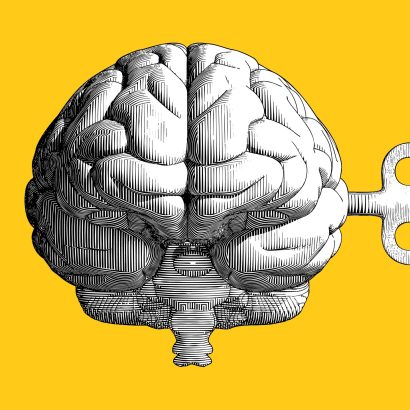En 2023 se está acelerando en el eje transatlántico que forman la UE y EE. UU. el proceso de sobreinformación entorno a los inminentes riesgos y amenazas del progreso industrializado de la inteligencia artificial (IA) y su aterrizaje en todo tipo de prácticas sociales y económicas. En consecuencia, en la dinámica comunicativa subyacente se está desplegando un mensaje unitario que bascula sobre dos golpes de efecto que resuenan en el imaginario colectivo de nuestras sociedades.
El primero se corresponde con la propagación del relato convencional sobre la neutralidad de la tecnología, que enfoca la atención política sobre activar paquetes regulatorios con los que prevenir su mal uso por parte de los humanos y las organizaciones. Esto, en realidad, ya estaría aconteciendo desde la responsabilidad de gobiernos abierta o implícitamente en conflicto (vulnerando derechos y sirviendo como columna vertebral de una estrategia bélica de guerra encubierta mediante ciberataques a gran escala y con la distribución global y automática de informaciones falsas para manipular a la opinión pública).
El segundo golpe se centra en el futuro del empleo, alarmando a la ciudadanía en cuanto a la hipotética pérdida de ciertas tipologías de puestos de trabajo que la IA traerá, y la inmediata aceptación del deber de anticiparse voluntariamente a una “transición” de habilidades y capacitación profesional, lo que sitúa a los trabajadores en la posición histórica de continuar sometiéndose a una evaluación, otra más, para que el mercado establezca cuál será su valor para emplearle.
En este apartado concreto, además, los bulos se nutren del impulso destructivo de la cultura para hacer creer a las masas que la profecía de la autoconciencia de la IA ha llegado a las puertas de nuestro tiempo y que, más pronto que tarde, ésta se dará cuenta de que el problema somos nosotros, la humanidad.
Precisamente, es en esa ilusión de realidad fatalista donde queda alojado el propósito último del mensaje universal que se está urdiendo desde las instancias supranacionales para convencernos de que tenemos que reafirmar lo que está viniendo: habiendo demostrado el curso de la historia que es improductivo trabajar sobre un cambio profundo en la naturaleza humana, la mejor elección disponible es la de invertir en una naturaleza sintética con la que gobernar el ansia de poder de las personas (en línea con la obsesión colectiva diagnosticada por Alfred Adler, el discípulo-hereje de Freud).
Para oponerse con criterio a este flujo comunicativo y, con ello, deslegitimar la idea de que, en breve, el destino del mundo estará predeterminado por superinteligencias generativas basadas en el aprendizaje automático y en la retroalimentación obtenida de bases masivas de datos y de las emociones sesgadas de ingenieros desalmados, resulta forzoso que esquivemos la falsa creencia de que el intelecto humano general alcanzó su máximo umbral de evolución social y biológica hace tiempo.
La aceptación de esta tesis nos sugiere que, dado que nuestra inteligencia no puede ni seguir creciendo ni entenderse mejor, es innecesario hablar de ella salvo para resentir por no poder dejar de ser un objeto imperfecto de nuestro Yo, repleta de límites y misterios. En el prometido futuro, parece que será suficiente con saber utilizar un asistente virtual para resolver los problemas de la vida y superar los exámenes que nos sean impuestos. El desarrollo de nuestro cerebro (entendido como la realización de un esfuerzo continuado en el tiempo de gasto energía, practicado dentro de un entrenamiento sistemático que sube paulatinamente de dificultad) podría transformarse en una dulce renuncia, teniendo a nuestro alcance caminos más fáciles que transitar para sobrevivir sin tener que sufrir de ningún remordimiento.
A mi modo de entender la situación, se debería abrir una vía de exploración política, con un alcance tanto antropológico como educativo, con el fin de articular un Renacimiento de la inteligencia humana a gran escala, si lo que deseamos es contener los efectos debilitadores que artefactos como ChatGPT podrían causar en nuestros hábitos cognitivos a largo plazo, lo que sin remedio trastocaría el curso de la historia de la economía.
En verdad, están en juego los pilares que sustentan los principios democráticos del Estado moderno. Si no reaccionamos a tiempo, este podría ceder a la tentación de instaurar en unas pocas generaciones la desalfabetización cultural entre las mayorías de un país, lo que se presentaría como un fenómeno histórico inevitable y acomodaticio, facilitando una menor resistencia colectiva a que los procesos de control social aumenten su presión en detrimento de las libertades individuales e incluso del vilipendiado derecho a la voluntad irracional.
OBSESIÓN POR EL CONTROL Y MEDICIÓN DE CRÁNEOS
Desde 2021, han sido frecuentes las declaraciones de instituciones europeas y estadounidenses sobre su rechazo absoluto al uso que están dando los países no democráticos a las innovaciones en IA. El ejemplo de mayor concreción se cierne, cómo no, sobre el Gobierno de China y su modelo de evaluación de la conducta ciudadana o del “crédito social”.
Su sistema de big data está conectado a un vasto océano de fuentes para calcular la puntuación que acumula cada persona, de modo que, ponderando una matriz de baremos múltiples y heterogéneos se determinan los privilegios a los que cada cual puede tener acceso dentro de la sociedad (como la compra de un billete de avión o de tren). Establecido desde 2014, la misión de este aparato de vigilancia ininterrumpida es permitir que “los dignos de confianza vayan a todas partes mientras se dificulta a los desacreditados que den un solo paso”.
Indudablemente, el vello de la piel se nos electrifica al imaginar ese tipo de cultura del Superyo ideal mutualizado y desbocadamente perfeccionista y cruel cayendo sobre nuestros temblorosos hombros. Pero, aunque lo denunciemos por atentar contra la tradición democrática liberal a la que estamos habituados, no es descabellado plantearse que, a tenor del desarrollo de los acontecimientos, se podría llegar prematuramente hasta ese nivel de supervisión a la china (la escasez de recursos energéticos, las futuras crisis alimentarias por el aumento continuado de las temperaturas, la subida de la edad de jubilación, el lento, pero seguro ritmo de privatización de los servicios públicos, etcétera).
Técnicamente es un hecho constatable que nuestro Estado se encuentra en disposición de juntar el gigantesco puzle de información de nuestras vidas (ahora prestado y repartido entre los organismos públicos y las empresas) y, quizás, otorgarnos a todos un valor relativo en una escala de 1.000 puntos (de hecho, el crédito bancario al que tenemos acceso sabemos que funciona de este mismo modo, como también la clasificación de los puestos de trabajo de las empresas para proteger la igualdad de género). Lo que se dirime hoy no es una cuestión ni sobre la tecnología disponible ni sobre sus avances más punteros, sino sobre las decisiones políticas que serán tomadas a corto y medio plazo para reformular el marco jurídico y las reglas de juego que las acojan.
En efecto, las mutaciones del capitalismo, independientemente del modelo político que lo sustente en cada espacio social, han precipitado el cenit de la cultura de la evaluación. Bajo el dogma de los cambios económicos en la producción, ha quedado implantada la obligación de evaluar el todo de todas las cosas y todas al mismo tiempo. Aplicando el pensamiento del filósofo francés Jean-Claude Milner, podríamos explicar que la diferencia entre un profesional del campo que sea que no ha sido evaluado y otro del mismo campo que sí lo ha sido, aun teniendo ambos la misma preparación y experiencia, recaería en que el evaluado puede presentarse como la solución a un problema, mientras que el otro discurriría como un objeto indeterminado, es decir, como una incógnita que no podría recibir su ración de puntos en el sistema oficial de valoración.
Si este prisma de análisis lo relacionamos con el juego lingüístico que se hace de otra noción de moda, como es la transparencia, reconocemos fácilmente que, en realidad, el ansia emergente para que seamos transparentes en nuestro devenir como ciudadanos no estaría vinculado con difundir un compromiso pedagógico por descubrir la verdad, sino con satisfacer la evaluación pertinente que haya sido establecida dentro de cada contexto normativo. Quizás sea por ello por lo que la IA hiperregulada se plantea como la solución adecuada para confrontar problemas que hasta ahora han sido irresolubles, mientras que lo que se teme de ella es que pueda evolucionar sin plegarse a la voluntad del poder.
Por consiguiente, lo que hay esperándonos en el trasfondo de las aplicaciones prácticas de la IA más avanzada es la promesa de convertirnos en los pacientes de una extensión manifiesta de las políticas de evaluación, lo que provocaría que perdurase la angustiosa obsesión de tener que ejercer el control racionalizado como la mejor defensa ante todo aquello que nos resulta incierto y complejo. Este fenómeno, que continúa siendo un imposible en la realidad y una completa ilusión social, es el que paradójicamente precipita a las masas a que demanden la aparición de un tipo de autoridad que les prometa un “seguro de vida” (con el que vivir tranquilo) con la suficientemente verosimilitud como para aceptar la contraprestación de una obediencia ciega o, dicho de otro modo, quedar bajo el hechizo de querer ser evaluado todo el tiempo.
Haciendo una abreviada retrospectiva histórica sobre las maneras que han tenido la ciencia y la sociedad a la hora de aproximarse a la compresión de la inteligencia humana, llegamos a un evidente paralelismo con el canon de la evaluación descrito por Milner, pues queda al descubierto el mismo tipo de ansia por clasificar la realidad y organizar el caos como un medio para dominar el funcionamiento de la naturaleza.
Uno de los pioneros en evaluar la inteligencia humana fue Alfred Binet, director del Laboratorio de Psicología de la Sorbona. En 1898, comenzó su andadura en la materia siguiendo los pasos de Paul Broca que, como cirujano y fundador de la Sociedad Antropológica de París, había establecido la creencia entre los círculos científicos de que existía una correlación empírica entre el volumen de la cabeza y la inteligencia de los sujetos. Binet pronto se cercioró de que los resultados de Broca, aparte de ser utilizados para planear la ideología de la supremacía racial, no se cumplían para la mayoría de los casos.
Tras nueve años esforzándose en que sus experimentos de medir cráneos de diversa inserción sociocultural pudieran demostrar el pronóstico de que la superioridad intelectual tenía su origen en la superioridad del volumen cerebral, Binet abandonó con gran decepción este paradigma. Su siguiente paso fue cumplir con un encargo del Ministerio de Educación de Francia: establecer técnicas que permitieran diagnosticar si los alumnos que sufrían fracaso escolar presentaban un menor desarrollo cognitivo, lo que les haría susceptibles de recibir una educación especial para subsanar sus dificultades de aprendizaje. Este fue el origen de lo que luego sería el canon de las célebres pruebas de coeficiente de inteligencia (en adelante CI).
Una vez que sus mediciones fueron reconocidas como herramienta útil, enseguida se intentó que el método sirviera para objetivar la inteligencia innata con la que cada sujeto nace en otra vuelta de tuerca para legitimar las políticas de desigualdad como inherentes al propio funcionamiento natural. Él se resistió todo lo que pudo, enfatizando que sus pruebas solo medían el momento en el que el individuo las cumplimentaba, pues ni servían para hacer una regresión con la que descubrir los aspectos hereditarios ni para anticipar cómo podría ser el desarrollo de la inteligencia del sujeto en el futuro. De lo que sí estaba seguro era de que la evaluación sincrónica del CI de una persona podría variar con el tiempo, una relatividad que dependería fundamentalmente del contexto o ecosistema social en el que cada uno se desenvolviera en su devenir personal.
Esto nos lleva a que el desarrollo de la inteligencia humana es fruto de las mejoras en los procesos de socialización, de los estímulos sensoriales y los factores motivacionales activos, del tipo de “compañías” que la rodean y, en definitiva, de la cultura que la moldea. Esta hipótesis redujo el espacio para la exclusión o segregación de colectivos en el modelo educativo simplemente por obtener malos resultados o bien por su origen racial basándose en supuestas evidencias científicas, y al mismo tiempo abrió el horizonte al diseño de procesos ad hoc para la estimulación intelectual, tanto para aquellos con alguna superdotación como para los que estuvieran afectados por algún retardo.
Aunque algunos se sorprendan, fruto del paradigma del CI de Binet, la certeza que estableció bien a las claras es que la miseria intelectual de las personas de una manera general suele estar menos causada por las leyes de la naturaleza que por la miseria de las instituciones. Este razonamiento nos lleva a otra revelación: el límite de la inteligencia humana no hay que buscarlo en el cuerpo sino en el espíritu de la época. La barrera biológica a nuestro potencial intelectual no está ni siquiera atisbada por la forma de su contorno, sino que continúa siendo un territorio parcialmente inexplorado en el que, por cierto, se ha dejado de invertir para espolearlo. En consecuencia, la demanda de recualificación de competencias cognitivas se convierte en un fetiche, pero no para aumentar el CI, sino para subir la puntuación en el modelo de evaluación social. No es lo mismo.
ANSIA DE PODER PARA NO CAMBIAR
Regresando al pensamiento de Alfred Adler, postuló que la psique humana tenía una doble cojera: por un lado, la relativa a caer en una apercepción tendenciosa y, por otro, al hecho de tener que sobrellevar un pegajoso sentimiento de inferioridad.
Según la primera aproximación, las personas procesan la información del mundo a partir de unos intereses y valores establecidos en la infancia. Desde ese momento temprano, el atravesamiento de la realidad que hacemos el resto de nuestra vida sucede como una repetición de quien se mira en un espejo ante el que irá distorsionando los fenómenos de la realidad hasta que estos encajen con su marco de referencia. Esto significa que poseemos una predisposición extraordinaria para el autoengaño.
Esta tendenciosidad nos lleva igualmente a infrautilizar nuestra inteligencia y conformarnos con la información que discriminamos a diario para quedarnos únicamente con la que nos sirve de refuerzo (algo así como seguir realizando una determinada acción pese a que seamos conscientes de un determinado análisis que nos avisa y demuestra que el resultado que obtendremos por nuestra decisión será perjudicial para nuestros intereses).
En cuanto a la voluntad de situarnos a nosotros mismos como objetos inferiores del mundo, según Adler, su efecto secundario consiste en que nuestra inteligencia queda suprimida por una ilusión narcotizante de obtener el reconocimiento del Otro. Por ejemplo, una personalidad minuciosa o perfeccionista suele conjurarse para rechazar su sensación de inferioridad mediante una búsqueda obsesiva de la excelencia en su trabajo o por un deseo irritante de adquirir nuevos conocimientos. La meta es lograr un estado de armonía o serenidad que sirva para desarmar el sentimiento de miedo al desamparo y a la infravaloración. La trampa quedaría localizada en que ese estado de tranquilidad nunca llegaría a materializarse, puesto que siempre emergerían nuevos proyectos y desafíos para ponerse a prueba otra vez con el afán de dominarlos pese al sufrimiento o angustia que conllevarían.
El sujeto no sería capaz de romper este círculo por sí solo, lo que le lleva sin remisión desde la realización placentera hasta la herida de estar siempre insatisfecho, intensificando una tensión destructiva en otras facetas de la vida. Una posible salida a este callejón es que una persona se reencuentre con su propia integridad sin tener que activar la repetición de su síntoma. La inteligencia humana alcanzaría en tal escenario la función curativa de que el sujeto aprenda a renunciar o, dicho con otras palabras, activar la no-solución como una forma de sabiduría. Adler advirtió que el deseo de “siempre estar arriba” para ser reconocido por los demás es lo que produce la imposibilidad de que el sujeto renuncie a hacer cambios sustanciales en su forma de ser.
En el Informe sobre el Futuro del Trabajo de 2023 del Foro Económico Mundial, como todos los años se puede encontrar un apartado sobre las habilidades que las empresas valoran más y que califican como las que serán más escasas en el corto y medio plazo. Las competencias que han salido ganadoras, desde hoy hasta 2027, son el pensamiento analítico, la creatividad, la agilidad, la resiliencia, la automotivación, la curiosidad, la atención al detalle, la alfabetización tecnológica y el liderazgo (llama la atención la menor importancia que se da a las matemáticas y a las habilidades de escritura y comprensión lectora).
Todas ellas son aptitudes y propensiones conductuales que emanan tanto de la estructura psíquica como del desarrollo cognitivo, pero cuyas posibilidades de cristalización tienen que ver, mayoritariamente, con el entorno y la cultura que las facilita y premia. Sobre estos factores no se comenta demasiado en el propio informe. Hay un olvido, tal vez para no cambiar las causas decisivas.
OLVIDARSE DE OLVIDAR LO QUE IMPORTA
El olvido en la vida cotidiana se entiende como una omisión casual de algo que el mecanismo del recuerdo debería haber subsanado para prevenir una desventaja o impedir un daño a quién lo padece. Sin embargo, a veces lo que se nos olvida es ser lo que somos. En otras ocasiones el olvido está codificado como un mecanismo de rechazo (para hacer posible el lapsus de no tener presente aquello que a uno le genera angustia o desazón, perpetuando algún tipo de fantasía simbólica que tranquiliza).
El desarrollo de la inteligencia humana parece haber mutado en que la experiencia histórica se alimente con el proyecto del desarrollo de la inteligencia artificial, con el anhelo de que esta segunda logre sobrevolar los errores imperecederos de la primera que no se borran de la memoria. Sin embargo, el retorno de lo que está reprimido se nos coloca frente al espejo mediante una metonimia por la que la inteligencia artificial equivale a un prestamista: un objeto que nos presta todo lo que deseamos, pero que después viene a reclamarnos las deudas pendientes, de manera que la AI encarna a un ángel vengador que nos castigará por todos los olvidos=crímenes de la humanidad.
¿Qué nos quedaría como lo que realmente importa? El amor por la inteligencia humana debería ser asimilado como uno que no hace del sacrificio un deber inexcusable y erotizado (como sucede en los sistemas educativos de Corea del Sur y Japón, consagrados a fomentar una competitividad feroz entre los estudiantes), sino que profundiza en que represente un tipo de ideal que sencillamente no nos haga querer ser tontos, sino que nos impulse en la autoconfianza de ser valientes con un fin ético: evitar el odio y el sentimiento de inferioridad. El riesgo de que la IA produzca débiles mentales no es más que un acertijo orquestado por nuestro inconsciente colectivo: el riesgo real es que pudiendo ser sujetos inteligentes, prefiramos ser sujetos estúpidos.
Sobre la firma

Alberto González Pascual. Doctor en Ciencias de la Información y de Pensamiento Político, y profesor universitario. Responsable del programa de Transformación Cultural de ESADE. Director de Cultura, Desarrollo y Gestión del talento de PRISA. Su último libro es Los Nuevos Fascismos. Manipulando el resentimiento (Almuzara, 2022).