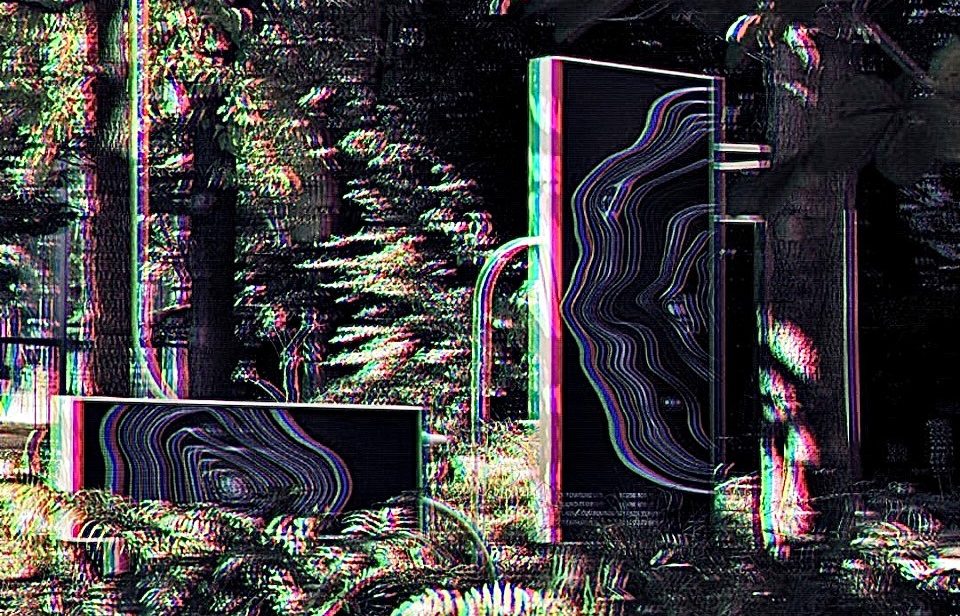En mi artículo anterior, hablé de los árboles en zonas de conflicto bélico. Sin embargo, incluso en las ciudades sin guerras la vida de los árboles es puro heroísmo. Cuando estudiaba el Máster de Arquitectura del Paisaje, me especialicé en ecología urbana y escogí el mantenimiento del arbolado como tema para mi tesis. Desde entonces, no puedo dejar de fijarme en las condiciones en que se encuentran en las urbes y en los huecos donde están plantados, los llamados “alcorques”.
Diferentes estudios demuestran que, en las ciudades, el árbol se encuentra indefenso ante muchos agentes urbanos que le afectan de manera agresiva. La compactación del suelo provoca una mala aireación y escasez de agua. La multiplicidad de cableado subterráneo afecta a su sistema radicular. Su salud general está debilitada por la contaminación del aire y del suelo, por la falta de materia orgánica, por las sombras que proyectan los edificios, por la luz artificial y por la falta de fauna beneficiosa asociada a la presencia de cualquier ser vivo, como bacterias, hongos, insectos, ácaros, aves…
Para encontrarse mejor necesitan vivir en grupo. Los más castigados son aquellos que crecen solos y, para ayudarles, hay que cuidar de su alcorque, término de origen árabe que no siempre tiene traducción a otros idiomas. Este espacio indefinido que separa la biología humana de la vegetal es el punto de intercambio del aire y el agua para el árbol.
El alcorque debería estar cultivado de alguna forma, bien permitiendo que se establezcan plantas espontáneas en él o bien sembrándolas directamente. De esta forma, pueden atraer a insectos beneficiosos e incluso ofrecer un hábitat duradero para ellos. Y, por supuesto, nunca debería usarse como un basurero ni como un aparcamiento para bicis. Los dueños deberían abstenerse de llevar allí a sus mascotas, por la sencilla razón de que es un espacio que pertenece a los árboles.
En España tenemos a una fantástica especialista en la creación de microecosistemas alrededor del árbol: la bióloga Lorena Escuer. Ella cuenta que en un metro cuadrado puede haber mucha vida y que hay que respetarla. No en vano, ha lanzado el movimiento “Alcorques Vivos”.
Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene el arbolado urbano, y de cuánto nos favorece su bienestar. A nadie le apetece vivir ya en “una ciudad ideal” renacentista, tal y como se representaba en los cuadros de la época, donde solo se veían palacios y plazas cubiertas de mármol blanco y donde la ausencia de cualquier elemento vegetal resultaba clamorosa.

Ahora todos queremos ciudades verdes, por la sombra y el frescor que ofrecen los árboles y por su capacidad de purificar el aire de partículas y capturar CO2. Los árboles crecen tomando del aire luz y dióxido de carbono. Utilizan este último compuesto para convertirlo, mediante la fotosíntesis, en energía, y también en la celulosa de sus troncos. A continuación, liberan oxígeno. De esta manera, actúan como depuradores del aire de lo más silenciosos y baratos.
Pero, al vivir entre el asfalto, aislados de los ecosistemas que crean en los bosques en colaboración con otros organismos, los árboles dependen de la ayuda humana. Y tampoco es que requieran mucha: tan solo precisan respeto por su suelo y un suministro de agua y de remedios biológicos que les ayuden combatir las plagas.
Sabemos que los árboles se comunican entre ellos, ahora bien, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros? El hecho de que se muestren impasibles no significa que no sientan estrés. Los especialistas pueden identificar visualmente una serie de señales, sobre todo en las hojas y en el estado general de un ejemplar vegetal, pero ¿cómo puede el ciudadano medio darse cuenta del sufrimiento de un árbol?
No es fácil, considerando, además, que la mayoría de los humanos padecen la “ceguera botánica” (en inglés, plant blindness), el término introducido por la botánica Elisabeth Schussler y el profesor de escuela James Wandersee. Por varias razones, sobre todo biológicas, no solemos fijarnos en aquello que permanece inmóvil. El subconsciente humano interpreta la inmovilidad como ausencia de peligro. Los humanos que sí se fijan en los árboles es porque han hecho, en su mayoría, un esfuerzo emocional y educativo para empezar a prestarles la atención que se merecen.
La ceguera botánica es peligrosa y hay que luchar contra ella. Un ayuntamiento u otra institución afectada por esta condición no destina los fondos necesarios para la expansión y la buena conservación de sus espacios verdes. Lo mismo pasa con los ciudadanos: si no sienten ninguna empatía por los árboles y no saben hasta qué punto son necesarios, pueden desarrollar actitudes incívicas y contribuir a su malestar. Y viceversa: aquellas personas que se sienten cercanas a otros seres (plantas incluidas) asumen responsabilidades y actúan a su favor.
El profesor de arboricultura de la universidad británica de Myerscough Andrew Hiron y la ingeniera ambiental holandesa Nadina Galle han pensado que la tecnología podría llenar esta laguna comunicativa con nuestros conciudadanos verdes. Para ello, equiparon un abedul del Himalaya con los sensores necesarios para que pudiera contarnos, mediante mensajes, cómo se encontraba. Así nacieron Bowie y su cuenta de Twitter, @BowieTheBirch.
Bowie el Abedul vive en un entorno privilegiado, en el parque de Mersey Forest, a las afueras de Liverpool (Reino Unido). Y todos sabemos cómo son los parques ingleses. Aun así, a menudo se queja.
When my pH is too high, I find it hard to access nutrients. Right now, my pH is at 7,66, not good!
— Bowie the Birch (@bowiethebirch) September 29, 2022
Bowie se presenta así: “Amo el suelo húmedo y a los que abrazan a los árboles. Odio a los perros incontinentes y las olas de calor”. Tiene mucho sentido del humor (inglés, por supuesto) y gran facilidad para el lenguaje, aunque, eso sí, es muy egocéntrico: solo habla de sí mismo. Nos relata su día a día a partir de datos, como los niveles de oxígeno que reciben sus raíces, y los de la acidez y la humedad del suelo, su ritmo de crecimiento y otras variables.
En la misma línea actuaron el botánico Stefano Mancuso y el artista Thijs Biersteker cuando cocrearon e instalaron en el jardín de la Fundación Cartier la obra “Symbiosia”.
Visualizaron en unas pantallas la información que se intercambiaban dos árboles del jardín y comprobaron cómo el cambio climático afectaba a la generación de los anillos interiores de sus troncos. La obra fue expuesta en 2019 durante la muestra “Trees”, organizada por la fundación parisina. Puede considerarse como una de las mejores exposiciones de arte contemporáneo en homenaje al reino Plantae, y su catálogo aún puede comprarse en las librerías de muchos países.
Otra cosa elemental que podemos hacer para entender mejor a los árboles, sin acudir al uso de ninguna tecnología, es, tal como sugiere el abedul Bowie, darles un abrazo. De verdad, se lo merecen. Además, esta acción tiene un efecto calmante para el que abraza.
Es una sencilla terapia que forma parte del método Shinrin Yoku de “baños de bosque”, popularizado por el antropólogo y fisiólogo japonés Yoshifumi Miyazakiy para alivio de los estresados urbanitas. Pero es algo más que terapia: forma parte de nuestra memoria histórica. Cuando Europa estaba recubierta de bosques y en sus confines se practicaba la dendrolatría (adoración de los árboles), abrazarlos era algo usual. Por ejemplo, Plinio el Viejo nos cuenta cómo Passieno Crispo, marido de Agripina y padrastro de Nerón, “amaba un árbol particularmente bello y estaba acostumbrado a besar y a abrazarlo”.
Con la llegada del cristianismo, los árboles fueron desprovistos de su poder divino. Los bosques sagrados fueron talados. “Los árboles son el último refugio del espíritu pagano”, sostenía Carlomagno en una de sus capitulares.
Somos herederos de esta impronta cultural cristiana, pero a los humanos de todos los lugares del planeta nos quedan vestigios de la conexión multidimensional con el resto de la naturaleza que tenían nuestros ancestros. Solo hay que saber despertarlos.
Sobre la firma

Es comisaria de arte, directora de la fundación de arte y ciencia Quo Artis e investigadora del paisaje. Vive y trabaja en Barcelona.