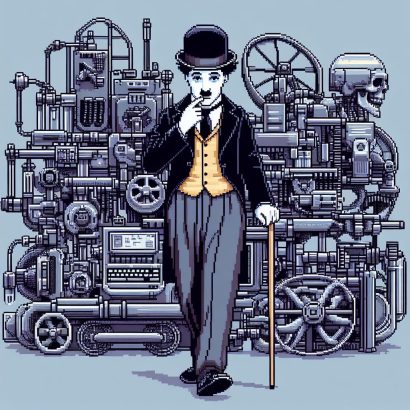Es fácil distinguir la calidad humana de una persona, sólo mirando cómo actúa con los camareros. Con cualquier servicio, de hecho. Salvando circunstancias extraordinarias, como que se acaben de pillar los dedos con una puerta, les haya brotado un desagradable eczema en los caños de la nariz o recién les hayan dado la patada en el trabajo, los embordecidos acostumbran a ser gente antipática. Fea por dentro. Porque lo que por fuera corresponde a racimos de protuberancias faciales y rasgos de siluro, por dentro tiene que ver con el egoísmo, la soberbia; la vileza.
Dirán de mí que soy más repelente que el antimosquitos. Últimamente, enseguida le regalo muecas de asco y desprecio gratuito a quienes me sirven. Dirán de mí, además, que soy racista, porque sólo me pasa en las cantinas asiáticas. E, incluso, ya puestos; que soy un especista pecador, ya que no me ocurre con los camareros asiáticos, sino con los robots que empiezan a pasearse, como Rumbas por el parqué, en muchos locales de esta gastronomía.
No es que me sorprenda, entiéndase. El sorpasso mecánico se lleva avecinando desde la primera revolución industrial, sustituyendo en los sectores primario y secundario la mano humana por la robótica. Lejos de mí ponerme ludita a estas alturas de la manufactura automatizada -llego más de medio siglo tarde-, pero sí asisto a tiempo para ver como el último sector por conquistar, el terciario, el servicios, se somete a la dictadura del microchip.
¿Tengo vela en este entierro? No mucha, la verdad. Dudo que los líderes hosteleros del mundo manden a hacer puñetas la “Robot Solution”, porque un pinkfloyd escriba que le moquean gestos de pañal sucio, o lanza las manos en plan Torrente al ritmo de ¡Vais! ¡Vais!, de acercársele uno de esos colegas a ruedas con sus makis de salmón. Al menos, sí dudo que mi tirria a los robowaiters me convierta en alguien feo por dentro. Por fuera… bueno, mi madre tiene una clara opinión a la que me gusta aferrarme.
En las lides de la automatización, asoman varios tipos de personas. Quienes la ven con buenos ojos, quienes la ven con malos y quienes dudan. Mi preferencia sería la tercera, pues más allá de la sospecha se encuentra la verdad… o el punto medio es la matriz del equilibrio… o de todo hay en la casa del Señor… o, en fin, cualquier pijada que de vueltas sobre la misma idea: que los maniqueísmos no son buenos.
Desde luego, resulta espantoso ver a seres humanos maduros, algunos incluso con una progenie que heredará la tierra, aplaudiendo como focas cuando un robot les trae la comida. Igual que un espectáculo. Como si, detrás de ese pasito divertido, guasón y curioso de ser atendido por la evolución de una aspiradora con mapeo inteligente, no se escondiera el futuro despido de su sobrina; la que se está sacando la carrera mientras trabaja de camarera en un buffet coreano.
En este medio no se ha hablado poco de Aaron Bastani y su Comunismo de lujo totalmente automatizado. Pero, más allá de la visionaria teoría, estamos viviendo el farragoso proceso de adaptación a ese futuro. Un escenario donde, o bien viviremos vacunados contra el suplicio del trabajo, en pro de una existencia placentera y ociosa, o nos comeremos los mocos en la más aristocrática de las desigualdades, mientras el mundo se sumerge en el estado terminal del capitalismo.
El camino es largo. Interminable, mejor dicho. Batallar contra la técnica es inútil. Lo que sí podemos es disfrutar de los fracasos e idiosincrasias que van asomando. Como lo sucedido el pasado mes marzo en el salón Alimentaria, celebrado en Barcelona, donde un prototipo de robowaiter se despeñó, brutalmente, con una caída digna de llevar por banda sonora el ya castizo: “¡Se ha matao, Paco!”, al hacer una sencilla comanda.
A este cómico percance, podemos sumar el reciente “escándalo” de Amazon. Un patinazo nacido en el albor de su vanguardista propuesta, “Just Walk Out”, en el que una Inteligencia Artificial (IA)organizaba un sistema de cajeros automáticos para reducir a 0 las colas en sus tiendas físicas (no disponibles en España). El sistema consiste en una serie de cámaras y sensores desperdigados por todo el establecimiento, con los que la tienda puede vigilar a los consumidores en sus compras. Escaneando al usuario en la entrada, a través de una app, el software anota todo lo que la persona, finalmente, decide quedarse. Así, una vez cumplida la lista de la compra, el cliente sólo tiene que salir por la puerta del supermercado, antes de llegarle el recibo en su cuenta bancaria una vez abandonado el establecimiento.
Hasta aquí, todo bien. Super futurista, eficaz y guay del Paraguay, saber que una IA es capaz de resolver la papeleta de vigilar un local entero en sus adquisiciones vespertinas. Salvo que, sorpresa, no era una IA lo que gestionaba el sistema, sino un equipo de 1000 trabajadores indios. Bien visto, quizás Amazon no se hubiese colado y, al hablar de AI (IA, en inglés), no se refería a “Artificial Intelligence”, sino a “All Indias”.
Suponemos que no es culpa de los currantes indios de Amazon -seguro eficaces como un motor alemán-, pero “Just Walk Out” ha recibido un billete de jubilación anticipada (salvo en contadas excepciones). Al parecer, el asunto era más complejo de lo que se preveía. En cuestiones técnicas, pero especialmente a nivel de consumidor. Si uno se descolgaba por una de las tiendas Amazon, y salía con las bolsas a reventar, no sabía cuánto se había dejado hasta que le llegaba la factura. Las sorpresas, vaya, mejor reservarlas para las fiestas. La solución a esto ha recaído en unos carritos inteligentes, donde los clientes pueden ver, en una pantalla, cómo va engordando la factura. Por lo demás, la dinámica es la misma.
La depauperización total de la labor humana es un inquietante horizonte de posibilidades en proceso de expansión. La robotización va camino de convertirse en un torpedo matador del trabajo de las personas en el sector terciario. Todavía existen, sin embargo, incontables socavones por saltar. Ya sea en la trastienda de las máquinas, que no son tan independientes como parecen, o en las que se exponen cara al público.
El escándalo de Amazon, a decir verdad, puede provocar dudas… ¿Cuánto de lo que consideramos automático verdaderamente lo es? ¿Debería agitar, la próxima vez que vaya a un buffet asiático, al robowaiter por si hubiera una persona dentro, igual que se escurría Jimmy Vee dentro de R2-D2 en Star Wars? ¿Habrá, como dijo mi bisabuela cuando desarmó su primera radio, gente dentro a la que, válgame, vamos a darle un bocatica de jamón que no han parado de hablar? Qué obvias y complejas son las cosas.
Sin entrar en el birlibirloque de la tecnología que nos rodea, lo que más me sabe a corteza de pino es la reacción frívola, antes emocionada que pasiva, de los que se tiran en plancha a las rentables promesas de la automatización. Vamosque, para un servidor, quien trata mal a un camarero anda escaso de calidad humana. Pero quien no lo hace a un robowaiter, o a un sistema de pagos sin cajeros, pues un poco también…
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.