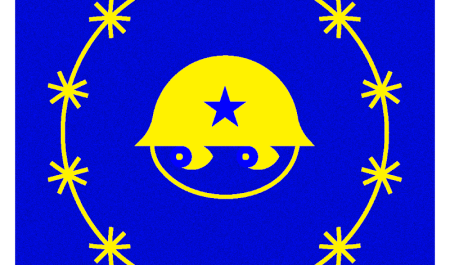Con el apagón, algo quedó a la luz. La oscuridad reveló lo que suele permanecer velado por la aparente fluidez de nuestras vidas digitalizadas. Al no poder cargar el móvil, enviar un correo o siquiera encender una lámpara, el ciudadano contemporáneo quedó expuesto no solo a la penumbra física, sino a una más honda: la del desamparo ontológico.
Lo que experimentamos fue más que una simple incomodidad práctica. No fue solo la interrupción de la electricidad o de la conexión a internet; fue la suspensión momentánea del mundo tal como lo conocemos. Por unas horas, el apagón nos arrancó de nuestro modo habitual de estar en el mundo, obligándonos a confrontar una existencia sin los soportes técnicos que la sostienen. La experiencia fue similar a una caída sin la red que nos envuelve cotidianamente. Caímos en la intemperie de la existencia en completa desnudez, como el día en que fuimos arrojados a ella por primera vez.
La técnica no es solo un conjunto de herramientas que utilizamos, sino el horizonte desde el que damos sentido a la realidad. Configura el modo en que habitamos el mundo y nos comprendemos a nosotros mismos. Cuando esta estructura técnica se interrumpe, no solo se apagan los dispositivos: se apaga también un modo de comprender y habitar el mundo. Lo que queda es una forma de desnudez existencial, el recordatorio de que nuestra forma de vida está sostenida por sistemas que damos por sentados, pero que no controlamos.
La angustia que sobrevino no es solo miedo a la oscuridad o a la desconexión, sino la sensación profunda de vacío que se abre cuando lo familiar se torna extraño. El apagón no solo apagó la luz; interrumpió también el piloto automático con el que transitamos la vida. Solo cuando la máquina se detiene, advertimos que habitamos en el interior de una máquina. Y es entonces cuando aparece la posibilidad de pensar cómo estamos viviendo.
No se trata simplemente de reparar la avería o restablecer el servicio. Se trata de atender a lo que esa interrupción revela sobre nuestro modo de vivir. El apagón desveló nuestra dependencia de las pantallas, de las redes, de la productividad constante. Y, a la vez, nos ofreció la oportunidad de pensar una relación diferente con ellas: más libre, menos compulsiva, menos alienante. Un uso no adictivo, no enfermizo, sino más consciente y abierto a otras formas de experiencia.
Durante esas horas, experimentamos un tiempo no productivo, más conectado con los ciclos de la naturaleza y con los cuerpos presentes. Fue un tiempo sin relojes digitales, sin notificaciones, sin tráfico de datos: un tiempo que se parecía al tiempo de vivir.
El apagón también puso en cuestión la imagen del ser humano técnico, ese que se cree amo de la energía, de la naturaleza, del mundo. Pero el corte en el suministro dejó en evidencia que, lejos de ser señores de la técnica, somos sus súbditos. La energía no es solo kilovatios por hora: es una forma en la que la naturaleza se nos da. Y cuando esa donación se interrumpe, el mundo se vuelve inhóspito. ¿Y qué queda tras la oscuridad? Tal vez, la posibilidad de repensar nuestra relación con la técnica, con la energía, con la naturaleza, con los otros y con nosotros mismos. Quizá, en ese apagón, se encendió una pregunta más profunda: ¿Qué significa, verdaderamente, habitar un mundo iluminado por la técnica?
*Eduardo Infante es filósofo y bético. Su último libro es Ética en la calle (Ariel, 2025)