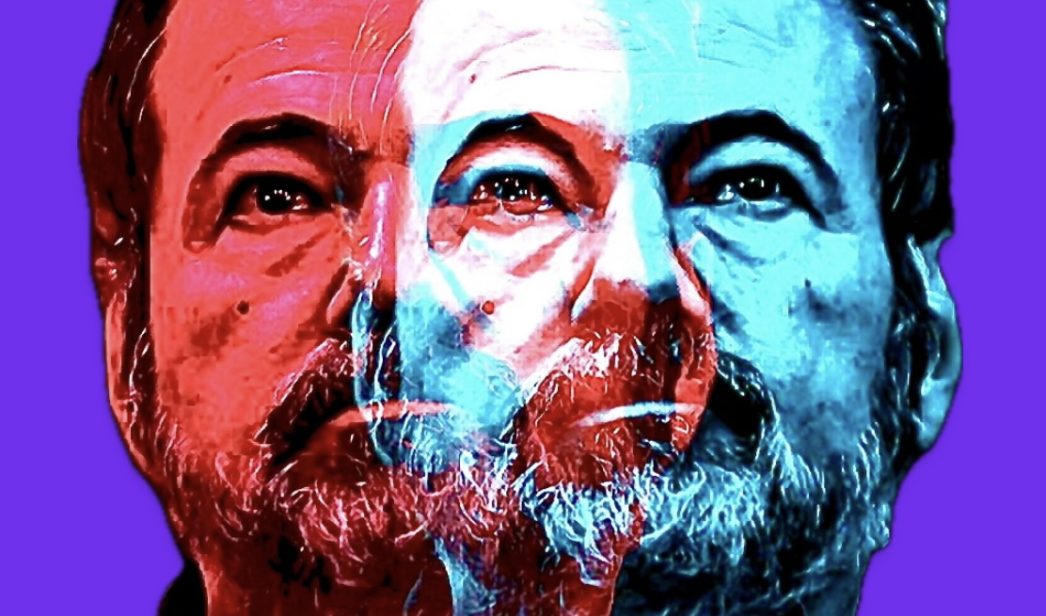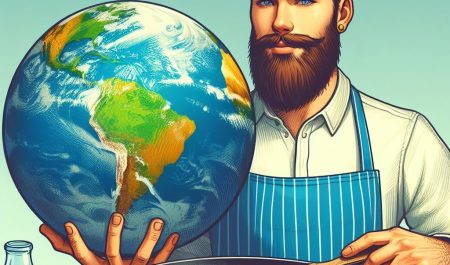Lo realmente significativo de una revolución no son los fuegos artificiales tras las barricadas. Ni los cantos heroicos a los pies de un parlamento. Hay catarsis en la revolución, claro. Lo trascendente, no obstante, de su narrativa, el atolladero al que debe sobrevivir su seducción, es cómo reorganiza la cotidianidad. La resaca de un triunfo revolucionario siempre será el momento crítico de toda rebelión victoriosa. Y no me suena haber oído de ninguna sedición impecable a la postre. Vacía de rencores, odios latentes o cadáveres. Salvo en un caso. La única revolución, en mi saber, capaz de haber penetrado suave y paciente como el liquen hasta infestar toda la corteza, casi sin oposición o tirria disimulada hasta el estallido de la venganza, es la revolución tecnológica.
La espídica actualización de nuestra dependencia a la tecnología se ha convertido en una rutina inocua. Privada de una temeraria resistencia que le haga frente. Pero hay algunos, no muchos, que han sabido meter bien el dedo en la llaga de esta revolución sin frenos. Uno de ellos es Juan Villoro, quien se ha maliciado contra la rebelión continua de la tecnología en un libro titulado: “Yo no soy un robot” (Anagrama). Toda una osadía, pues ser un irreductible galo no es tarea fácil (¡me lo van a decir a mí!). Cuando nuestro alrededor da la impresión de estar adoctrinado por la ingeniería de las almas, ir a contracorriente con cuajo y seguridad puede ponerte una diana entre ceja y ceja. En la absorbente catedral dedicada al Dios Digitalis que habitamos, usar el sentido común para bajarlo de su altar es un acto impío. Susceptible, sobre todo, de clavarte el cartel de inadaptado. Como mínimo, de carca cenizo. El tenderete, sin embargo, no puede irse de rositas. Así como así, sin inspecciones a la trastienda desvelando las cucarachas de los rincones. Y Villoro, cual agente de sanidad, ha corrido la cortinita de macarrones del millonario chiringuito con un dedo acusador atinado. Lejos de ludismos imposibles o inútiles llamamientos a la casquería del microchip.
Por todo ello, en una simpática placita del madrileño barrio de Lavapiés, me doy cita con este resistente. Despacha la sincera ternura del sabio, despiojada de las veleidades ególatras y narcisistas por las que tan fácilmente se dejan poseer quienes, como él, han sido largamente reverenciados. Regados por un sol primaveral, damos paso a la anatomía de la rebelión tecnológica.
(P) ¿Cuánto tiempo has dedicado a este ensayo, vista la cantidad ingente de referencias que hay?
(R) Ignoro la respuesta. En el libro digo que la literatura se ha vuelto atmosférica en la medida en que estamos recibiendo mensajes que no sabemos muy bien de dónde proceden, porque pueden ser alertas en el teléfono o en la computadora. En esa medida también muchas de las referencias del libro son resultado de las lecturas de los últimos años y de un trabajo de testigo en los periódicos o las revistas. Sería incapaz de decir el momento en que pensé que esto sería un libro. Yo creo que hace unos tres años más o menos ocurrió esta especie de epifanía, pero venía de un trabajo lejano.
Citas, al inicio, a McLuhan haciendo referencia a la dictadura de la imagen que, según él, mutilaría la palabra escrita. Sin embargo, el libro es un bien cada vez más consumido.
La literatura se ocupa no sólo de la realidad sino de sus posibilidades. No es casual el éxito de Irene Vallejo, en parte, porque se publicó en ese momento de paréntesis pandémico donde se buscaban otros posibles. Además, existe un atávico respeto hacía el libro.
Lo cual es curioso, cuando en la obra hablas de que vivimos en una “inexistencia artificial”
A medida que las máquinas se vuelven más inteligentes, está demostrado que la especie va perdiendo facultades. Cada vez utiliza menos algunos recursos como la memoria, la inventiva o la deducción. Esto hace que las máquinas mejoren y los sujetos empeoren. Por otra parte, tenemos una dosis de irrealidad en la medida en que nos representamos a nosotros mismos en la pantalla. Dependemos de cruzar un umbral a través de un password y de tener un avatar que se conduce con un alias en plataformas diferentes. Estamos desligados de nosotros mismos, lo que nos lleva a una inexistencia artificial. Esto, por supuesto, ha llevado a casos extremos como los famosos hikikomoris en Japón.
Parece que, dentro de esa inexistencia artificial, hablaríamos también de una identidad artificial. La gente está cayendo en una paranoia esquizoide donde no saben quiénes son; su yo virtual o su yo material.
En el libro me gusta citar la frase de John Lennon: “la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas”. Esto podría ser cierto en su tiempo, pero lo es mucho más ahora, en la medida en que estamos desdoblados en una realidad virtual y en que, como bien dices, asumimos ahí una identidad que nos tipifica. En esa medida olvidamos el mundo de los hechos. Por momentos caemos en la esquizofrenia de no entender que para cambiar el mundo tenemos que hacerlo donde suceden las cosas. Que todavía es en la realidad de tercera dimensión. Al menos, por ahora. De ahí se desgrana el gran problema de la sustitución de lo humano. Es decir, en qué medida al confiar nosotros en herramientas inteligentes y profundamente hábiles, estamos no solo perdiendo facultades, sino permitiendo que nosotros nos volvamos obsoletos. De ahí el título de mi libro. Somos la primera generación que tiene que demostrar que no pertenecemos a las máquinas.
Eso me lleva a la relación esotérica con la máquina de la que hablas. Quizás si conociéramos el intríngulis de todo aquello con lo que trabajamos, seríamos menos esclavos.
Lo que dices es decisivo. Hubo siglos en los que podíamos intervenir en los mecanismos. Es fácil entender cómo funciona una bicicleta. Es un poco más complejo entender cómo funciona el motor de combustión, pero se puede lograr. Hoy en día con la nanotecnología, con los componentes electrónicos, su funcionamiento se nos escapa. Hemos perdido esta posibilidad de interactuar y de ser nosotros mismos quienes manualmente arreglamos las cosas. En esa medida los objetos se han vuelto esotéricos para nosotros. Es común que de pronto pensemos que pueden mejorar cuando los reiniciamos. Pensamos también que nuestro propio cuerpo se parece a la computadora. Y cuando tenemos un malestar decimos: “me voy a dormir y a ver si esto me reinicia”. Esto nos ha alejado de la comprensión y de la posibilidad de intervención directa con las máquinas, que son ya territorio de especialistas.
Hablando de especialistas, la historia de Stanislav Petrov en tu libro me pareció increíble.
En 1983 Petrov salvó a la humanidad porque tenía todos los datos técnicos para entender que había un ataque nuclear contra la Unión Soviética, pero él consideró que el sistema cibernético podía fallar y que los satélites podían mandar una información equivocada. De ahí que no lanzara un contraataque que habría extinguido el planeta. Tenía razón, pero se basó en el muy viejo sentido común. Lo que le estaba diciendo la computadora es que estaban llegando cinco o seis misiles. Y él dijo, a ver, si yo tengo que vaciar una taza de té, no lo hago una cucharada tras otra. Estados Unidos enviaría cientos de misiles en un ataque sorpresa. Entonces ahí se establece una de las cosas más importantes que es el criterio humano. Esa es una limitación muy grande en la inteligencia artificial. Lo vemos todas las semanas en el fútbol, con el uso del VAR, y lo podemos ver en decisiones mucho más graves como el análisis de un posible ataque atómico.
De ahí la “gobernabilidad algorítmica” que citas, ¿no? Si nos basamos única y exclusivamente en decisiones de carácter ingenieril, lo que estamos perdiendo es la capacidad humana de discernir más allá de los números, así como de sorprendernos en la cotidianidad.
Claro, porque el algoritmo homologa las tendencias. Es decir, te invita a repetir lo que ya buscabas. Son cosas que te interesan y entonces te las ofrece. Pero no apuesta por la diversidad. No te trata de someter a la sorpresa, de desconocer algo que inesperadamente te va a interesar. Y justamente el conocimiento depende mucho de lo que no sabías que te podía gustar y de pronto te gusta. Por eso yo describo ciertas actitudes de resistencia, como la de mi esposa, que empieza a seleccionar canciones que no le gustan, películas que detesta, para engañar al algoritmo. Es una lucha personal contra este sistema que obviamente está normando la opinión pública contemporánea. Hoy en día no hay un filósofo más influyente que un algoritmo.
¿Por eso empieza a renacer tanto el adanismo y el presente eterno?
Milan Kundera dice que vivimos en el planeta de la inexperiencia porque somos incapaces de aquilatar lo que ya ocurrió. Esto lo pudo decir en tiempos en los que el presente no era tan dominante como hoy en día. Yo veo con preocupación que hay un corte que impide el aprecio del pasado. El pasado se ha convertido en un territorio de especialistas. Los historiadores, los periodistas interesados en el tema, algunos escritores. Pero no es un uso común. De ahí que haya propuestas políticas, por ejemplo, en Europa, que renuevan tendencias fascistas que ya fracasaron, pero que se venden como aventuras para el porvenir. Sin pasado, o con uno delegado a los relatos del algoritmo, no hay memoria. Y la memoria creo que debe tener un uso caprichoso. Todos tenemos una memoria selectiva. Y esa medida debe apelar a las cosas que te gustan. Al tener una memoria delegada perdemos el capricho de la memoria.
En referencia a la obra Solaris, de Stanislaw Lem, hablas de los “quistes psíquicos” y de su homologación con la actualidad. De cómo nos hemos convertido en borradores. ¿Qué es ser un borrador?
En la medida en que todos nosotros tenemos que atestiguar que lo que vale la pena va a desembocar necesariamente en una selfie, en algo que subimos a las redes, existimos siempre provisionalmente. El estatuto de existencia se ha vuelto un reflejo de ti mismo. Cuando el ser humano pasa ante una vidriera tiene la tentación de buscar su reflejo y sabe que esa silueta es la persona, pero obviamente es una extensión que no la define. La lógica ha cambiado. Lo más importante de una experiencia es subirla a las redes, lo cual hace que sea absolutamente imposible de asimilar todo lo que subimos. Yo me imagino que una chica de hoy, cuando sea abuela, enfrentando a sus nietos, les dirá, te enseño los tres millones de fotos de mi juventud. Está es también una de las razones del porno amateur y de que la gente grabe sus relaciones íntimas, porque parecería que si no tienes constancia visual de lo que hiciste, eso no sucedió. Eres un constante borrador.
Y, ¿cómo puede ayudar la lectura con eso?
Se han perdido los plazos de asimilación de la experiencia. El retrato debe durar una emoción. Y yo creo que la lectura justamente es ese espacio en donde tú manejas tiempos diferentes. Un verso en un poema puede tener una duración superior al capítulo de una novela, porque te deja pensando de una manera extraordinaria. Entonces, el manejo del tiempo en la lectura es un ejercicio para pasar de ahí a la realidad. Finalmente, la realidad es un campo expandido de la cultura. Nosotros vemos un crepúsculo y pensamos que es tal vez superior a una pintura de Turner. Pero solo lo sabemos porque hemos visto la pintura de Turner. El arte te capacita para valorar lo real. No es solipsista. No está exclusivamente para satisfacerse a sí mismo. Por eso el arte remedia malestares. Es una gran farmacia.
Citas a Paul Valery para hablar de la condición de existencia. Necesitamos ser dichos para existir. Pero, ¿por qué ahora que nos decimos más que nunca, alcanzamos esa “siliconización del mundo” de la que habla Éric Sadin?
Necesitamos tener testigos para saber que estamos vivos y para tener entidad. Una de las funciones de las mascotas, ahora rebautizadas como animales de compañía, es precisamente la de saber que nos están mirando. Hay mucha gente que habla con sus gatos. Pero otra cosa es la sobreexposición. Es decir, todo depende de la dosis. El lenguaje es un fármaco que alivia o un veneno que intoxica. Cuando tienes una sobreexposición excesiva, te conviertes en personaje de ti mismo y empiezas a actuar de una manera que tiene que ver, no con lo que tú eres, sino con lo que esperas que los demás vean de ti. Eso le pasa a las celebridades, pero también a algunos amigos nuestros que pierden totalmente el horizonte.
¿Nos hemos dejado llevar demasiado por convertir cualquier cotidianidad en un escenario de fama?
No tenemos una conciencia clara de lo que significa la percepción. Mucha gente está muy orgullosa de tener 2 millones de seguidores en Twitter, ahora X, pero no advierte que esos seguidores pueden ser personas que detestan a quien está mandando esos mensajes y quieren ver hasta dónde se hunde. Si alguien sigue a Donald Trump no es necesariamente por admiración, sino es para saber cuál es su capacidad de ridículo. Por eso yo digo que más que seguidores se deberían llamar vigilantes. Es algo que tampoco percibimos del todo. La estadística de la atención parecería que en sí misma modifica para bien tu personalidad. Cuando, por el contrario, puede, como piensan ciertos pueblos originarios, limar tu existencia. Si demasiada gente te ve puede ser que empieces a diluir tus facciones.
Se especula con un futuro en el que los algoritmos permitan conocer el porvenir de una persona. Se convertirán en oráculos estadísticos capaces de mapear la existencia venidera. ¿Cómo crees que viviremos de alcanzar ese paradigma?
Una de las cosas interesantes de la literatura es que anticipa aquello que no sucede, pero que está a punto de suceder. Ahí tienes el ejemplo de Philip K. Dick con la idea precognitiva. Poder predecir delitos que todavía no se cometen, pero que pueden suceder. Pero yo creo que tenemos que protegernos de eso. Tenemos que seguir luchando por estar en lo real y por ser juzgados por nuestras acciones. Si no, como diría un filósofo popular de México: “nos va a cargar la chingada”.
Hablando antes de mascotas… pienso que su creciente importancia tiene que ver con la disolución generacional de responsabilidades. Nos cuesta hacernos cargo. Por eso me hace gracia que en un pasaje del libro hables de cómo las personas, literal y científicamente, se enamoran de sus smartphones.
San Pablo, en sus epístolas, dice que el amor es entregar sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que aparentemente te da tu sistema operativo. Por eso no es casual que en estudios psicológicos que se han hecho sobre la relación con los teléfonos móviles, aparezca muchas veces la noción de una relación amorosa. Por supuesto, con la idea egoísta que tenemos del amor, siempre es más fácil ser amado que amar. En cambio, querer al otro implica esfuerzo. Y efectivamente, las mascotas han aparecido como una forma de tener una relación menos esforzada. Estamos tratando de reacomodar nuestros sentimientos. Lo que me parece positivo de todo esto es que las veleidades humanas, los caprichos, las necesidades sentimentales siguen existiendo. El ser humano sigue siendo capaz de conmoverse con una canción ranchera o con un recuerdo inesperado o al oler una fruta que le trae ciertos pasajes de su infancia. Eso es lo que debemos atesorar y defender. Con excesivo optimismo solemos pensar en un futuro en el que nosotros estaremos lidiando con la inteligencia artificial, pero eso supone que nosotros no vamos a ser sustituidos por esa inteligencia. Es frecuente oír: “bueno, a mí no me molestaría tener una máquina que me trajera a mis seres queridos fallecidos”, pero estamos pensando que nosotros estaremos en el sofá de nuestra casa teniendo un salario, o una jubilación, y pudiendo lidiar con esa realidad, cuando probablemente lo que nos va a jubilar como humanos sea esa misma realidad. Ahí es donde tenemos que establecer una noción de resistencia.
¿Esas máquinas, al final, se autocontrolarán o habrá una élite que las controle?
La frase: “No mates al robot, vigila a su amo” es muy cierta. Y cuando el amo es Vladimir Putin o es Elon Musk, la pregunta es quién puede controlar a estas personas.
Y si hablamos de autocontrol casi resulta igual de preocupante ¿no? Porque la inteligencia artificial aprende de la red, que es un embudo de lo peorcito de la raza. En el libro usas el ejemplo de la IA Tay, que se nazificó en 24 horas.
En las redes hay una sobreexposición de irritaciones, desahogos y fanatismos. Lo cual me parece psicológicamente explicable porque cuando tú recapacitas no necesariamente tienes que ventilarlo. Dudo que alguien que ha estado leyendo cosas en la red, de pronto mande un tweet para decir: “ya entendí, pido perdón, estaba equivocado”. Eso es un movimiento que no va hacia afuera, sino hacia adentro. La recapacitación es algo íntimo que no exige ser comunicado. En cambio, la indignación, la irritación piden justamente ser expresadas a la gente. Por lo tanto, en la estadística de las redes hay mucho más odio que amor o reconsideración. Eso no quiere decir que el ser humano haya abdicado de querer al prójimo, pero muchas veces se trata de una reacción íntima y silenciosa. Si seguimos priorizando ese mundo, los antropólogos del porvenir tendrán un trabajo fuerte para saber que no éramos tan desagradables como en nuestros tweets. Creo que hay un gran desafío para ver en qué medida podemos luchar socialmente para prevenir lo que va a venir. En las agendas de los partidos políticos debería hablarse de ello. En los contratos de las editoriales ya se establecen cláusulas sobre los límites del uso de la inteligencia artificial desde la portada hasta la foto del autor.
Personalmente, me atormenta mucho la creciente pérdida de concentración. La desaparición de ese poder que nos ha hecho llegar donde estamos, del que habla Johann Hari.
Hay una tensión dispersa que se expresa visualmente en la pantalla de cualquier ordenador cuando ves que alguien tiene 40 ventanas abiertas. El uso social del tiempo ha cambiado. La pérdida de concentración puede ser también uno de los factores que ya están siendo medidos estadísticamente del debilitamiento de la inteligencia humana. Hay cosas que requieren de tiempo. Lo sabemos por la gastronomía, el fuego lento es mucho más eficaz que el fuego instantáneo.
¿Y cuáles serían los mecanismos para pelear contra ello
La primera manera de solucionar un problema es ser consciente de ello. Necesitamos reforzar los métodos de aprendizaje. Poner en valor el uso de la memoria, el uso de la concentración y en eso nos tenemos que implicar socialmente. Eso, o vamos a crear una generación de zombis precipitados. De gente que hipnóticamente quiera cambiar de una cosa a otra.
Lo cual parece fácil si seguimos siendo como los cormoranes de los que hablas en el libro.
Realmente nos convertimos en esclavos de lo que nosotros creemos que nos libera. El teléfono, las redes, nos convierte en un producto. Es decir, no hay nada más valioso hoy en día que los datos personales. Por lo tanto, como el cormorán, que es un pájaro al que se le pone una soga para que se le atore lo que pesca, él cree que está pescando para sí mismo, pero en realidad está pescando para su amo. Lo mismo hacemos nosotros con nuestras búsquedas. Creemos que respondemos exclusivamente a nuestros deseos y en el fondo estamos activando toda una red de negocios en la que nosotros somos parte de la mercancía. Eso es algo también que debemos tener presente y resistirnos a ello.
Entiendo que escupiendo el pescado, porque a lo mejor liberarse de la cuerda es imposible.
Ah, no, claro. Yo no invito a nadie a irse al monte a comer raíces y no utilizar la luz eléctrica. En lo personal, creo que se puede vivir con el teléfono, pero tener una relación primitiva con él. Hasta cierto punto defensiva. Es decir, activarlo un tiempo y nada más. Todo eso requiere de disciplina interior.
¿Algún camino para alcanzar dicha disciplina? Creo que ante los predicamentos que tenemos hoy en día habrá respuestas desde muchas perspectivas. Yo quise reaccionar desde la mía que tiene que ver con la lectura. Entonces, me parece que una de las grandes reservas de lo humano es la lectura que nos singulariza a todos. Tú y yo, a pesar de las múltiples similitudes que tenemos, leemos un libro y tú adviertes cosas que se me escapan a mí. Y esta manera de recrear individualmente el conocimiento me parece que ha sido la fuerza motriz de la cultura y es lo que debemos defender. Y ahí está, pues, un baluarte de lo humano que me parece que es esencial.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.