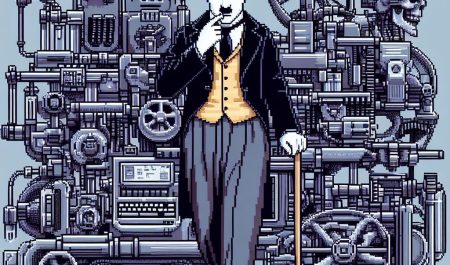Admito que las opciones de sosiego y vacile son más reducidas que antaño. Nada que ver con los ayeres sin internet o redes sociales, no digamos ya sin móvil. El personal sufre una alergia al imprevisto o la quietud cada vez mayor, lo que ha llevado el sacrificio de la productividad por el placer de la empanada mental, o del sano aburrimiento, a transformarse en un miedo a la astenia. A no hacer “nada”. A vivir en uno mismo. En los pensamientos desempolvando una pared, o un adoquín con la mirada.
Recuerdo que, a eso de los 16 años, recién llegado el sempiterno WhatsApp, mi inquietud burbujeaba con un apetito volcánico si me veía sin móvil. Por la calle, esperando a quien quiera que fuese, si no podía sumergirme en el océano de aquellas primeras pantallas de cristal líquido, sentía un desfile de extrañas figuras que, paranoicamente, creía que me enfocaban con burla. Entonces no lo llamábamos nomofobia. Sencillamente, estar sin batería. Con el tiempo, y por fortuna, yo me he ido desquitando. Desinfectándome de la palpitante necesidad de estar ininterrumpidamente conectado, rígido, bajo el espejismo de un control que me impida esa terrible expresión -aun siendo tan cierta en ocasiones-, que es fluir. Y fluir, abandonándose a la eventualidad, es precisamente lo que se diría (salvo que se trate de un eslogan de silicona) que menos logra hacer la gente.
El descontrol empieza a revelarse antipático. Y la improvisación exótica. Son los ruedines traseros de la tecnología; las redes, los móviles, internet… Nos han hecho perder el equilibrio, acoplando a nuestro día a día una certeza protectora que nos pasea por la orfandad si se ausenta. Hay que saber a dónde ir, reservar con antelación online, qué comer, el número de calorías. ¿Se paga entre varios?, divídase al céntimo en el Tricount. Espera, ¡no te lo comas todavía!, imprescindible documentar la experiencia desde el inicio con videos, fotos y audios, adhiriendo el smartphone a la mano aunque entre en combustión espontánea.
Antes de eso, válgame, cuadrar las tablas de Excel donde apuntar hasta el llavero que le regalas a tu sobrina, la lista de cada garito en el que has estado, y de los que te quedan por probar. Si los locales te han asaltado -por arte algoritmágico– varias veces en TikTok, será por su excelsa calidad. Ay, y sin despistar tampoco los viajes a “escondites desconocidos” vistos en Instagram, convertidos en experiencias contingentes por la masificación y la subida de precios, de los que sólo se salvan unos selfis cutres que pasan desapercibidos incluso cuando te reúnes largo rato con el señor Roca.
Y no olvidemos las calificaciones. Si la infancia es la patria del hombre, se nos ha subido a la chepa como un koala la voluntad de que todo se evalúe. El café, el servicio, el artículo, la película, las castañas de la chabola del córner y la limpieza de los vestuarios en una piscina pública. Cuando algo no tiene nombre, suele decirse que no existe. Hoy es cuando no tiene nota. Por eso la sublimación es la experiencia por antonomasia, y todo ha de ser gourmet, eco-friendly, diverso… y pasa, para mí, como con la parte más ortopédica del arte contemporáneo; que debe anteponer el discurso al objeto. El concepto, a la belleza o la armonía.
Alguien dijo alguna vez -no yo, claro, ese estilo no me pega-, que: “la existencia está para ser vivida, no soportada”. Pues, mira tú, creo que la existencia tampoco está para ser dirigida. Menos aún por el látigo del algoritmo, por la exaltación de la opinión ajena o por un determinismo latoso, que colapsa ante cualquier perturbación. Estas disposiciones unidas acentúan un descontento, como de exudado uretral, que dispara la frustración y el enfurruñamiento pediátrico si algo no sale tal y cómo se planeó. Una lección tan torcida como peligrosa, si tenemos en cuenta que la cotidianidad nos atiza cansinamente con imprevistos de todo pelaje. Tropezones fortuitos a los que tenemos que poner orden con paciencia, saliva y, sí, lejos de la moñada; fluidez…
Nos rodean tantas incógnitas que, por nuestra naturaleza consciente, ambicionamos dosis regulares de control. Véase reglas cívicas para no andar incomodándonos los unos a los otros; tirándonos de los pelos arbitrariamente o lanzando tampones usados a los escaparates. Pero esa libertad de sentirse cómodo se explota como mano de obra barata para que nuestro cerebro baile al son de los tecnólogos, y sus vampíricos anunciantes. Internet rebosa tantos juicios, tantas propuestas, y todas tan “imprescindibles”, que acabamos inventando palabras como FOMO (miedo a estar ausente) para diagnosticar la ansiedad de querer ser omniscientes. Estar en todos lados, saberlo todo y controlar hasta el mínimo detalle. Y luego se pregunta la gente porque está apática y desmotivada desde las 10 de la mañana… no hay nada más agotador que necesitar estar en todo, y someterse a la exhibicionista falsedad de que otros sí lo están.
Esas rueditas de las que hablaba son muy útiles. Nos ayudan a mantener el control cuando recorremos un camino asfaltado, recto y llano. Son ideales para seguir, como borregos, la senda predeterminada sin sorpresa y riesgo. Con posibilidades de decepción igual de bajas que las de una emoción perdurable, y el cansancio propio de quien no puede dejarse llevar, porque para avanzar debe pedalear sin interrupción.
Por eso, creo que es valioso reclamar la formidable responsabilidad de atreverse a ir sin ruedines. De lanzarse a la aventura -da igual si es corta y facilona-, disfrutando de lo inesperado, lo desconocido e incluso de lo cutre y cotidiano. De rendirse, ay, de nuevo lo tendré que decir otra vez… a la fluidez.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.