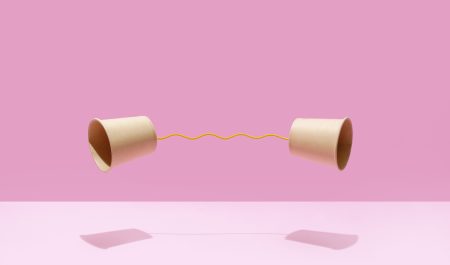Cuando Internet llegó a mi vida, y a la de todos, yo tenía unos 15 años. No soy, pues, un nativo digital, pero tampoco me considero por completo lo que se llama un inmigrante digital. Los de mi quinta integramos la llegada de la Red y las nuevas tecnologías de una manera muy orgánica, como adolescentes, porque todo lo demás también nos resultaba novedoso: el mundo tecnológico iba cambiando al compás de los cambios que se daban en nuestros jóvenes cuerpos, en nuestra vida social, en nuestra posición en el mundo. Llegaba la World Wide Web, pero también llegaba el kalimotxo, el sexo, los conciertos, la inseguridad y la zozobra vital, y el trepidante juego entre la curiosidad y la decepción. Me alegro de haber estado allí, y justo con esa edad, para ver cómo comenzó esa cosa que cambió radicalmente la civilización, aunque todavía no está claro si para bien o para mal.
Era aquella época en la que había que conectar el módem a la línea telefónica y, al conectarse, además de cortarse la línea (mi madre se ponía de los nervios), emitía unos sonidos propios de un ogro iracundo con ronquera. Era aquella época en la que descargar una foto de tu banda de punk o estrella porno favorita llevaba 20 minutos. Era aquella época en la que no se vivía en Internet, sino que se iba a Internet a “navegar”, a pasar un rato mirando aquel nuevo mundo, como quien explora un país extraño y pixelado. ¿Tienes correo electrónico?
Lo que ocurrió desde entonces, en un tiempo relativamente corto, ha sido una gran transformación, una de las mayores y más rápidas que ha experimentado la humanidad, y que ha acabado por fragmentarla, a dejarnos solos, compitiendo y enfrentados. Por eso La gran fragmentación es el título que el subdirector de El País, Ricardo de Querol, le ha puesto al libro que publica en Arpa, y que tuvo su origen en las columnas publicadas en una anterior encarnación de Retina en papel.
“Lo que a finales del siglo XX era fascinación, la sensación de dar un salto al futuro, hoy es en buena parte desilusión, decepción, escepticismo. Internet se veía en el principio como algo liberador, casi libertario, que emanciparía a cada ser humano, que posibilitaría el acceso de todos al conocimiento, que burlaría la censura de los tiranos, que saltaría todas las fronteras y los prejuicios, que nos llevaría a una democracia más profunda, incluso directa”, escribe De Querol. No fue para tanto.
El paso fundamental en la decadencia humana fue, a mi juicio, la llegada del smartphone, que prometía libertad, pero que significaba en realidad una cadena muy larga que ahora nos apresa, al tiempo que permite gran libertad de movimiento, creando un trampantojo de albedrío digital. Ahí es cuando Internet dejó de ser un lugar al que se iba y por el que se navegaba para convertirse en el espinazo central de nuestra existencia, cuando las fronteras entre la realidad física y la digital comenzaron a hacerse muy borrosas. Rollo Matrix.
Aquellas inocentes esperanzas tecnoutópicas no se han cumplido y, según se destila del libro, lo que ha llegado es una plétora de miedos. Los capítulos se dedican a explorarlos uno a uno: qué hay que temer de las grandes tecnológicas, qué hay que temer de la inteligencia artificial, qué hay que temer de las redes sociales… O qué hay que temer por la cultura y el periodismo, por la soledad que va creciendo. Como explica De Querol, la reluciente tecnología actual ha aumentado el individualismo y generado una economía cada vez más desigual, “dominada por un puñado de megaempresas y por una casta de megamillonarios”, ese 1% que se enriquece de forma absurda sin revertir al otro 99%… “Algo estamos haciendo mal”, escribe el periodista. Hacerlo bien significa hacer política: trocear los monopolios, defender los derechos de la ciudadanía, establecer una fiscalidad justa.
Vale, la actual revolución tecnológica tiene cosas maravillosas, como algunos canales de YouTube de recetas de cocina, la posibilidad de comunicarnos a distancia, la plataforma de RTVE o la posibilidad de llegar tarde a una cita y avisar poniendo un WhatsApp. Pero creo que esas cosas palidecen al lado de la posibilidad del fin de la civilización tal y como la conocemos: no son pocos los teóricos que asocian el grado de desarrollo tecnológico de una civilización con el riesgo de que se autodestruya. De hecho, es un factor que se usa a la hora de calcular el número de posibles civilizaciones extraterrestres a través de la ecuación de Drake. La ingeniería más avanzada avoca al desastre.
Después de tanto miedo, al final y pese a todo, De Querol dice ser optimista: hay que recuperar la fe en el progreso. Yo me pregunto si no estábamos mejor antes, cuando Internet ni estaba ni se le esperaba (solo lo esperaban algunos visionarios como Isaac Asimov), y manteníamos la ilusión por adentrarnos en la oscuridad del cine o por comprar un disco largamente esperado, libres del embrujo constante del smartphone y de conocer el pensamiento político (por llamarlo de alguna manera) de miles de troles de Twitter. No teniendo que esperar 20 minutos más por esos pesados que siempre llegan tarde y escriben un simpático emoticono, con una gota de sudor y una sonrisa, para disculparse.
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.