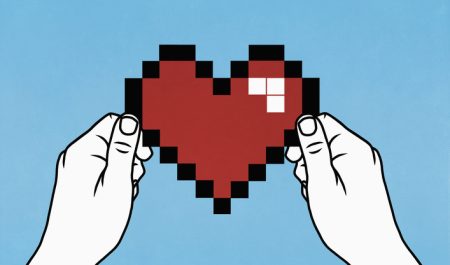Ser vanguardista, rebelde, revolucionario, es una cosa que se lleva por dentro, pero que se nota por fuera. Si uno lo es, se viste, se peina, se expresa como tal: que se entere todo el mundo, ya que hoy en día no hay riesgo de ir a prisión. En realidad, desde que el capitalismo contemporáneo absorbió ciertos elementos de la contracultura de la década de 1960 (véase La nueva cultura del capitalismo de Boltanski y Chiapello), la rebeldía, la creatividad, el individualismo genial son más la norma que la excepción. Se ve en el discurso empresarial, en la publicidad, en las tiendas de ropa. Es lo que se pide: generar impacto, cambiar el mundo, ir contracorriente. Tanto que ya no se sabe dónde vamos: es agotador tener que estar siempre reafirmando nuestra identidad y luchando por remontarnos, como un salmón loco, contra todas las corrientes que nos arrastran. Hay veces que ya no sé qué más puedo hacer, de quién copiar o qué comprar para ser yo mismo. Porque parece que no basta con serlo.
Hubo tiempos en los que la rebeldía y la vanguardia no iba por fuera sino por dentro. Anarquistas como Bakunin o Durruti, compositores como Stravinski, escritores como Joyce o T.S. Eliot, o artistas como Duchamp, siempre empujando los límites del mundo en sus respectivas áreas, siempre acusados de locos o radicales, no tenían, bajo el prisma actual, un aspecto demasiado amenazante, más bien el aspecto de cualquier oficinista gris. El traje oscuro, la corbata, el sombrero fueron durante décadas y décadas el uniforme oficial de los señores, fueran como fueran. Los dadaístas y los surrealistas a veces se disfrazaban, se sacaban fotos con los ojos cerrados o se colocaban margaritas en los bigotes erectos, pero, vistos desde hoy, no dejaban de ser señores con una vestimenta seria, una chaqueta, una camisa, una corbata. Algunos fumaban en pipa.
“Si se le mostrara a un adolescente de finales del siglo XX una foto de cualquier modernista, lo habría desdeñado tachándolo de carca. Dicho modernista probablemente fuera mucho más rebelde, peligroso y radical que el adolescente, pero su pelo peinado y su traje habrían sido motivo suficiente para despreciarlo”, escribe John Higgs en su fabulosa Historia alternativa del siglo XX (Taurus). El punk, según se ve en la serie Pistol, de Danny Boyle, surgió en una tienda de ropa (Sex, de Vivienne Westwood, de donde salieron los Sex Pistols), y ese sea quizás su pecado original: fue un movimiento que nunca logró alejarse demasiado del escaparate donde nació. De ahí los “punkis de pastel, punks de escaparate”, que cantaba Evaristo en La Polla Records. Curiosamente, la serie de los Sex Pistols la dan en Disney+, lo que cierra la rueda de la asimilación capitalista.
En fin, que así se relajaron las costumbres y entraron los vaqueros rotos, las camisetas, las chupas de cuero y, a través de la historia de las diferentes subculturas juveniles, todo tipo de atuendos para hacernos parecer revolucionarios, transgresores y malotes, hasta llegar a los pantalones anchos, las gorras de béisbol, los pantalones de pitillo y, en fin, cualquier tipo de tatuaje de los que hoy llevan hasta los empleados de banca y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A veces dan más miedo los policías que los ladrones.
Se ha democratizado el aspecto rebelde, pero la población más que a la rebeldía tiende al gregarismo y a la reacción. Aquellos señores de antes vestían de forma conservadora porque entendían que los vientos de ruptura radical con el mundo no tenían mucho que ver con la vestimenta cotidiana, sino con algo más profundo. Hoy sucede al contrario: la derecha quiere ser punk y prácticamente todo el mundo que conozco es moderno y vanguardista en el vestir (al menos comparado con los radicales de principios del XX), pero me cuesta mucho encontrar a alguien que realmente lo sea más allá del color de pelo, un estampado, un chándal o un colgante. Y así es como la estética fue carcomiendo a la ética hasta convertirlo todo en farsa.
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.