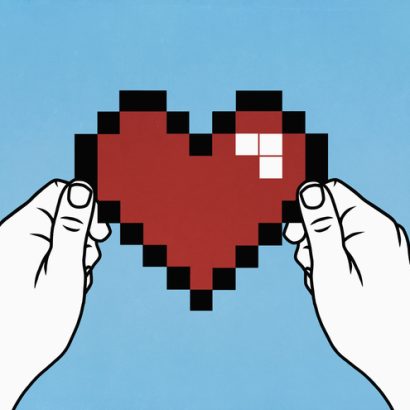He visto a un hombre lanzar 3.000 veces un CD contra la fina apertura de un lector de CD hasta conseguir encajarlo. He visto cómo se cocina una hamburguesa gigante, y una pizza gigante, y una paella gigante, y los bocadillos gigantes que hace un paisano de Úbeda, muy simpático, que se llama Ginés. He conocido a Robert Wido un entrañable señor de Bilbao que fuma marihuana y escucha a Kendrick Lamar. Otro señor en Estados Unidos, bastante más sexy, fanático de la ropa vaquera, se prueba unos jeans cada día, con botas y camisetas de grupos de punk rock. He visto cuerpos cuasiperfectos (según los cánones más extendidos de belleza) tostados por el sol en las playas de Bali, Malibú, Benidorm. He visto a decenas de personas bailando shuffle y a otras decenas haciendo increíbles acrobacias de parkour que parece que se iban a matar. He visto expediciones por la selva, travesías a través de los rápidos de un río ecuatorial, aventuras en la nieve. Gente que baila bailes ridículos. Infografías sobre el tamaño de los agujeros negros que se encuentran en el centro de las galaxias de espiral. Citas de filósofos, promo de escritores, versos malísimos. Ellen Allien pinchando, Anfisa Letyago pinchando, Deborah de Luca pinchado. Una máquina gigantesca reduciendo un automóvil a un pequeño cubo de cables y metal. Una futbolista en bikini metiendo un gol increíble por toda la escuadra. Gente posando con novelas de Alfaguara para hacerse la interesante. Animales, muchos animales: un hombre que intenta meter a un oso en su furgoneta, una koala monísima que abraza a su cría, un perrete que da besos a todo el mundo, un zorrete durmiendo sobre la rama de un árbol. Un hombre caminando sobre el ala de un Boeing abandonado en Indonesia. Otro hombre que mete en las troneras todas las bolas del billar de una sola tirada. Un truco para sacar una llave rota de una cerradura utilizando la cera de una vela. Imágenes a cámara lenta de un fósforo ardiendo. Gente volando en parapente entre los riscos afilados. Un desfase de concierto de los Dead Kennedys en los años 70.
Todo esto lo he visto en Instagram, donde he visto más cosas que en mi vida real (si es que Instagram no es parte de mi vida real). Si Twitter es el infierno, Instagram es el Jardín del Edén. Instagram como ventana al mundo, Instagram como gabinete de curiosidades, Instagram como habitación de las maravillas. En uno de los más famosos cuentos de Jorge Luis Borges, el autor encuentra en casa de una amiga difunta, en la calle Garay de Buenos Aires, debajo de las escaleras del sótano, un punto desde el que se ven todos los puntos del universo desde todos los puntos de vista: ese punto se llama el Aleph. Instagram no es el Aleph, pero se le parece: un lugar desde el que ver todos los lugares del mundo desde todos los puntos de vista, cuanto más delirantes mejor. En Instagram uno se reconcilia con la presunción y la estupidez de la especie humana.
En los años 90, cuando la tele llegaba a sus cuotas de popularidad más alta, cuando el “video killed the radio star” cobraba su mayor sentido, cuando el videoclip de la MTV era lo más, se comenzó a hablar de cómo la cultura de la imagen estaba devorando la cultura alfanumérica: el ver se imponía al leer, y una imagen valía más que mil palabras. Inopinadamente las tornas cambiaron con la llegada de Internet que, en principio, tenía mucho más que ver con leer y escribir. Las letras volvían triunfales, y se convertían en el medio para acceder a webs, blogs, messengers, guasaps y redes sociales: mucha gente se extrañó de que el teclado comenzara con las letras QWERTY y no en orden alfabético, porque nunca lo habían usado. Si las redes se habían basado tradicionalmente (es un decir) en la palabra escrita, Instagram, nacida en San Francisco (EEUU) en 2010, comprada por Facebook en 2012 por 1.000 millones de dólares, traía de nuevo la imagen y el vídeo a primer término de la comunicación, como luego llevaría al extremo la china TikTok.
Dentro y fuera de las redes sociales, Instagram es el mejor de los mundos posibles. Hay algo de política y de bronca, como en todas partes, pero es residual en comparación con la jungla de odio que es Twitter, o Facebook, donde el conflicto cibersocial también se da, aunque de manera menos virulenta. No abundan los trolls, las fake news o los haters en Instagram, la gente solo quiere enseñar el culo (ya que el pezón está vetado) y la habitación guapa que le han puesto en el resort de lujo. Una parte de Instagram se dedica a los prodigios y curiosidades, otra parte a ser la revista ¡Hola! que muestra la vida de los cualquiera, sobre todo si estos cualquiera tienen cuerpos fitness. En Instagram no aparece nada que excluya la sonrisa: Instagram es ese país donde no llegó la pandemia, donde no llegan las noticias de la guerra de Ucrania, donde el mundo no está a punto de acabarse, sino que es una tarta que estamos a punto de comernos. Pero, muchas veces, la pretendida felicidad mostrada en Instagram hace infeliz al que la mira.
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.