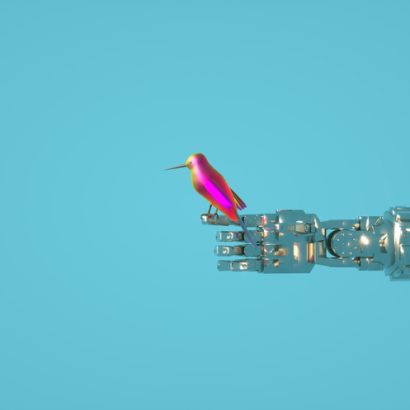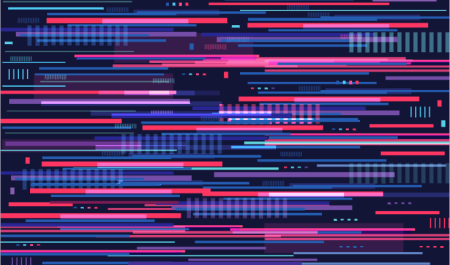1. Decía el antropólogo David Graeber en su célebre Trabajos de mierda: una teoría, publicado en España por la editorial Ariel, que una persona incapaz de tener un impacto significante sobre el mundo deja de existir. Se apoyaba en estudios que estudiaban el placer que sentimos los seres humanos al ser la causa de algo: los niños exhiben un júbilo extraordinario al descubrirse ejerciendo algún tipo de efecto sobre el mundo, casi como si descubrieran en su impacto que ellos mismos existen. Hay una asociación directa entre existir y estar afectando al mundo que nos rodea. Y, a raíz de esa asociación, es posible concluir que los trabajos en los que uno no ejerce tan influencia, sino sólo se autoengaña para creer que la ejerce, niegan el principio mismo de la humanidad de cada uno: hacen que dejemos de existir.
2. Hay varios tipos de trabajos de mierda, decía Graeber. Están los que existen sólo o primordialmente para hacer a otra persona parecer o sentirse importante, como el botones cuya labor consiste en acompañar a alguien al ascensor; están los que existen para paliar un error organizativo, con tal de “resolver un problema que no tendría por qué existir”, o sea, con frecuencia, deshacer los errores de los demás; están, continúa Graber, los que permiten a una organización decir que está haciendo algo que en realidad no está haciendo, generando burocracia y documentos completa y absolutamente inútiles, degenerando hasta niveles kafkianos de la administración. Y los hay más complejos y aún más inútiles, capaces de hacer de cualquiera un ser completamente miserable al darse cuenta de su propia inutilidad. Es en parte la hipertrofia del sector servicios una vez financiarizado, decía Graeber, lo que genera capas y capas de empleo administrativo innecesario, centrado en administrar a otros administradores y gestionar la gestión de los gestores de rangos inferiores. Pero, como el trabajo de mierda es trabajo, y hemos llegado a concebir que el trabajo es frecuentemente bueno, su calificación como de mierda nos importa sólo a medias.
3. La izquierda reagrupa con frecuencia dos posturas morales distintas sobre el trabajo: el trabajo como tortura (o sufrimiento) y el trabajo como sentido vital (o dignificación). El origen etimológico de la palabra trabajo es ambiguo. Hay quien dice que proviene del latín vulgar tripalium, “cepo de tres palos con el que los reos padecían tormento”, y así lo vincula inevitablemente a horrores y sufrimientos. Pero también existen hipótesis alternativas, e incluso lingüistas como André Eskénazi que consideran que el paso de tripalium a trabajar carece de fundamento y justificación: otras raíces latinas, como trabs, o el prefijo trans para el paso de un estado a otro; una raíz indoeuropea anterior, desconocida. Si tripalium es sufrimiento, la familia de opus, opera y operari, familia de lo obrero, más bella, más ligada con lo productivo (y así incluso lo creativo), se aleja sobremanera del esfuerzo doloroso.
4. Trabajar sólo aporta un sentido relativo a la vida de los individuos, aunque este sentido sea multiforme. Lo aporta en la medida en que permite, como citaba Graeber en referencia a estudios psicológicos, que el ser humano se regocije de su presencia y efecto sobre el mundo, de ser causa y transformar lo que le rodea… y ahí se parece más a la producción, a la poiesis, que tenía muchas vertientes no necesariamente identificadas con lo laboral. Poiesis, paso del no-ser al ser para los griegos, creación, es una de mis palabras favoritas. Y hay varios tipos: la poiesis heroica, que se relaciona con la intervención en la polis, en la ciudad, o sea, en la política, transformando el entorno vital; la poiesis erótica, que tiene que ver con engendrar descendencia, es decir, otra forma de perseverar en el mundo; la poiesis intelectual o creativa de quien crea. Todas son formas de vivir más allá de la muerte. Y coinciden de forma curiosa con las tres concupiscencias: libido dominandi, orgullo de dominarse a uno mismo y de dominar al resto; libido sentiendi, satisfacción de los deseos del cuerpo; libido sciendi, deseo desmedido del conocimiento. Quien trabaja quiere de algún modo a los demás y aprende también a quererse a sí mismo. Pero no quiere necesariamente la acción de su trabajo, aunque pueda procurarle placer: gusta sobre todo de sus frutos.
5. Hay una coletilla que ha ido instalándose poco a poco en el discurso de la izquierda y que da testimonio de un movimiento: ahora se dice de las transformaciones sociales que estas no han de dejar a nadie atrás. Al decir algo así, tácitamente se asume que la tendencia natural de esas mismas transformaciones es erosionar el cuerpo social, derruir algo que ya estaba presente, acabar con ello desde sus cimientos; no es una asunción del todo errónea. Al discurso sobre la transición ecológica y la necesidad de vivir de otra manera se ha respondido hablando de los abandonados de la globalización, los privados, aquellos que sufren necesariamente las consecuencias de un precio más caro de la gasolina y del cierre de antiguas fábricas industriales. No hay imagen más clara del “dejar atrás” que la de la automatización. Donde antes había una cajera ahora se erigen máquinas de autoservicio para pasar por caja uno mismo. Hoy, en un supermercado cerca de mi casa, un chico más o menos joven protestaba, y le pedía a una trabajadora del supermercado que le cobrara ella, aunque fuera en la máquina de autoservicio. Supongo que era simplemente para tener algún tipo de interacción humana, para que la compra no se convirtiera en un acto completamente impersonal, para que midieran dos o tres palabras. Pero la cajera, escaneando los artículos de alguien perfectamente capaz de escanearlos él mismo, llevaba al paroxismo la noción de los trabajos inútiles. Y ante el ridículo en ambos lados, el del automatismo y el de lo inútil, no aparece ninguna respuesta fácil.
6. La parte de la izquierda que ha sacralizado el trabajo y las labores manuales insiste hasta la saciedad en su discurso en cómo el trabajo dignifica, y casi oscila a veces hasta un autoparódico el trabajo os hará libres. La propuesta económica de algunos sectores, de hecho, tiene que ver con un supuestamente posible pleno empleo, cuya articulación práctica resulta más complicada: si en una sociedad con España con una tasa de paro elevadísima ya hay un porcentaje ridículo de trabajos inútiles o trabajos de mierda, ¿cuántos trabajos de mierda sería necesario inventar con tal de llegar al pleno empleo y acabar con el paro? Quizá veríamos hasta personas empleadas un trabajo inútil consistente en inventar nuevos trabajos inútiles, como forma definitiva del cognitariado.
7. Es necesaria, en todos esos casos, una reconversión, palabra horrenda, terrorífica, escalofriante, que trae a la memoria más miseria que otra cosa. ¿Cómo reconvertir a quienes siempre se han dedicado a un trabajo inútil sin arrastrarles a otra vida laboral repleta de inutilidades? La transformación tiene que ser inocua, pero no hay cambios que no sean dolorosos. Y la transformación digital también produce sus propios monstruos. Cada puesto de trabajo automatizado representa una vida que de algún modo se escinde y se parte, un salario menos que llega a alguna casa, una fuente de ingresos cortada de raíz.
8. Yo admito que quiero trabajar menos y deseo que todo el mundo también trabaje menos, y que no rindo ningún culto particular al trabajo, pero que al mismo tiempo gozo de una posición que me permite vender desde el privilegio palabras y las cosas mismas que amo; mi vida laboral no constituye ningún ejemplo de sufrimiento, no tiene roces ni dolores, y ni siquiera sería capaz de reducirla lo máximo posible. Es de alguna manera necesario, sí, que todos trabajemos menos horas y tengamos más tiempo para vivir; es ingenuo planteárselo sin tener en cuenta que esa distribución del trabajo no es sólo nacional y europea, desde nuestra atalaya particular, sino que todo privilegio aquí adquirido repercute en una cadena global de causas y efectos. Al principio hablaba del goce que adquiere el ser humano cuando se da cuenta de que sus acciones ejercen una fuerza sobre la realidad en la cual vive. También puede darse la sensación inversa: el horror cuando los efectos que hemos producido en la realidad han conducido a los demás al sufrimiento. Y ese peligro está todo el tiempo presente en las cosas que tienen que ver con el trabajo.
La meta del futuro es el pleno desempleo, para que podamos jugar
Arthur C. Clarke
9. Aaron Bastani, en su libro Comunismo de lujo plenamente automatizado, cita a Arthur C. Clarke: “la meta del futuro es el pleno desempleo, para que podamos jugar”. Cita, por ejemplo, un estudio del Banco de Inglaterra en 2015, que predecía que los cambios tecnológicos implicarían la pérdida de 15 millones de empleos en el Reino Unido, un 40% del mercado de trabajo. Por mí, que lo automaticen todo. Pero las predicciones de Bastani me parecen en ocasiones demasiado optimistas, imaginando un futuro que ha dejado atrás la escasez, donde los seres humanos hacen minería de asteroides (¡como en No mires arriba!), desarrollan una industria espacial a gran escala y aprovechan los recursos espaciales para definir un mundo donde ya no hay nada escaso. Su teoría de que podemos sobrevivir al desastre climático inspira esperanza, pero no basta con decir que algo es posible para que algo sea realmente materializable. Y el futuro, con trabajadores perdiendo sus empleos, carreras por los recursos, desfiladeros hasta la guerra nuclear y refugiados climáticos provoca con frecuencia más miedo que ilusión.
10. Yo quiero que lo automaticen todo, pero no de cualquier manera. Quizá en esa disyuntiva entran en juego todas las variables de nuestro futuro, las que harán que ese camino (que en ocasiones parece inevitable) conduzca a un resultado infernal o mejore las vidas de la gente. Es la misma ambigüedad del trabajo como tortura y el trabajo como sentido vital, el austero recurso de siempre. Y es que el futuro también es un problema que, si actuáramos de otra manera, no tendría por qué existir, o al menos no de esta forma. Entre una renta básica turbocapitalista y una renta básica de justicia social media un abismo conceptual. Quizá nuestra tarea sea hacer imposible lo primero e imaginable lo segundo. Lejos del pesimismo de la razón, concentrar la ilusión en la esperanza de lo posible: allí, en nuevos principios de la historia, nos encontraremos.
Sobre la firma

Elizabeth Duval nació en Alcalá de Henares en el año 2000. Es autora de libros como «Madrid será la tumba» (2021) y «Después de lo trans» (2021), escribe en Público, colabora con Gen Playz y forma parte del Consejo de Redacción de CTXT. Vive en París.