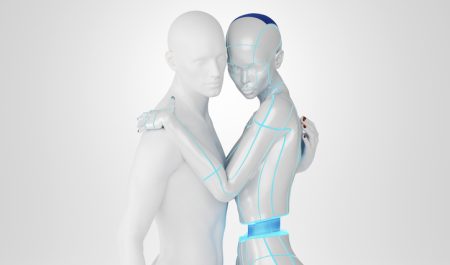Un barco… Un distinguido striker de 68 pies recorrió mis sueños esta noche. Como un flotador gigante en un mar de burbujas, se deslizaba paciente y rendido al mecer de los volcanes submarinos, por el que los incautos marlines bailaban inocentes de su captura. Armado yo con una caña de 16 kilos, ¡y un anzuelo circular black magic 12/0 para el gigante azul!, la sensación trajo a mí el exquisito exorcismo de la velocidad y el caprichoso jolgorio de la serenidad. La golosa calma previa a la tormenta.
Todavía en ese estado de paz, despierto. Desbloqueo el móvil para desactivar la alarma y me dispongo a zumbarme una taza de café del tamaño de la cabeza de un recién nacido. Un barco… Me gustaría alquilar un barco… Será cara la jugada ¿no? Navegar no me suena a capricho de barrio sin gentrificar. En un ejercicio propio de la autonomía de la «sociedad smartphone«, antes que preguntar, busco en Internet el objeto de mi deseo. ¡Bingo! Encontrar lo que uno busca online es un depósito de confianza seguro. Pero, un momento. Me impacta que, casi en primer lugar, lo que aparece en la pantalla no es un anuncio de un lobo de mar cansado de sus náuticos viejos rentando su embarcación, ni una empresa dedicada al asunto con varias sedes en las idílicas costas españolas, plagadas bajo este sol tirano de basura blanca desmadrada. Lo que invade un tercio de la pantalla es una invitación a descargar Click&Boat, una aplicación que dispone, como si fuera ropa, la selección del barco deseado y su disponibilidad según la geografía escogida.
Adiós al barco, al stiker de 68 pies y los marlines (que, bien mirado, son unas bestias imperiales y magníficas a las que prefiero ver reventando la superficie del agua a reventadas por un garfio). Me da por pensar entonces que todo tiene ahora mismo una aplicación. Nada escapa al catálogo de consumo portátil integrado en los microchips de los móviles. Hay aplicaciones para barcos, casas, ropa, marihuana, objetos de segunda mano, juegos, música, películas, afinador de instrumentos, también para temporalizar el uso de los enchufes, controlar las cámaras del hogar, para las recetas de cocina, hacer la compra, ¡hasta para calcular la puta edad de tu chihuahua!
La ingeniería creativa que dedican los padres de estos softwares es sólo comparable a la de los arquitectos de las minicasas de los programas de DMAX. Sin olvidar aquellas que rentabilizan un sujeto no mercantil que, obviamente, ha dejado de serlo: las personas. Las aplicaciones de citas han comercializado la expectativa de la pareja con la misma agresividad que las aplicaciones eróticas lo han hecho con el sexo.
Nadie, sin una metafórica ceguera a lo Ray Charles, duda ya de que en todas esas aplicaciones que descargamos, la mayoría con la opción de gratuidad, existen unos duendecillos escarbando en la memoria de los aparatos con la misión de ir a por nuestros datos como si fueran setas. Y la cesta, más que de mimbre sin lavado, es de una elasticidad que compite con los pantalones de Hulk. Llenan la mochila como si estuviesen de rebajas, cargando con la cotidianidad de cada cual y la enredadera de curiosidad que crece a su alrededor con las consiguientes flores del deseo.
No es baladí que, acto seguido de haber investigado sobre la posibilidad de ver mis sueños realizados a lomos de un stiker, a cada posible espacio publicitario apedreen la pantalla del Samsung anuncios de la ya citada Click&Boat, o similares. Pero, aún hay más. Cansados en algún momento los duendecillos del dato de recabar impulsos de consumo, la ambición de los marionetistas pasará a una instrumentalización más monetaria de sus obras.
Cuando Uber irrumpió en el panorama de Estados Unidos, lo hizo compitiendo con el sector del taxi en comodidad y precio. Una vez se hizo con el cuasi monopolio del transporte privado, habiendo relegado los taxis a viejos mitos y leyendas, subió los precios, mucho, más de lo que hubiera costado cualquier taxi y, sin competencia a la vista, la gente lo hubo de pagar. Es lo que llaman precios dinámicos. A más demanda, más se inflan los precios para, lucrándose de la desesperación, darse un chute de beneficio que ni Philip Seymour Hoffman.
Así que, al igual que con los bajos precios originales de Uber, si para todo hay una aplicación gratuita, ¿cuánto tardarán en ponerle precio a la dependencia provocada por sus creadores? Si a uno le regalan las primeras dosis, no es por filantropía, sino como estrategia de negocio. Pruébalo, quiérelo, págalo. Ahora mismo, eso pasaría por poner dineritos para alquilar un barco, o usar un afinador, en el momento en que ya no pueda hacerse de otra forma. Aunque, poco a poco, la cosa tiene el potencial de extenderse a pagar por todo aquello en relación con el sujeto no mercantil.
Una vez la vida sentimental de las personas quede encasillada a la adquisición de una aplicación, de forma tan cesarista como lo es ahora mismo comunicarse con tener WhatsApp, se pondrá en las manos de estas ‘neoagencias matrimoniales’ la concupiscencia, física y emocional, de la gente. Todas y todos pasaremos a ser puteras y puteros que pagan por la posibilidad de obtener sexo, con la salvedad de que las putas y putos por los que pagamos, al ser nosotros mismos, en vez de obtener beneficios, estarán pagando por serlo. Todos sentados a la mesa y todos siendo parte del menú, mientras los accionistas de la empresa se reparten los beneficios como proxenetas platino.
Veo también el temprano nacimiento de otro tipo de aplicaciones. Más basadas en la dinámica de BlaBlaCar, estos softwares permitirán poner en contacto a personas que pagarán a otras, no por sexo o labores, sino por mera comunicación. Si echamos un vistazo a los nipones, que en lo de la soledad y el individualismo son como Michael Jackson al blanco artificial, estos ya usan habitualmente vídeos de gente comiendo ramen para alejarse de la pesada sensación de vacío que da llenar el buche sin compañía. No tardando mucho, si no está ya en marcha, habrá quien pague simulacros de amistad por horas conseguidos en una aplicación. Una excelente noticia para los parados de larga duración con capacidad de escucha, y una ruina caracolera para los psicólogos. La vida orgánica condenada al alquiler.
Las aplicaciones móviles son una maravilla para la pereza y el pragmatismo. Aquellas que, además, nos permiten ‘alquilar’ lo que antes no se podía, abren la puerta a nuevas líneas de comunicación y conocimiento. Aunque, en algunos casos, sea como descorchar la experiencia sexual de un crio en un prostíbulo, condenándolo a entender el sexo previo pago, bajo demanda y sin esfuerzo emocional. ¿Qué pasaría si todo hubiese de alquilarse, desde las parejas, a las amistades, el ocio, el conocimiento y la experiencia vital, con quien no tuviese el capital para hacerlo? Hablaríamos de una sociedad donde la lucha de clases sería, antes que Novecento, más propia de la película Distrito 9; con una marginada comuna de álienes condenados al ostracismo y la supervivencia más básica.
Un barco… Me gusta soñar con barcos. Disfruto elevándome a la fantasía de lo imposible porque, ¿quién sabe?, puede que algún día no lo sea. Pero me inquieta cómo últimamente, casi siempre en el proceso de ascensión a los paraísos de mi mente, me topo con cristales rotos por el camino que me recuerdan las deudas que mis sueños tendrán en el futuro. El otro día, paseando con Isabel, me preguntó: “¿A dónde vamos?”. Y yo le respondí que la seguía como un perro faldero. Se rió: “¡No! ¿Qué a dónde vamos a ir a parar como sociedad?”. Sonreí y quedé en silencio hasta que zanjé: “No lo sé. Pero yo te sigo”. Supongo que ahí está la clave; en asumir que no sabemos, pero seguir adelante. Haya o no barcos, y por encima de los cristales.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.