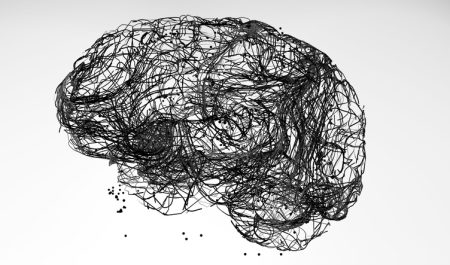Viaja solo, a su gusto. No le hace falta demasiado. Takeshi es un chico de necesidades sencillas. Tan sólo un cuadro eléctrico solvente, una conexión a internet de fibra óptica, televisión, un ordenador potente, cualquier consola de última generación y la posibilidad de enterrarse en toneladas de ramen instantáneo. Con esos pocos ingredientes, este soltero parásito puede levar anclas y navegar los océanos artificiales durante años sin poner un pie fuera de su habitación. Takeshi es un agorafóbico comprometido. Un vampiro moderno que se ha clavado a su ataúd, con tanto miedo al aire fresco como a la eléctrica sensación del contacto humano. Su especie es la de los hikikomoris y el impulso de jóvenes como él para sumergirse, más allá del tiempo y de la vida, en un universo donde la materia es sólo un medio, y no el fin hacía la realidad, puede no tardar demasiado en filtrarse hasta nuestros vecinos.
Resulta difícil imaginar que alguien defienda la salud y la elevada serenidad de un soltero parásito como éste. En él se suman cuadros de ansiedad social, manías persecutorias y depresiones que dejarían tumbado a un caballo. Al menos eso diagnosticó su descubridor, el Dr. Tamaki Saito en su libro Aislamiento social: una interminable adolescencia, quien vio en los hikikomoris el resultado de una sociedad, la japonesa, que entiende «diferente» como sinónimo de «malo», al tiempo que expande un universo alternativo donde se impone la dictadura de la decisión absoluta. El drama pasa porque en la vida «real» – cuidado con este término ya que según se tercie, realidades hay muchas- la decisión es un factor adyacente a la imposibilidad de ver resueltas todas nuestras ambiciones. Será esa, sumada a un sistema cultural que impone demasiado, la razón por la que Saito advierte de la posibilidad de encontrarnos con 10 millones de estos solteros-rata japoneses de aquí a no mucho. Podrían ser muchos más y en todas partes si se cumplen las profecías de los visionarios del metaverso.
Llevados por el lisérgico ponche del éxito, Zuckerberg y sus superdotados perritos falderos de Silicon Valley se han comprometido con revolucionar la realidad. No contentos con haber agitado irremediablemente la vida social de más de la mitad de la población mundial, estos millonarios en camiseta, bendecidos con hacer funcionar la maquinaria del Gran Mundo Hermano Feliz, aspiran ahora a domesticar los sentidos de sus consumidores hasta la absoluta distorsión.
Una advertencia, quien se deje llevar sin reparos por el metaverso necesitará aspirinas de kilo y medio cada día. Si nuestra realidad ya flota cotidianamente en la palangana de la inestabilidad, siendo capaces de manipular la percepción ante elementos tan naturales como la luz, el cansancio, el ayuno o el amor, ¿hasta dónde será capaz nuestro cerebro de coordinarse saliendo y entrando de dos mundos diferentes?
El metaverso se presenta como un espectáculo de variedades donde la negatividad es un producto de baja rentabilidad. Si lo que se aspira es a huir de la imposición, este habrá de ser un universo donde los límites se diluyan, el ego crezca y el control sea sólo una marca de condones. Pero, desafortunadamente, cuanto más aspiren sus creadores a aproximarlo al universo material del que se inspira, más necesitarán dotarlo, tal vez no de fronteras hormigonadas, pero sí de experiencias incómodas. Y es que, si las grandes marcas de moda ya han profanado con la competencia de la imagen los videojuegos a través de los famosos NFT, ¿Cuánto tardarán las farmacéuticas en vender antidepresivos metaversales? Habitando casi todo el tiempo el paraíso artificial este se verá, sin duda, intervenido por la búsqueda del negocio que muchos encuentran en el malestar y, en aras de mantener el sistema en movimiento, el metaverso sucumbirá a la compraventa de dosis de serotonina ciber. Y es que, si como decía Amartya Sen uno no descubre su identidad, sino que la construye, la identidad en el metaverso es una construcción basada en una mirada lacerada de nosotros mismos. La imagen que volquemos en la dimensión alternativa estará destinada, tanto a proporcionarnos la oportunidad de reconstruirnos felizmente a nuestro antojo (nuestro… ¿seguro?), como a recordarnos todo aquello que deseamos ser y no somos.
El vocabulario de la autocrítica es muy empobrecido y tópico. Somos más estúpidos que nunca cuando nos odiamos a nosotros mismos
Adam Phillips
Ricardo Dudda citaba en un reciente artículo a Adam Phillips, quien sostenía «la importancia de no conocerse a uno mismo». Ya que conocerse a uno mismo implica identificarse en sus traumas de forma narrativa, sin escapatoria a ellos y «sólo puedes recuperar tu apetito, y tus apetitos, si te permites desconocerte a ti mismo». Construirse una vida en torno a un avatar significa un autoconocimiento constante. En la medida en que, una vez se ha abandonado la esencia cibernética, aunque sea brevemente, el mazazo de realidad se desliza vicioso hacia todo aquello que detestamos de nuestro Yo carnal. No por nada, en lo que respecta a nuestra imagen, en general solemos ser nuestros peores críticos. El trauma brota entonces como el volcán de La Palma y se es capaz de cualquier cosa por negar lo negativo, por poseer sin interrupciones lo positivo, hasta el punto de vender nuestra alma al ciberespacio. Porque como dice Phillips «El vocabulario de la autocrítica es muy empobrecido y tópico. Somos más estúpidos que nunca cuando nos odiamos a nosotros mismos». La cosa pues, pinta chunga. El ataque puede producirse en dos flancos. El tangible, donde el Prozac llamará a nuestra puerta desde un dron de Amazon para compensar la autoaversión física. Y el artificial, donde para evitar el desgaste emocional de nuestro avatar minaremos criptomonedas para la todopoderosa Meta a cambio de Feelingoods y Adelgazacool.
Digamos que no parece un futuro muy deseable. Pero tampoco lo habría sido, hace cuarenta años, explicarle a alguien que una falange de compañías acampadas en California nos habría convertido en sacos de números de los que extraer patrones infinitos de comportamiento con los que negociar. Tampoco que las relaciones sociales se viesen pastoreadas por perfiles digitales lejos del cara a cara, o que los encuentros sentimentales se diesen a luz desde una aplicación impersonal con una atracción basada en un par de fotografías y una breve descripción. Muchos, de hecho, no seríamos más que supuestos inexistentes de así haber sido. Visto desde esa perspectiva, que todos sucumbamos a una cotidianidad hikikomori no parece tan descabellado.
Puede que el metaverso llegue a convertirse en el «gran hervidero mágico en el que bulle la historia del mundo», como dijo del París de principios del XIX Arnold Ruge, pero mucho me temo que la decadencia de los espíritus que se saben vacíos de todo, menos de sí mismos, amenaza con filtrarse a esa nueva dimensión.
Recordemos el famoso juego de Los Sims, donde el objetivo era crear una familia e ir construyendo un universo que satisficiese sus necesidades poco a poco. Pronto, a la hora y media más o menos, las dinámicas de hacer las cosas bien daban paso a las más creativas formas de joder a los personajes. Enfrentándolos a toda serie de colisiones físicas y emocionales, el jugador proyectaba sus frustraciones existenciales mandando a los sims al hospital, abandonándolos en azoteas sin salida o, directamente, dejando a los recién nacidos sin comer hasta que de sus cuerpitos emanaba una verdosa nube de podredumbre. Había hacia esos personajes un claro sentimiento de despersonalización, sin duda. Pero, al igual que los tamagotchis, esas personitas digitales eran responsabilidad del jugador quien, a pesar de tener en mente el slogan del videojuego, «más vivos que nunca», terminaba azuzando los hornos de la cabronería y dejándose llevar por una curiosidad sádica. No veo porque el metaverso sería diferente. Con la salvedad de que no serían personajes anónimos a los que se sometería a la decadencia, sino otras personas que, encarnadas en hologramas sexuados, sufrirían el bullying metaversal.
Hablaríamos entonces del metaverso como un refugió psicótico para alimentar cierta clase de sadismo. Aunque, sobre todo, sería una catapulta hacia una templada esquizofrenia sostenida en la desorientación de la realidad, y en el juicio de la verdad como una interpretación sesgada por el delirio. Un proceso mórbido que se encarnaría tanto en el ser humano de carne y hueso, como en la vasija cibernética, y podría resultar en paranoias, delirios y quien sabe qué trastornos más tanto en un mundo, como en el otro.
Cajas de antidepresivos circularán entonces por nuestra exclusiva mesa de caoba compuesta por moléculas en binario, como por la Lagkapten de segunda mano, sobre la que reposará nuestra cabeza cuando el cóctel de salfumán y somníferos nos haga abandonar cualquiera de ambas dimensiones.
Algo parecido a lo que le ocurrió a Takeshi, cuando el olor de su cabeza putrefacta reposando sobre un bote XXL de Samyang Ramen alertó a las autoridades, y su inactividad en los universos alternativos en los que se sumergía -un suicidio cibernético- extrañó a los otros miles de solteros parasito. Los mismos que lo esperaban para conquistar las mazmorras artificiales donde se seguirían refugiando, indiferentes a la muerte de Takeshi, de la realidad.
Afilen el olfato, antes de lo que se creen Takeshi podría vivir, y perfumar, el piso de al lado.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.