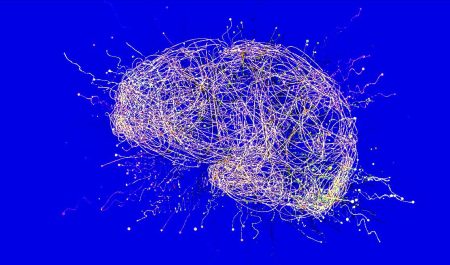La idea de dar rienda suelta al comercio se ve, de tanto en tanto, enfrentada a resbalones que confirman una actitud tan despótica por parte de las grandes corporaciones que hasta sus defensores se avergüenzan. Farmacéuticas que extienden la vida de las patentes y así aumentan el precio de sus productos, cadenas de comida rápida que usan ingentes cantidades de aceite de palma (consecuencia directa de la deforestación), marcas textiles que explotan brutalmente a sus trabajadores en países en desarrollo, y practican una ingeniería fiscal tan desmedida como descarada, etcétera. Actividades, por lo general, a las que los Estados intentan poner cortapisas, muchas veces sin éxito.
Desde que el amanecer digital ha condenado al crepúsculo a lo analógico, uno de los preservativos que se ha puesto de moda promocionar desde las instituciones es aquel destinado a controlar a las grandes empresas tecnológicas. El objetivo es evitar que practiquen un abuso de posición dominante, pisoteando a la competencia y saltándose las regulaciones destinadas a proteger a los consumidores y su privacidad. Una tarea nada fácil, si tenemos en cuenta que han campado prácticamente a sus anchas a nivel legislativo desde su aparición.
Si hablamos de los tecnólogos más potentes del planeta, por norma debemos referirnos a Estados Unidos, donde se ha edificado un parque de atracciones llamado Silicon Valley en el que los PhD del planeta van a investigar cachivaches que pongan el mundo patas arriba. De ahí que si nos referimos a la regulación comercial de la alta tecnología, debemos atender, por narices, a los acontecimientos de nuestros camaradas del otro lado del Atlántico.
Dicho esto, la Administración estadounidense ha tenido una gran manga ancha la última década, con normativas comerciales tirando a muy favorables para las compañías que, seamos francos, cada vez concentran mayor poder que Estados y organizaciones internacionales. Será por eso que el pasado 15 de noviembre, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, salió al ring a pelear por una reconfiguración de la Organización Mundial del Comercio que deberá atender a un mayor intercambio y una pluralidad de oportunidades, así como a la decapitación del tradicional enfoque de laissez-faire que se ha tenido con la tecnología. Peccata minuta, oye. Los paladines de la desregulación dan marcha atrás ahora como cangrejos acelerados y no hay que dejarse engañar por la tez demócrata de la administración Biden. A un lado y al otro del Congreso la mayor parte han estado siempre a favor del libre mercado.
¿Por qué entonces, de pronto, el Gobierno estadounidense ha decidido quitarle el caramelo a las grandes tecnológicas? ¿A qué viene que, tras casi un cuarto de siglo de ancha es Castilla, se pongan vallas a este desatendido campo? Podemos activar la manivela en dirección a cientos de elucubraciones, pero la más sencilla reside en que Facebook, Google o Amazon llevan muchos años dictando las normas de las regulaciones tecnológicas en Estados Unidos y esto está afectando al statu quo. Se han puesto gallitos, para entendernos, y sin que les falten razones para ello sus líderes han entrado en dinámicas demasiado mesiánicas. Controlan los datos del planeta y pisotean a golpe de talonario irrechazable a las pequeñas empresas que asoman el hocico. Se pasan por las bobinas de Tesla la privacidad de los usuarios y no ven sus anillos caer si huelen la oportunidad de meter cuchara en la política internacional. Siempre en aras de su beneficio, claro está.
Aunque esto viene de lejos, la periodista de The New York Times Farah Stockman incide en un artículo sobre el cambio de rumbo que adoptaron las big tech desde el descorche de la era Trump. Un zona temporalmente favorable para que la ligera alergia de las grandes tecnológicas a Washington (más por pasar desapercibidas en la negociación, que por estar siendo atacadas desde la Casa Blanca de Obama) se combatiera con antihistamínicos compuesto por nuevas asociaciones comerciales y una agenda en materia de comercio digital hecha a medida de las demandas de Google, Apple o Facebook. ¡Nada de restricciones! ¡Nada de revelar códigos fuente, ni rendir cuentas sobre los mecanismos del algoritmo! ¡Viva el Monopoly llevado a la realidad, comprando todas las parcelas del negocio y dinamitando la competencia! Una posición que a menudo está envuelta en cláusulas que prohíben la discriminación contra las empresas estadounidenses y, dado que muchos de los grandes actores monopolísticos de la tecnología son estadounidenses, las reglas que apuntan a ese comportamiento recaen desproporcionadamente en ellas revelándose como barreras injustas al comercio.
La distorsión del mercado en favor de estas empresas es, al igual que esos primeros ejemplos del artículo sobre la explotación humana y forestal, vergonzosa incluso para los defensores del laissez-faire, y por eso la administración Biden ha metido mano, consciente de que lo que parecían hijos agradecidos del poder tecnológico de los Estados Unidos, pronto podían subírsele a la chepa al grito de “arre, arre borriquito”.
Por descontado, la respuesta en el país de las barras y estrellas ha sido ojiplática y boquiabierta. Bizcos se han quedado algunos al saber que la palabra “regulación” (que para muchos sectores es cómo darle sopa de ajo a un vampiro) se ha puesto sobre la mesa en materia de big tech. Funcionarios estadounidenses han declarado vivamente su desconcierto, así como funcionarios de organismos internacionales tales que el secretario de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton. Desde el espectro Occidental, se toma esta deriva (además de como un palo en la rueda del crecimiento económico), como una respuesta positiva a las ganas que tiene China de hacerle la cama a sus competidores, ya que el gigante asiático tiene una serie de restricciones que complican la transferencia de datos fuera de sus fronteras, y podría dejar en sus manos el futuro digital. Así lo ven países como Japón, Singapur o Australia, que todavía apuestan por una autorregulación del comercio digital, con políticas abiertas de transferencia de datos de cara a ser competitivos.
No obstante, la vieja Europa, con ese empecinamiento tan obsceno (véase la ironía) por poner a sus ciudadanos más en el centro y al cuidado normativo de ambicioso (aunque algo gaseoso ahora) sueño del Estado del Bienestar, sigue liderando un entente cordiale entre las leyes de protección de la privacidad y el flujo libre de datos. Es decir, los europeos hacemos buena gala de los dictados taoístas sobre la conquista del equilibrio, alejándonos de herejes ultraliberales como los antes citados, al tiempo que de cenizos recelosamente reservados como China o Rusia.
De hecho, el reciente informe de Salesforce, Data Beyond Borders 3.0, pone de manifiesto que una transferencia abierta de datos transfronterizos impulsa el crecimiento económico, lo que da fe de la necesidad de esquivar una política restrictiva, aunque sin las consiguientes vulneraciones a la libre competencia o la privacidad de los usuarios a la que se llega sin leyes que puedan controlar a las grandes tecnológicas. La Unión Europea, consciente de esto último, impulsó un paquete de normativas en servicios digitales en el año 2020. Y, por fin, tras tres años de negociaciones, la DSA (Ley de Servicios Digitales) y la DMA (Ley de Mercados Digitales) han sido puestas en marcha. Con estas dos leyes, la UE pretende engrilletar el libre albedrío del que han gozado tradicionalmente los gigantes tecnológicos, para crear un espacio digital más seguro y establecer unas condiciones de competencia digital equitativas.
Ahora que Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Samsung y ByteDance han aceptado la designación de la Comisión Europea que los señala como gatekeepers, estas normativas están a la vanguardia de limitar el poder y la influencia política que ya han acumulado gracias a la cantidad desproporcionada de datos que poseen. No despistemos que el término gatekeeper (guardián de acceso) viene de la posición dominante que albergan estas empresas, en tanto en cuanto son quienes permiten el acceso de los usuarios empresariales a los usuarios finales y, en consecuencia, tendrían el poder de decidir quién entra, o no, en el mercado. Algo así como la representación corporativa de Gandalf gritando: “¡No puedes pasar!”. ¿Recuerdan las palabras del tío Ben de Spiderman?: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”… Pues visto que estas empresas no parecen querer tenerla, son las administraciones públicas las que, ahora, se la van a imponer.
Un ejemplo de lo que pretenden evitar estas regulaciones, son casos como la reciente demanda que ha interpuesto contra Meta la Asociación de Medios de Información por uso indebido de datos personales y práctica de competencia desleal. Este es uno de los escenarios en los que se quiere ver reflejada la administración Biden, que sentía sus dedos siendo pillados en materia de poder frente a las Big Tech, llegando a un punto de no-retorno.
¿Va a permitir esta nueva ola regulativa un viraje absoluto en el poder de las grandes tecnológicas internacionales? Seguramente, no. Pero sí es un avance de cara a poner los intereses del ciudadano y la justicia digital por delante del beneficio concentrado y el objetivo oligopolístico de las compañías mencionadas. La batalla, sin duda, acaba de comenzar. Pero el tablero de juego del statu quo internacional se decidirá en la trastienda de estas compañías en duelo contra el poder (cada vez más en duda) de los Estados. El caramelo, en realidad, no ha terminado de cambiar de manos. Más bien se empieza a luchar por él.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.