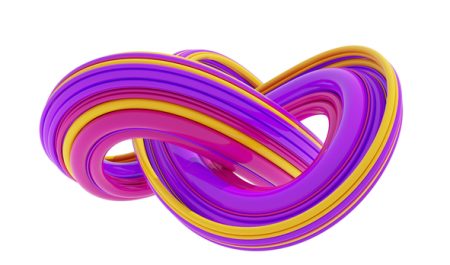Cuando el siglo XX tocaba a su fin, tanto en las esferas académicas como en las empresariales comenzó a proliferar una nueva concepción del indomable deseo del ser humano de separarse de la realidad (o, al menos, de alejarse de ella lo imprescindible para hacerla tolerable). En el centro de ese impulso mesiánico, fueron los arquetipos de las tecnologías de la computación y la inteligencia artificial los que comenzaron a posicionarse como los únicos prototipos tecnológicos con capacidad para salvaguardar la auténtica condición humana. Las máquinas habían llegado, por así decirlo, para llenar el vacío existencial que antes había colmado la religión, sin que ésta hubiera llegado a resolver los problemas de convivencia de forma concluyente (más bien al contrario).
En tal ansiedad colectiva, las aproximaciones sobre el modo más acertado de extender la mente humana más allá de los contornos tangibles de la piel y el cráneo que la protegen y sustentan, el odio, la frustración, la envidia y el dominio por medio de la violencia, la pobreza y la corrupción económica y moral comenzaron a adquirir un peso cada vez mayor dentro de la matriz de esperanza para redimir a la civilización de sus eternas contradicciones. Casi sin darnos cuenta, el hombre humilde que buscaba dar sentido a su vida y alimentar su orgullo retrocediendo a su estado primigenio, a imagen y semejanza de un dios originario, dio paso al hombre rebelde convertido en demiurgo de un mundo cada vez más ajeno a la naturaleza. En el mundo moderno, las superpoderosas máquinas estarían hechas a imagen y semejanza del hombre, y las posibilidades de esta nueva relación planteaban un escenario completamente diferente sobre la relación del hombre con el Todopoderoso. Entre la tradición y la modernidad, entre lo conocido y lo desconocido, aún se oyen voces que reivindican un retorno a la naturaleza, a la espiritualidad y a la sencillez, animándonos a preguntar si en verdad es éste el camino hacia la felicidad que llevamos buscando desde hace milenios.
La respuesta, que cristalizó con el apoyo de la economía de la sociedad de la información, fue contundente: hay que vivir sin límites; nunca más deberían existir barreras físicas u orgánicas para la inteligencia. La hegemonía de la mente se hizo así con el gobierno de la realidad mientras que el cuerpo solo debía concebirse como una característica necesaria, pero subsumida dentro de algo más grande e inefable. La extensión de la mente humana quedó establecida como la representación de un poder omnímodo cuyo siguiente eslabón en la evolución cognitiva sería la fusión de su propia esencia con el sublime de la mente artificial. Se trataba del nacimiento de una nueva aspiración trascendente: una inteligencia híbrida como el culmen de un renovado umbral para el perfeccionamiento de la especie.
Hace unas semanas me invitaron a experimentar el metaverso impulsado por Facebook. Una vez encajadas las gafas de realidad virtual pude asistir a una clase sobre las implicaciones jurídicas que las empresas que quieran desarrollar actividades económicas dentro del este mundo artificial deberán adoptar. En el transcurso de la conferencia, la sensación de inmersión me resultó absoluta: allí estaba mi yo junto a otros compañeros, todos con apariencia de avatares humanos, escuchando cómo el ponente nos exponía su clase maestra mientras que disfrutábamos a nuestro alrededor de un escenario gráfico ambientado en una isla griega con vistas relajantes.
Seguramente, a finales de 2023 podremos contar con versiones tridimensionales escaneadas de nosotros mismos dentro del metaverso, pero lo que me impactó en aquel instante fue cómo las habilidades relacionadas con el liderazgo (la competencia de hablar en público y convencer a la masa) se verán afectadas si este modelo llegara a ser la forma de jugar habitual en el mundo del trabajo. No quiero juzgar precipitadamente y considerar que, si esta tecnología penetrara lo suficiente en el mercado durante los próximos 10 años, el resultado para el desarrollo de las inteligencias de las personas sería el de una versión a peor de nuestros talentos. Sin embargo, no puede ignorarse que, una vez dentro del metaverso, será el contenido y no su forma lo que cobrará ventaja competitiva, de manera que la comunicación perderá definitivamente su estética convencional para ser sustituida por un criterio lean, directo, más distante y con un valor centrado casi exclusivamente en el resultado finalista. La elocuencia alojada en el estilo de los lenguajes se evaporará, desgarrando los últimos hilos del arte de la retórica. En otro sentido, el metaverso hará cada vez más importante la cuestión de si en el interior de su perímetro estaremos más cerca de abrazar la verdad científica o, por el contrario, más expuestos a que nuestras opiniones sean secuestradas por los intereses de terceros.
Pero ¿cómo combinar de la mejor manera las aportaciones del talento humano y de las máquinas? ¿Es realmente posible que la inteligencia resultante de esa interacción potencie las cualidades naturales del ser humano? ¿O es inasumible el riesgo de que nos hagamos excesivamente dependientes de las máquinas, hasta el punto de perder algunas de las características que nos “hacen humanos” (intuición, creatividad, autonomía, introspección, versatilidad, etcétera)? Las implicaciones por venir de esta inteligencia híbrida son múltiples y será necesario llevar a cabo un análisis escrupuloso si es que todas las formas de educación y buena parte de las interacciones entre profesionales de las empresas terminan navegando por este universo finito.
En el trasfondo late una honda bifurcación política, económica y filosófica que es crucial plantearnos. En primer lugar, con la inteligencia híbrida (una función de subsunción del potencial de la tecnología con el potencial de la mente humana) aparecería una forma de cooperación intuitiva, exponencial e impredecible entre el hombre y la máquina en un plano materialista progresivamente igualitario. La ventaja empresarial para quienes bauticen su modelo operativo bajo las leyes de la mentalidad híbrida será, tal y como es habitual a tenor del funcionamiento de lo económico, la posibilidad de llegar antes que los demás a una solución general (justo la que puede estandarizarse y transformarse en una mercancía).
En segundo lugar, retomando los conceptos religiosos, la interacción hombre-máquina establece una separación primordial entre cuerpo y mente, sujeto y objeto, entre el organismo mortal y la divinidad (es el prisma del dualismo). El reto queda localizado en el esfuerzo de trascender un cuerpo (imperfecto y corruptible) que genera unas necesidades y preguntas para las que habrá que considerar las soluciones aportadas por las máquinas, supuestamente situadas simbióticamente en un estado de conciencia superior. En el futuro, quizás acabemos admitiendo que el anhelo contenido en el metaverso es impulsar ese trampolín para obliterar el miedo al desamparo, pues no habrá que preocuparse más por el cuerpo.
En tercer lugar, es posible que en la nueva realidad no haya un “yo soy” opuesto “a los demás”. Desde esta perspectiva (la del no dualismo), el otro también es una parte de mi yo, y la inteligencia híbrida sería la interfaz de transición entre dos formas inteligentes y corporales que ocupan un espacio distinto en la realidad. Diríamos, entonces, que esta inteligencia de fusión entre lo humano y lo artificial (creado por lo humano) termina por engullir la distancia entre nuestras conciencias, o entre el individuo y aquello a lo que aspira. En un proceso de evolución, al final ya no tendría sentido diferenciar entre inteligencias orgánicas e inorgánicas. La realidad subsumiría a las dos naturalezas para articular una nueva unidad de cambio. El cuerpo mantendría su función, y continuaría estando presente como una causa eficiente del mestizaje entre lo biológico que está “vivo” y lo sintético “que funciona”.
Enfrentados a este paradigma, la cuestión política recaería en la decisión de reforzar unas u otras vías con el fin de primar la eficiencia o trascender esta en pos de un mayor desarrollo social. A estas alturas, el devenir histórico de las distintas teorías y prácticas políticas es suficientemente conocido como para vaticinar que en el desarrollo de la inteligencia híbrida encontraremos simultáneamente grandes oportunidades y enormes riesgos.
Queda pendiente una cuestión científica que nos obliga a revisitar el funcionamiento de nuestra mente. El cerebro humano tiene una media de 86.000 millones de neuronas, y una neurona típica está conectada, a través de sinapsis, a otras entre 1.000 y 10.000. Nuestro cerebro puede establecer o interrumpir aproximadamente un millón de conexiones por segundo, y puede mantener información utilizable durante décadas, etiquetándola, utilizando su significado en múltiples relaciones, cambiando su ubicación o modificándola cuando sea necesario, y mientras hace todo esto coordina el trabajo de cientos de músculos y los procesos necesarios para que el cuerpo funcione, sin que seamos conscientes de ello. El cerebro puede interpretar correctamente miles de señales y tomar las decisiones adecuadas en milésimas de segundo. Además de hacernos pensar, hablar, mantener relaciones y aprender.
Cuando se ha intentado imitar el funcionamiento del cerebro mediante redes neuronales artificiales, el error ha sido suponer que un cerebro real utiliza el mismo tipo de arquitectura física y lógica que un software. Las líneas de investigación sobre las propiedades de las sinapsis y su funcionamiento demuestran que son inconmensurablemente complejas y, como argumentan los últimos experimentos en neurobiología, nuestro cerebro funciona de forma bayesiana, mediante mecanismos simultáneos de anticipación y probabilidad. La senda de la inteligencia híbrida encuentra aquí su auténtico propósito de innovación: abastecer con información coherente y robustecer las asociaciones posibles para que nuestro cerebro multiplique su rapidez y gane en calidad a menor esfuerzo y coste biológico. La comunidad científica aún está lejos de consensuar una teoría general y unificadora del cerebro humano, lo que evidencia que el salto a la inteligencia híbrida es un deseo compulsivo por apropiarse de lo que aún no se posee: la inteligencia de millones de cerebros acogidos en uno solo, el de cada uno de nosotros.
El metaverso, donde aparentemente el cuerpo se desvanece, podría incurrir en la paradoja de convertirse en una jaula existencial que impida que este sueño de aceleración cobre vida si oculta las contradicciones del mundo, reduciendo la percepción de riesgo que es inherente a la vida con el fin de asentar una falsa sensación de control y tranquilidad. Ocultarlas significaría impulsar el mecanismo con el que se prodigan las creencias fake (para favorecer que las personas opten por no experimentar realidades físicas fuera de ese espacio virtual, acostumbrándolas a ignorar evidencias que contradigan sus preferencias, e incentivándolas para que su conducta refuerce lo que la autoridad instaurada les manifieste). ¿De qué serviría una inteligencia híbrida si quedara al servicio de creencias erróneas o maliciosamente falsas? Sin embargo, el metaverso podría también liberar el potencial de la inteligencia híbrida si adquiere y desarrolla la responsabilidad de mostrar no solo lo que se observa fácilmente, sino lo que resulta difícil tanto de observar como de entender.
Sobre la firma

Alberto González Pascual. Doctor en Ciencias de la Información y de Pensamiento Político, y profesor universitario. Responsable del programa de Transformación Cultural de ESADE. Director de Cultura, Desarrollo y Gestión del talento de PRISA. Su último libro es Los Nuevos Fascismos. Manipulando el resentimiento (Almuzara, 2022).