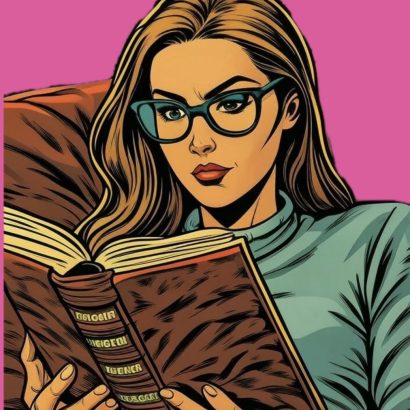España es un país capaz de discutir cuarenta y ocho horas sobre una estantería. Basta con que una megainfluencer diga que no le gusta leer -y añada un “no sois mejores porque os guste”– para que el debate cultural se convierta en batalla campal de reels, capturas de pantalla y moralinas a domicilio. El episodio de María Pombo vale como síntoma, no como culpable: el problema no es su frase, sino el ecosistema que transforma la incultura en engagement y el engagement en negocio. La polémica es el producto. Y el algoritmo, el encargado de venderlo.
El guion es siempre el mismo: una declaración breve, máxima fricción, recompensa inmediata. “No me gusta leer” no es tanto una confesión íntima como una señal de pertenencia que el sistema puede empaquetar y monetizar. La economía de la atención opera con métricas ciegas al contenido –views, tiempo de reproducción, clicks-, de modo que el matiz estorba y la complejidad penaliza. Si la cultura requiere tiempo y contexto, la cultura pierde. Y si el escándalo da dinero, el escándalo se fabrica. Por eso los reguladores europeos han movido ficha con obligaciones de transparencia, evaluación de riesgos y repositorios publicitarios auditables: cuando la infraestructura prioriza impacto sobre criterio, la incultura deja de ser accidente y pasa a ser característica del sistema.
Conviene, eso sí, librarnos de dos caricaturas. Una: leer no te convierte por decreto en mejor persona (lo peor del elitismo es que arruina incluso las causas justas). Dos: España no es un erial lector. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2024, el 70,3% de la población de más de catorce años lee libros y el 65,5% lo hace por ocio al menos una vez al trimestre; aun así, persisten brechas por nivel educativo, edad y CCAA que exigen políticas de acceso y mediación, no moralinas. El problema no es tanto la inexistencia de lectores como su desigual distribución. Donde hay tiempo, mediación y oferta, sube la lectura; donde no, la conversación pública se llena de ruido y postureo ideológico.
Mirar a los menores ayuda a ordenar prioridades. En PISA 2022, España obtuvo 474 puntos en lectura, 473 en matemáticas y 485 en ciencias, prácticamente en la media OCDE (476, 472 y 485, respectivamente). Respecto a 2018, España cayó −3 en lectura y −8 en matemáticas, y subió +2 en ciencias; el batacazo medio de la OCDE fue mayor (−17, −11 y −4) y en la UE aún más (−20, −14, −6), de ahí que España quedara “a solo un punto” del promedio OCDE/UE, el acercamiento más estrecho de la serie. La edición evaluó a 690.000 estudiantes de 81 países (en España, 30.800 de 966 centros). La moraleja es prosaica: sin comprensión lectora sólida, todo lo demás se resquebraja; con ella, una ciudadanía puede distinguir pruebas de opiniones y desactivar la maquinaria del scroll.
Hay otra capa menos visible: la incultura como táctica. La saturación de hot takes y bronca cíclica reduce el coste de manipular. Quien monopoliza el canal no necesita convencerte, solo cansarte. Si además el mercado publicitario opera en penumbra -no se identifica con claridad quién paga, a quién se dirige y por qué te aparece-, moldear percepciones sale baratísimo.
De ahí la importancia del Reglamento (UE) 2024/900 sobre transparencia y segmentación de la publicidad política: obliga a que cada anuncio lleve etiqueta y aviso de transparencia (quién paga, importe, periodo, destinatarios y por qué te llega), limita el microtargeting (prohíbe datos sensibles y de menores, con excepciones estrictas) y exige repositorios auditables para inspección pública. Además, el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1410 fija el formato y las especificaciones técnicas de esas etiquetas/avisos para TV, impresa y digital. El etiquetado deja de ser “nice to have” y pasa a ser infraestructura democrática.
Vuelta al caso Pombo: lo llamativo no es que a alguien no le entusiasme leer (faltaría más), sino el efecto multiplicador de un ecosistema que convierte una preferencia personal en munición cultural y en caja registradora. En 24 horas, pasamos del “no sois mejores porque os guste leer” a un duelo identitario entre “lectores superiores” y “gente normal”. Solo gana el algoritmo. Y perdemos tiempo colectivo para preguntarnos lo que importa: ¿qué condiciones reales existen para que más gente lea -o, dicho de otro modo, comprenda- en un país que dedica toneladas de atención a una estantería y migajas a su infraestructura cultural?
La salida no pasa por humillar a quien no lee -esa pedagogía solo alimenta la pose-, sino por tocar tres tornillos: acceso, diseño y alfabetización. Acceso: abrir más bibliotecas, en más barrios y pueblos, con horarios compatibles con vidas reales; reforzar la compra pública de fondo local y de ensayo para bibliotecas rurales; consolidar clubes de lectura en FP y secundaria; reorientar las tarjetas culturales juveniles para que incluyan no ficción, ciencia y pensamiento además de entretenimiento. Es aburrido de contar y eficaz de aplicar. Donde hay mediación y catálogo, hay lectores.
Diseño: no se trata de censurar a quien confiesa que leer le aburre, sino de desactivar la arquitectura que optimiza la superficialidad. Las nuevas reglas europeas ya nos dan herramientas: repositorios publicitarios auditables, explicaciones comprensibles de por qué ves cada contenido, límites a prácticas de enganche -como los programas de recompensas que incentivan el doomscrolling– y evaluaciones de riesgo con sanciones cuando se incumplen. Ese es el tipo de ingeniería institucional que reduce la ventaja competitiva del ruido.
Alfabetización. Menos “pensad críticamente” bordado en cojines y más carnet de conducir para la conversación pública. UNESCO se ha pasado del sermón a la herramienta: en 2024 lanzó con el Knight Center el curso “How to Be a Trusted Voice Online” para creadores y periodistas; además, tiene su “superbowl” anual, la Global Media & Information Literacy Week, aterriza en Cartagena de Indias (23–24 de octubre de 2025). ¿La apuesta? Entrenar a quien produce (verificación, ética, trazabilidad) y a quien consume (criterio, método). Con masa crítica, la claridad también rankea: el algoritmo no es alérgico a lo complejo, solo necesita que lo convirtamos en hábito.
A esto añadamos un cuarto tornillo: transparencia radical en el mercado de la influencia. Hoy, el precio por mil impresiones (CPM) paga lo mismo por un análisis serio que por un meme vacío. La única manera de reequilibrar es saber -de verdad- quién paga, cuánto, para qué y a quién apunta. Repositorios opacos no valen; sin buscadores funcionales ni datos básicos, investigar campañas manipulativas (o simplemente abusivas) es imposible. Hacer que la trazabilidad sea usable -no un PDF enterrado- es condición para que el debate público deje de ser un bazar sin tickets.
¿Y el famoso “lector híbrido”? Aquí hay margen para creatividad. No toda complejidad necesita 400 páginas y no todo vídeo de 30 segundos es banal. Los puentes existen: newsletters que resumen investigaciones y enlazan fuentes; podcasts con bibliografía y hojas de ruta; canales que combinan short-form con una lectura guiada al mes; apps públicas que convierten el scroll en rutas de lectura curadas por bibliotecarias y docentes; medios que añaden “mapas de contexto” -qué ley, qué dato, qué informe- a cada pieza. No es bajar el listón: es construir rampas hacia él. El objetivo no es que todos lean igual, sino que nadie quede sin herramientas para entender su mundo.
Si además nos tomamos en serio la política del tiempo, el círculo cierra. Leer exige minutos sin ansiedad. Leer sin que tu hijo te reclame cada tres segundos. Leer sin vigilar la próxima parada del metro. Leer sin el teléfono ladrando notificaciones. Leer con la cabeza fresca y el tiempo a favor. Aquí entra la agenda de ciudad y trabajo: jornadas racionales, transporte público que permita leer sin hacer malabares, barrios caminables, cobertura cultural de proximidad. No es ingeniería social, es política del bienestar cívico. Un país que se ríe de su propia estantería pero no invierte en su ecosistema de comprensión acaba externalizando su conversación pública a plataformas optimizadas para la rabia y la ridiculez.
Queda, por supuesto, el humor: arma secreta para hacer sexy la complejidad. A la gente no le des sermones; dale buenas historias, datos claros y una sonrisa que no insulte su inteligencia. El “no sois mejores porque os guste leer” se desmonta mejor con ironía que con dedo acusador: “no, no somos mejores; solo queremos entender un poco más antes de opinar fuerte”. La cultura no necesita inquisidores, necesita prescriptores con gracia. Y sí, más bibliotecas con wifi decente y menos guerras culturales en HD.
En corto: menos épica y más obra pública para el cerebro. Infraestructura viva -bibliotecas abiertas con mediación y buen catálogo también en lo rural-; reglas que se cumplan -reglamentos con inspecciones y sanciones, repositorios de anuncios auditables y freno a los diseños adictivos-; capacidades reales -alfabetización informacional para audiencias y creadores, como impulsa la UNESCO-; y puentes bien hechos -formatos que mezclen vídeo, audio y texto sin pedir perdón por el rigor-. Traducido: más acceso, más cumplimiento, más criterio y formatos que hagan sexy la complejidad.
Porque la frase útil no es “no sois mejores porque leáis”, sino “seremos más libres si comprendemos”. Lo primero divide; lo segundo construye. Y ahí sí hay una frontera política nítida: con comprensión, la democracia existe; sin ella, la democracia es un scroll infinito.