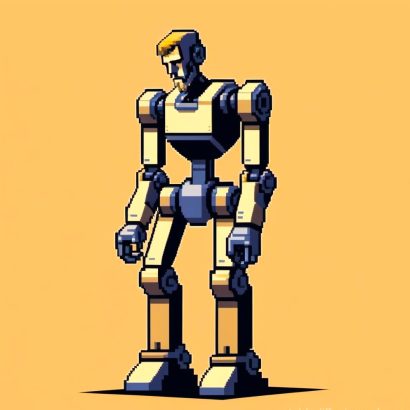En la reciente serie de televisión “Expatriadas” (2024), producida y liderada por Nicole Kidman, una de las protagonistas, Mercy (interpretada por Ji-young Yoo), es una joven estadounidense de origen coreano en cuyo devenir por la hipnótica y a la vez alienante megaciudad de Hong Kong, termina confesando cuál es su válvula de escape para no ser loca: la fórmula que adopta para aliviar la frustración por sus traumas y errores cotidianos es la de consumir hasta la extenuación noticias trágicas, es decir, cualquier drama, catástrofe o situación negativa que encuentra en los medios de comunicación le funciona para experimentar un goce (alegrarse por el dolor del Otro) con el que compensa la marginalidad en la que se desarrolla su vida, cediendo al estereotipo de vivir como la perfecta víctima propiciatoria para que unas relaciones sociales postizas y deshumanizadas y una economía sin remordimientos la desgarren incesantemente.
Este tipo de ejercicio, de reminiscencias sádicas, ha comenzado a bautizarse como una “necesidad de caos” en los análisis psíquicos sobre las pulsiones dominantes que empeoran la crisis de valores contemporánea de las sociedades avanzadas. La necesidad de caos se cimienta en una (vieja) ilusión que impulsa al sujeto hacia el flirteo con la muerte como única salida placentera ante el hecho de que uno mismo se percibe como alguien gafado, condenado desde el nacimiento a tener mala suerte, incapaz de mejorar, condenado al ostracismo por no saber cómo satisfacer unas expectativas irreales, y con la fantasía mórbida de ser ignorado o desvalorizado sistemáticamente por los demás.
Hace unas semanas, Derek Thompson, en un revelador artículo en The Atlantic sobre el poder del nihilismo en la cultura política estadounidense, se hacía eco de un estudio publicado por los investigadores en ciencia política Michael Bang Petersen, Mathias Osmundsen y Kevin Arceneaux, en el que han analizado las causas que inducen a determinadas personas y colectivos a creer y propagar compulsivamente teorías conspirativas, argumentos negacionistas y toda aquella información que active un efecto destructivo sobre cosas o personas. En el estudio se identifica el modo en el que la necesidad de caos se ha hecho fuerte en el actual ecosistema de redes sociales y medios de comunicación líquidos, demostrando que, por ejemplo, transmitir informaciones y opiniones ofensivas quedaría codificado como una demostración simbólica de fuerza que reporta autoestima al que las comparte (al ayudarle a comunicar que tiene una personalidad conquistadora que infunde respeto, temor o admiración). Aunque la cojera resultante no sea una novedad en la historia, el uso de las redes sociales condensa más fácilmente ciertas estrategias de prestigio social con las que las personas creen que van a ganarse un lugar de reconocimiento en el mundo gracias a la fuerza bruta que expresan. Por ello, no fue extraño observar al cruel Donald Trump ridiculizando, desde su plataforma social Truth, a la Academia y a su presentador, Jimmy Kimmel, durante la reciente gala de los premios Oscar. Es otro síntoma demostrativo de la misma enfermedad.
A mi modo de interpretarlo, lo que late en este trasfondo es una modalidad de ser-aller-contre, esto es, el individuo caracteriza su personalidad con el arquetipo del que va siempre a contracorriente de lo que la autoridad legítima establece, y esta resistencia la concibe como una singular noia (un despertar a la verdad). Pero lo que le sucede es una inversión de sentido (sabemos que la persona cae en un sesgo de conocimiento puesto que va con las luces racionales apagadas). Para el sujeto que acepta para sí mismo este estado de falsa conciencia, su predilección por producir ruido e incomodidad en el entorno se transforma en una cuestión de fe, reforzando una voluntad que debe mantenerse imperturbable ante cualquier argumento o prueba que la desacredite.
Es vital entender que esta (nueva) pulsión afecta a los dos bandos o bloques políticos tradicionales, dado que el ser aller-contre no es leal a una agenda ni progresiva ni conservadora. En realidad, se desliza de un extremo a otro para satisfacer su goce destructivo. Este deslizamiento emocional y cognitivo fractura el cariz democrático de todos los discursos históricos, ensanchando los caminos de la ultraderecha y el nacionalismo radical para conectar con grupos minoritarios (incluso el movimiento LGBTQ se va disociando hacia inclinaciones colindantes con el fascismo).
El superyó de la izquierda y sus fluctuaciones.
En las tesis de Freud, las masas dependen emocionalmente de un mecanismo de idealización de “algo” para que su conciencia asocie la instancia del Ideal del Yo con la del Superyó. De forma que existe una bisagra psicológica entre quien uno quiere ser partiendo de un objeto ideal con el cual se ha identificado personalmente (este último puede poseer un sentido ético), y un conjunto de imperativos (la ley) que se elevan como una figura paternal y vigilante que dota de orden y rumbo al sujeto para que sea capaz de reprimir lo que es sancionado como tabú por la civilización.
Sin embargo, y es aquí cuando salta el entuerto, estos imperativos corren el riesgo de quedar exaltados, dibujando en la mente del sujeto una fantasía compuesta por metas imposibles de alcanzar. Emerge el apetito insaciable de los ideales del Superyó que se meriendan sin compasión el equilibro pulsional del Yo y empujan a las masas a desarrollar, solo a veces a su pesar, diversos tipos de neurosis y psicosis. Así surgen las paranoias de los que se perciben como “elegidos” por una irreal predestinación inteligente (unos nacidos para liderar y sacrificar a quienes les siguen, otros para venerar al líder y sacrificarse por él) así como la negación del principio de realidad (no asumir lo que uno es), y el forzamiento de lo que cada uno desea sin que importe el coste a pagar (a menudo, el deseo de la persona deviene en el terreno de lo siniestro porque no tiene otra manera de dar lo que ha entendido que la realidad le demanda. Podría ser esta una explicación sencilla para el fácil surgimiento de la corrupción que tanto hiere a la sociedad).
Culturalmente, la izquierda no es inmune a este mismo fenómeno y sufre de la tensión de los ideales de su particular Superyó. La conciencia moral y política que desde esa instancia permanece adormece o grita desaforadamente, según convenga, para hacerse obedecer, en realidad, lo que hace suya es aquella idea apuntada por Moliere de que el talento solo es reconocido en nosotros mismos y en nuestras amistades. Este listón, tan alto y exigente como engañoso, le ha llevado siempre a tener que justificar en nombre de qué se podría ser más indulgente con un extremismo que con otro (lo observamos en la diversidad de juicios sobre la guerra palestino-israelí o en la presión de la Administración Biden para expropiar TikTok a China).
En cambio, el fascismo no sufre de dubitaciones ante tales disyuntivas, solo actúa para sí. La izquierda fluctúa a la hora de señalizar el radicalismo. En unas ocasiones, ese radicalismo equivale a un virus mortal para la sociedad, y, en otras, siendo el mismo, se califica como si fuera un algodón de azúcar, cándido e inofensivo. Hay que ser un buen alumno para no conformarse ni con el argumento de “más a la izquierda es imposible” ni para aceptar ciegamente la ejecución absurda de los típicos dogmatismos del lenguaje ideológico. A este respecto, Jacques-Alain Miller evocaba hace unos años aquella delirante petición de los trotskistas en mayo de 1944, cuando llamaron a todos los socialistas y comunistas a la fraternización con los soldados nazis que ocupaban Francia, justificando que, al hacerlo, estos se rebelarían contra sus oficiales. Una idea infantil que se extendió con el eslogan “¡ellos y nosotros somos iguales!” El vello se eriza solo con imaginarlo.
En resumen, el Superyó de la izquierda sufre de un complejo edípico intermitente que le lleva a sentirse culpable por no cumplir con un ideal de perfección y felicidad para todos. No repara en que hay que poner en valor las cualidades de sus defectos. Ahí encontraría su lugar la osadía de la voluntad. A mi juicio, estamos dando giros interminables alrededor de quienes se obcecan en recuperar un tarro de las esencias que solo tiene la propiedad de lo fantasmático (porque nunca estuvo allí completamente, solo funcionó como el espejismo de un símbolo), en vez de impulsar y reconocer lo que sígnica tener ambición y alcanzar resultados.
Hay algunos que sostienen que a la fuerza hay que responder con besos, pero la fuerza va a la fuerza. No habría que ceder si por hacerlo uno se ve en la obligación de hacer uso de la benevolencia hacia lo malo. Al amo solo cabe vencerlo, no hay que mimarlo ni consolarlo cuando uno es bello y él feo. Quitarse ese velo de la vergüenza sublimada en un simulacro de empatía es lo que aún continúa sin curarse la izquierda, por consiguiente, librarse de ese escrúpulo es imprescindible para contrarrestar el deseo de caos que va conduciendo a las ovejas hacia el paraíso equivocado. La alternativa por no atreverse será obtener justo lo que uno merece: admitir que, como parte de la masa, uno se deja engañar por unos bobos. Luego, la gente saldrá a romper cosas, y, sin darse cuenta, habrán hecho suyo el manual de los golpes de Estado. “¡Ustedes lo han querido!”, es lo que habrá que recriminar a todos los estadounidenses que volverán a entregarse a Donald Trump cuando les llegue el momento de advertir que la depresión no les ha abandonado y su anhelo de destrucción se ha consumido. Pero antes, es al Superyó al que habrá que pedirle responsabilidad por su tibieza, por no saber despertar el inconsciente de la ciudadanía de la alienación de unos ideales distorsionados y condenados a la esterilidad. Como avisaba Robespierre, cuando la patria está en peligro, es necesaria la mano de hierro.
Desinteligencia artificial: cuidarse de uno mismo
En el ecosistema socioeconómico la Inteligencia Artificial ha alcanzado la primacía de ser reconocida como “la más lista de la clase”. Asistí hace poco a una sesión de IBM sobre el impacto de esta tecnología, y en ella abrieron un nuevo significante que me llamo la atención: la neoproductividad de la IA generativa. Tal enunciado pretende inscribir en la mentalidad de la sociedad que su adopción multiplicará la cantidad de todo lo que una economía produce, por tanto, no se espera necesariamente que las estructuras productivas vayan a trabajar menos tiempo, sino trabajar a más velocidad. Es otra herramienta optimizada por el turbocapitalismo para seguir reproduciendo su propio fin: el cambio permanente. Pero hay presente otra dimensión que no se tiene demasiado en cuenta y que me interesa destacar.
En primer lugar, existe consenso alrededor de que serán necesarias unas competencias humanísticas y cognitivas avanzadas para dominar el curso de esta tecnología, aunque este tipo de premisa siempre fue un requisito cuando hemos tratado con otras revoluciones tecnológicas. Lo que está pendiente es saber cómo la ley de la expansión cognitiva del ser humano a través de un artefacto quedará compensada por la ley de la atrofia cognitiva, que provoca que perdamos ciertos umbrales intelectuales y sensoriales (se trata de la célebre ecuación del teórico canadiense Marshall McLuhan).
Pero todavía hay un algo más que tiene que ver con la presunta facultad de la IA Generativa para sofocar la parte emocional e irracional de las masas. ¿Podemos imaginarnos al presidente de un gobierno desayunando ya no en compañía de sus colaboradores más cercanos para que le informen, sino con lo que exactamente necesita saber a través de la máquina? De ahí voy a lo que me parece la pregunta trascendente: ¿la IA generativa podría ser un agente proactivo para cultivar la ataraxia planteada por los estoicos?
La ataraxia viene a ser un estado de equilibrio psíquico que facilitaría que las decisiones se tomasen desde el desprendimiento sentimental o, dicho de otro modo, emergería una serenidad mental desde la que el sujeto optaría más fácilmente por una respuesta racional causada por haber seguido un método objetivo y por cumplir con el deber ético de hallar la verdad (liberándose de sesgos vinculados a la antipatía y del ego). Quizá de este modo se podría favorecer una ausencia de dolor y angustia que limitaría la necesidad de caos en el individuo. Para que la IA pudiera satisfacer el paradigma de la ataraxia habrá que dar tiempo a la maduración educativa de la sociedad para saber utilizarla, y a los efectos morales que pueda generar la nueva regulación que ha sido aprobada. Lo que debemos prevenir es que la ley de la atrofia no devore todo lo que puede compensar la IA para disminuir el complejo de inferioridad de las masas. No queda otra salida que cuidarse de uno mismo para no caer en la tentación de utilizar esta tecnología para rebajar tus propias habilidades a la hora de entender la complejidad del mundo. Si sucede lo contrario (que, por otro lado, es la pauta más repetida en la historia): ustedes tendrán justo lo que se merecen.
Sobre la firma

Alberto González Pascual. Doctor en Ciencias de la Información y de Pensamiento Político, y profesor universitario. Responsable del programa de Transformación Cultural de ESADE. Director de Cultura, Desarrollo y Gestión del talento de PRISA. Su último libro es Los Nuevos Fascismos. Manipulando el resentimiento (Almuzara, 2022).