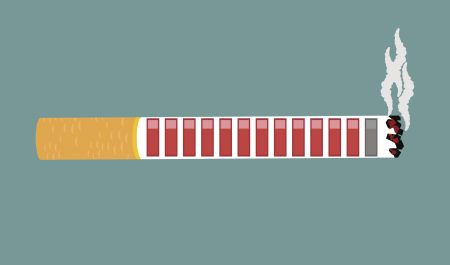¿Qué tendría Pequeña Miss Sunshine que tanto nos impactó? ¿Acaso su parecido con las Uvas de la ira la hizo partícipe de un imaginario colectivo cimentado? ¿O fue, sencillamente, que cualquiera podía identificarse con esa desabrida familia, plagada de imperfecciones, que se esforzaba por aparentar una escurridiza normalidad? En concreto el padre, un pobre diablo quien, más que buscar lo corriente, aspiraba al artificioso éxito exclusivo de los clanes de la más chabacana ficción.
Ganadores y perdedores. Esa es la sempiterna dicotomía liberal. Y se da la creciente ironía de que quienes se dicen ganadores suelen lograrlo a costa de que otros perdedores intenten imitarlos. Tiempo atrás, esta perogrullada que engañaba a muchos quedaba reducida a seminarios motivacionales y a todo ese pastiche de forofos de la palabra “triunfo”, que tan elocuentemente retrató Tom Wolfe en su obra Los años del desmadre: crónicas de los 70. La Década del Yo trajo consigo palanganas de parroquianos de sí mismos dispuestos a creerse la milonga más vieja del repertorio; la de que cualquiera puede lograr sus deseos.
La saga de la Década del Yo se ha ido extendiendo, como un coronavirus ciclado, tropezando con filones fabulosos para multiplicar su poder. Uno de los más inquietantes, para mí, siempre ha sido el de los concursos de belleza, como al que tanto aspira a ganar la pequeña Olive Hoover en la mencionada película. Niños, perros, gatos, tartas… concursos locales, regionales, nacionales… Cualquier excusa es buena para poner sobre una palestra algo y demostrar que es mejor que lo de los demás. Un símbolo público de la victoria en la infinita batalla… contra lo que sea.
Los torneos de niños, en particular, me ponen los pelos de punta por la perversión congénita que entrañan. Lanzar un chucho desparasitado con lejía a hacer payasadas y lucir su pelaje plisado no acarrea malestares psicológicos en el animal, ni lo educa, desde cachorro, en la doctrina semimilitar de la belleza. De la belleza más plastilina, entiéndase, de la beldad canónica, prefabricada, de la hermosura de un pintalabios acuchillando un rostro con tendencia a la dismorfia.
Los críos, en cambio, cimientan en su interior una patología de humillación y desinterés por cualquier cosa ajena a la superficialidad y al triunfo derivado de ella. Dejan la generosa inocencia de la infancia con un palmo de narices atrincherándose en “circuitos de belleza” y “doctrinas de competición”, que rápidamente convierten en su forma de vida. ¿Convierten? Quizás no se entienda bien el sujeto omitido en la locución… Quienes convierten en una experiencia vital dilatada semejante violación al candor pediátrico son los padres. ¡Los malditos padres!, a los que lanzo una mirada rayo-de-la-muerte desde aquí.
Cuando los hijos se convierten en el recipiente de los deseos frustrados de sus padres, la frontera entre infancia y cretinez acaba por desdibujarse. Esa orgánica necesidad de aparentar termina noqueando a algunos críos, que se convierten en juguetes rotos. Otros resisten estoicamente, como si fuesen conscientes, desde la mismísima matriz, de su predisposición a la pantomima. Y harán así de su paso por la Tierra un eterno salto hacia adelante, hasta que las arrugas se apoderen de ellos y sólo les quede ir en busca del Libro de los muertos para abandonar su facha de carrozas y dejar de ser momias.
Sea cual sea la consecuencia, el detonante está en la mente madura, y tan cretina como cruel, que empuja a las criaturas a semejante circo de ego y vanidad. Qué iluminado estuvo Platón, hace 2400 años, cuando afirmo que los padres están capacitados para tener hijos, pero no para educarlos…
Hoy, la frivolidad se ha escurrido hasta la cocina de cada hogar. Hace dos décadas, la tradición de la competición infantil, a depresión servida, por la banalidad quedaba bastante reducida a los Estados Unidos, y a los diez frikis que trataban de imitarlos. Por entonces, transformar a los hijos en mini Zoolanders descerebrados movía dinero, pero no legiones. Menos aun internacionalmente. Pero, con el destape de las redes, la desorientación ética a costa de darse una ducha de reconocimiento y atención es ya global e inaudita.
Para no irnos de madre antes de empezar, aclararé dos líneas de flotación en este asunto. Los smartphones calientan las manos de los chavales desde, grosso modo, los 10 o 12 años, dándoles un pase exprés al mundo online, con sus rincones obscuros y pérfidos, a la vez que les abre la ventana de las redes. Desde aquí (porque el asunto del móvil a edades de mojar la cama es otro melón), tenemos, por un lado, a los padres que incitan a sus mocosos a bucear, postear y vivir desde la cámara delantera del móvil. En la otra esquina del ring, están aquellos progenitores que, sin hacerles gracia, sin promocionar la actividad, e incluso ideando cortafuegos, se ven incapaces de controlar a sus retoños.
Mi misa negra, mi ritual vudú con dos gallos decapitados y la sangre de sus cuellos formando un pentagrama en el parqué va dedicada a los primeros. Los segundos, bueno, hacen lo que pueden, aunque lo hagan mal, vistas las circunstancias en las que trajeron al mundo a esos enanos borrachos, lloricas, pedigüeños e insoportables.
Por regla general, los padres que llevaban a sus hijos a concursos de belleza están cortados por el mismo patrón que aquellos que graban a sus churumbeles derramando lágrimas como posesos porque se ha agotado la crema Byoma, de Sephora, en el supermercado. Sólo hay que escribir en TikTok: “Sephora kids” o “skincare kids” y el rosario de videos donde niñas de menos de una década patalean indignadas porque no les compran el sérum al que aspiran, o porque, cagándose todavía en un pañal, sus madres les untan la cara de potingues, es kilométrico. Mundial. Multiétnico. Digno de una campaña de UNICEF.
Crecer rebozado en la comparación es de todo menos recomendable. No hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de que exponer a un niño a una adolescencia adelantada es el augurio de una autoestima coja. Y las redes son catalizadores de ese salto. Como un laberinto de espejos donde uno se mira a sí mismo incesantemente, mientras se pierde en los recovecos de la frustración y la paranoia de su reflejo.
Eso, si auscultamos el margen psicológico. Porque tampoco hay que ser dermatólogo para darse cuenta de que aplicar cremas antiarrugas a pieles todavía puras, con bajas dosis de contaminación adherida, es una perfecta estrategia para acabar convirtiendo esa epidermis en un lienzo-cráter dependiente de la química para no rebosar grasa como un volcán.
Si estos dos destinos; el de ver a un hijo como un arlequín obseso que medica su amor propio con loterías de visualizaciones, o como un asteroide que escupe células cutáneas muertas por unos surtidores como géiseres de no aplicarse diariamente cientos de euros en cremas, no generan un estupor terrible en un padre, es que no debería serlo…
Cuando los impulsos dominados por el álgebra de la necesidad dejan de limitarse el alimento, el calor, la salvación y el sexo, y pasan a incluir la exhibición y una ininterrumpida llamada de atención, mutamos sin remedio en productos. Esa es la carta de bienvenida de una sociedad condenada a la frivolidad, la inmediatez y lo cutáneo, donde reina el hombre-masa de Ortega y Gasset. ¿Y, lo peor? Que esa bulimia mental acaba filtrada en los niños. Los niños-masa. Los niños influencer. Arcilla humana, todavía por moldear, exhibida como bellos monstruitos con los que cotizar al alza en redes, a costa de torpedear su salud mental, o sexualizarlos para adultos turbados más que dispuestos a pagar por ese contenido… encima, legal. Algo que, de hecho, Instagram ya ha tenido que admitir públicamente.
En Las piedras de Venecia, John Ruskin escribió: “El mundo está lleno de puristas vulgares que desacreditan el acto de elegir con la estupidez de sus elecciones”. Han pasado poco menos de dos siglos, y la frase no ha perdido peso. Supongo que, por ello, en los propios videos de TikTok, las madres destacan su libertad de elección respecto a sus hijos, o existen páginas web que promueven (eso sí, con un lavado de cara moral), la colaboración con kids influencers a fin de atraer al público más joven y generar visualizaciones… O séase, monetización, vaya. Que esto es, ante todo, no se despiste nadie, el negocio del siglo.
En esta expansión sobrealimentada de la Década del Yo, el triunfo al que tanto aspiraba el progenitor de Pequeña Miss Sunshine se refugia categóricamente en el magnetismo de la atención. Un peligroso canto de sirena, al que muchos se rinden incluso a costa de la salud de sus hijos. Sin ser esto, por desgracia, una metáfora hiperbólica. Los niños son, ante todo, sujetos inocentes y maleables a los que hay que educar para convertir en adultos funcionales y, si no felices, al menos lo más serenos posibles. En ello, huelga decir, nos va el futuro… y me da igual que suene a eslogan cutre de preescolar privado.
Al final, todo esto se resume, como pasa muy a menudo, en una frase de Los Simpson. En este caso, cuando decían: “¿¡Pero es que nadie va a pensar en los niños?!”. Pues no, parece que no…
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.