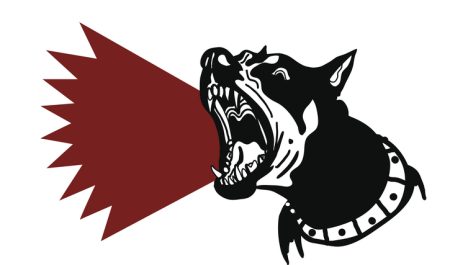¿Crees en Dios? Esa es la pregunta equivocada: ¿Cree Dios en nosotros?
El odio. Mathieu Kassovitz. 1995
En 2011 contaba yo unos 15 años. Por aquellas fechas, podría decirse que mis aficiones estaban más en la línea del hedonismo pueril que del sacrificio político. Llegó entonces a nuestras vidas un efluvio de esperanza para el letargo reivindicativo que asolaba España desde la guerra de Irak: el 15-M. ¡Qué oportunidad más buena nos brindaron los asentamientos urbanos de las principales plazas de España a los garrulitos como yo! La idea cuajó y las redes sociales hicieron el resto.
Los campamentos improvisados, como las zonas temporalmente autónomas de Hakim Bey, eran mundos clandestinos fundados en una curiosa camaradería asociativa. Te podías descolgar por ellos con sobrada confianza. Esa ‘seguridad’ es la que nos permitió, a mis amigos y a mí, convencer a nuestros padres para pasar un fin de semana durmiendo fuera de casa sin vigilancia. Vaya, que estuviéramos o no comprometidos con la causa, nos íbamos a gozar una gustosa empalmada por la ciudad. Y así fue. Dos noches de borrachera adolescente patrocinadas por las expectativas de la mejora social. Vivimos una fantástica Revolución Cogorzable, que algunos registraron con fotografías que acabarían por Internet (Facebook y Tuenti, principalmente) más tarde, y darían fe de nuestro (des)compromiso con la transformación política.
Cambiemos de clima… Nanterre, Francia, 27 de junio. Un chaval de 17 años de origen árabe llamado Nahel es disparado por un policía durante una fuga. Nahel no es ningún santo, se ha saltado varios altos de la policía, lo que no justifica que lo conviertan en mártir con una bala en la cabeza. Nada, excepto salvar una vida inocente, puede justificar algo semejante. El caso es que haber rociado durante décadas de líquido inflamable las banlieues ha hecho que la chispa de ese calibre 32 descargue un incendio que se venía oliendo desde el extranjero.
Hace 11 años, poco después de aquel glorioso 15-M español, Jean-Luc Mélechon dio uno de los discursos fundacionales de lo que acabaría siendo la Francia Insumisa, asegurando que todo debía ser ‘conflictivizado’. Dijo que, a través de la conflictividad politizada, se podía pasar de un pueblo revolucionado, a un pueblo revolucionario. Hoy, cuando el pueblo revolucionado se lo está cepillando todo, vemos que su conflictivización ha azuzado una revolución caótica de émeutes sin bandera, salvo la rabia y la más egoísta bestialidad incívica.
Esta revolución está siendo retransmitida por móvil y viéndose empañada por centenares de videos manipulados o sacados de contexto, como ocurrió con un fotograma de la película Athena, donde se veía a un grupo de jóvenes a los mandos de un furgón policial, y que fue presentado como resumen de una de las jornadas de altercados. Lo grave, no obstante, más que la manipulación descarada y politizada de esas imágenes, es que no desentonan de aquellos que sí sabemos que son verídicos.
No nos engañemos. Las primeras llamas de esta revuelta se han propagado con legitimidad. Pero la ‘conflictivización’ de Mélechon ha acabado por no atacar al capital, sino al civismo. El idealismo revolucionario está hoy, se quiera o no, ampliamente ensuciado por la codicia. Por eso las ascuas bienintencionadas acaban en llamaradas chacales que vampirizan cuanto se interpone en su camino. Son puro yoísmo. Macarrería oportunista. Una fiebre del pillaje y la satisfacción pirómana que no es política, salvo si entendemos por política la total falta de compromiso político.
Nahel es sólo una excusa, como lo podría ser cualquiera, para respaldar este injustificable polvorín. Parecido a lo mío con el 15-M. En mi caso; poco compromiso, mucha diversión. En el de los ‘indignados’ franceses de ahora; poco compromiso, mucha destrucción. O, por lo menos, esa es la máxima que se nos está retransmitiendo.
Con esto no pretendo desestimar las causas del desastre. Si vas zurrando la badana hasta convertir a los hombres en bestias, luego no te sorprendas si cuando te acercas recibes un mordisco. La dinámica del palo ha dejado a fuego lento las brasas del caos que se mantienen ardientes y a cada nueva hoguera se hacen más grandes. Las de esta nueva quema son la gota que ha colmado uno de los muchos vasos que tiene pendiente de sobrepasar el Estado francés. Si me apuras, toda Europa.
Porque, seamos claro, Francia es un país racista. Es racista porque su fórmula de la asimilación salió rana. Por si fuera poco, la inmigración que recibe un Estado de tradición católica, con revolución laica de por medio, resulta ser musulmana. Musulmana en un contexto de su historia religiosa que a los extremistas les pide cruzada, y no contra otra religión, sino contra una modernidad que se merienda sus principales dogmas.
Así que ahora regresa Samuel Huntington, no sé bien si descendiendo o ascendiendo desde el otro barrio, sacando el dedito acusador diciendo: “¡Os lo advertí!” Porque resulta que, efectiviwonder, el “Choque de civilizaciones” del que habló tras la caída del muro de Berlín parece una realidad más palpable a cada nueva hornada de problemas sociales. No hay batalla ideológica, no hay realmente una batalla entre Estados (salvando el delirio ucraniano), la gran batalla por venir será de una civilización, en este caso la civilización islámica, contra otra civilización, la civilización occidental. Contingencias de las que estamos siendo testigos en muchas grabaciones en las que vemos a integristas religiosos clamar por el auge inquisitivo del islam, así como a integristas xenófobos blandiendo el odio más visceral.
El “Choque” se vive en las calles, pero se azuza, indirectamente y en gran medida, a través de Internet. En este sentido, Francia es un centro de pruebas privilegiado de cara al resto del continente para analizar el “Choque”, gracias a las profundas contradicciones respecto a la identidad nacional que hay dentro de sus fronteras. Por un lado, segundas generaciones de inmigrantes del norte de África suelen apostar por un camino más integrador. Ellos quieren sentirse franceses, seguramente porque a lo largo de su vida no se les dejó serlo del todo.
Las generaciones siguientes vienen, por el contrario, ya no sólo con carné de identidad, sino con una paranoia disociativa que los colma de programas de integración, discursos antirracistas, los hace protagonistas de series y películas, pero siempre con los mismos papeles: los que no se integran. Sus padres querían ser franceses contra la opinión pública. Ahora los hijos no quieren ser franceses, también contra la opinión pública.
Esta paradoja es fácil de relacionar con una marginación suburbial reiterada. El escollo, como suele ocurrir, tiene que ver más con el clasismo económico que con el racial. Vivir en una banlieue es bregar con una cotidianidad donde todo se descontrola. El día a día te corrompe. La humildad, la inocencia y la honradez, pronto dan paso al despotismo y la crueldad. La pobreza hace de la civilización barbarie, trayendo la insensibilidad feroz de quien, por miedo a morir, aprende a matar.
Como dijo Chaves Nogales, “es el miedo el que da la medida de la crueldad”. Y en el extrarradio francés se respira mucho miedo. Por eso para sus habitantes, sobre todo los más jóvenes e iracundos, todo se convierte en enemigo y, cuánto te rodea, en la diana de tu insatisfacción. Así, de cara para afuera, la profecía autocumplida remata el estereotipo, que no se sabe si es causa o consecuencia, y la información subjetiva que recibimos por canales no oficiales (redes, foros, medios partidistas…) ejerce de catalizador para nuestro miedo y nuestra rabia.
Los acontecimientos recientes han sido ampliamente relacionados con Sumisión, de Michel Houellebecq. Pero para mí que esto no es tanto un problema de religión, como de ostracismo social. Me cuesta ver al musulmán de colegio-bien quemando contenedores en Saint-Denis. El literato, por otro lado, sí atina en su novela respecto al buenismo pasivo de cierta parte de la sociedad. La blanca culpa liberal, justificada hasta cierto punto, muy explotada por otro, brinda una excusa para la salvajada padre.
Pero no deberíamos, por el bien de todos, dar patente de corso para el mal y la violencia a nadie. Da igual si su cuna fue de oro, de madera o un colchón de faquir. La venganza social invoca la destrucción sin una ética de progreso que la respalde. Cuando es desorganizada y sus ideas individualistas, desprovistas de la sensibilidad luchadora, convierte las ciudades en trincheras y la vida en una guerra por sacar tajada. Esto último es tangible en las grabaciones y declaraciones que vemos de los protagonistas de los altercados.
Las catacumbas de la ira llevan años haciendo ruido en Francia. Por acojone o impotencia, una parte del país busca la xenofobia y la bota a la nuca. Otra, por un buenismo estéril y culpable, busca la pasividad complaciente. Ninguna tiene pinta de ser viable. Hay demasiada mala leche para el diálogo templado, y demasiada humanidad para el simplismo violento.
No se puede mirar para otro lado de cara a una radicalización contra la que la modernidad occidental da pocos argumentos frente a los lazos de la familia y la religión cuando no se tiene un duro, como tampoco se puede pretender echar a patadas o marginar a la nación racializada, porque además de inmoral e imposible termina por resultar contraproducente.
Me da, no obstante, que el arroz ya está pasado. La batalla comienza sus primeras escaramuzas de las muchas que vendrán. La paz, que tanto dábamos por sentada, está a pocos Nahel de arder en Europa, y veremos el incendio en directo.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.