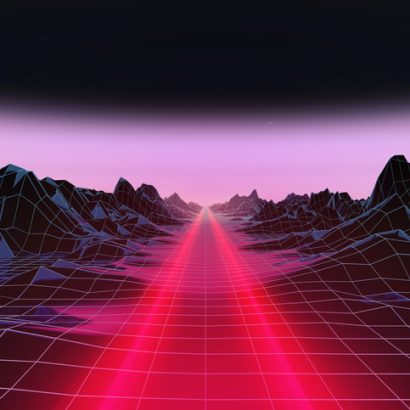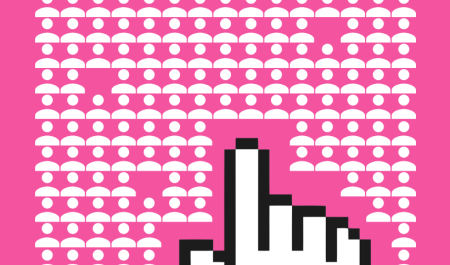Poseer una mente. Ayer, hoy y mañana. Ese fue el negocio, no se sabe por qué montante, con el que Netflix rubricó su primera gran adquisición el 7 de agosto de 2017. El gigante de Silicon Valley (ahora también, de Hollywood) se compraba Millarworld, o lo que es lo mismo, todo el universo creativo de Mark Millar, afamado autor británico de cómics que ya había triunfado en el mundo del cine con las adaptaciones de sus tebeos Kick-Ass y Kingsman. A Netflix, hasta ahora, le ha salido regular este negocio. Jupiter’s Legacy, la primera serie del Millarworld, fue cancelada a un mes de emitirse su primera temporada; malas críticas y malos datos de audiencia se cargaron lo que se había anunciado como el Marvel de Netflix. Pero el Millarworld sigue ahí, a buen recaudo en las arcas de contenido de la compañía de Reed Hastings.
Salto en el tiempo. 18 de enero de 2022. Microsoft anuncia una de las mayores adquisiciones de la historia del entretenimiento: se compra Activision, productora de videojuegos dueña de franquicias siderales como Call of duty, Diablo u Overwatch, por más de 60.000 millones de euros. Esta compra es comparable a lo que pagó el gigante de telecomunicaciones AT&T por Warner Bros o Disney por 20th Century Fox. Es un seísmo que desequilibra a todo un sector y que ya ha generado titulares en múltiples crónicas sobre la amenaza de monopolio en los videojuegos.
Las razones para este gasto desmedido son sencillas de explicar; aunque no breves. La lucha del videojuego es, en realidad, una guerra múltiple entre modelos de negocio y plataformas que apenas sí se tocan. Lo que más dinero genera al año en esto del videojugar es el móvil, más de 82.000 millones de euros para el 52% de lo facturado por el sector, según el informe anual de la consultora especializada Newzoo. Para hacernos una idea rápida de lo que esa cifra significa, sería más del doble de lo que recaudaba toda la industria del cine prepandemia.
Pero ese 52% no se toca con el otro 48%, que son los videojuegos entendidos de la manera más clásica: los de consola y ordenador; los de jugar desde el sofá. Ahí, la guerra tiene varias bandas, pero en lo que a consolas se refiere se dirime esencialmente en tres actores: Nintendo, que va por su cuenta y Sony y Microsoft, que chocan frontalmente con dos modelos de negocio opuestos. Sony y su PlayStation serían el HBO Max del videojuego, tratando de atraer a los jugadores a base de exclusivas de gran calidad (que, cada vez, lo son menos, porque unos años después salen también en el ordenador). Microsoft, por el contrario, ha optado por una estrategia radical (y de consecuencias muy impredecibles) que la convierten en el Netflix del videojuego: Game Pass, un modelo de suscripción anual que ofrece docenas y docenas de juegos a una tarifa fija. Pero la lógica de hacer atractivo ese modelo es la misma: sumar títulos de lustre que justifican la suscripción a largo plazo. De momento, son 25 millones de suscriptores. Y ahora que Activision y sus franquicias entran en el paquete, pues serán muchos más.
Es fácil en este mar de cifras mareantes caer en que lo que pesa es lo económico y que ahí se está dirimiendo el quid de la cuestión. Pero yo creo que esos son los árboles que impiden ver el bosque. Y el bosque (nos viene al pelo) es que La tragedia de Macbeth hoy, en Madrid, solo podía verse (a fecha de este artículo) en una única sesión y en un único cine: en los de La Vaguada a las siete y cuarto; y ya. ¿Por qué? Porque es uno de los últimos y jugosos estrenos de Apple+, el servicio de streaming de la compañía más lucrativa del mundo. Como lo será la próxima de Scorsese, Killers of the Flower Moon. Y esto significa que la oportunidad, a pie de calle, para ver la última película de un autor tan extraordinario como Joel Coen es exigua. En el peor de los casos, exige una suscripción mensual de 4,99 euros al mes. Y en el mejor, enterarse de que los cines La Vaguada la ponen a las 21:00 h.
Las compañías son solo un lado de esta ecuación, pero los que tienen que importarnos a cronistas, periodistas y gobiernos son otros. Dos, para ser precisos: creadores y consumidores. ¿Qué consecuencias tiene para el mundo de la cultura en general esta guerra por comprar lo que la gente desea y encerrarlo tras un muro de suscripción? Pues creo que también son fáciles de averiguar.
Vamos a empezar por los consumidores; de momento, por los que solo son eso, consumidores. Paso 1: ¿Cómo se enteran de que algo relevante en un arte se ha producido? Paso 2: ¿Cómo acceden a él? El Paso 1, los periódicos y medios lo sabemos bien, es cada vez más incierto. El tiempo de consumo de ocio audiovisual ha crecido exponencialmente; pero los canales han cambiado, y en dichos canales la exposición a la publicidad de la cultura se ha visto radicalmente mermada. Si soy un lector de Babelia, El Cultural, Dirigido Por, Qué Leer, Fotogramas, Hobby Consolas bien; ¿pero qué pasa si no soy un lector de ellos? Como la mayoría nos enchufamos ya a nuestros menús personalizados de consumo cultural a la carta, y la pandemia nos ha limitado el acceso a la calle, cuesta mucho más que antes ser conscientes de qué está de estreno. Las marquesinas, además, si se han fijado, suelen estar invadidas ya por lo que está de estreno en el streaming y no en la gran pantalla. Tampoco vemos tráilers, más que los que nos quiera sugerir nuestro servicio de streaming, mientras que antes conectarse a La Sexta, Telecinco, TVE o lo que tocara significaba exponerse a eso, a los tráilers de la próxima película de estreno. Así que, por un lado, tenemos esta primera consecuencia, una ceguera del espectador antes incluso de que pueda decidir si algo le interesa.
Segunda consecuencia. Scorsese ficha por Apple y les cede en exclusividad su próxima película; lo mismo Spielberg con su productora Amblin y su reciente pacto con Netflix. Eso significa exactamente lo que sugiere; que si uno quiere ver lo próximo de ambos cineastas (o de Joel Coen o de David Fincher), tiene que pasar obligatoriamente por la suscripción a tal o cual servicio. Comparemos eso con la época del DVD o del videoclub. La cultura siempre se paga, pero hay una diferencia esencial entre una plataforma que permite cargar cualquier tipo de película y una plataforma que bloquea a ciertos autores bajo la obligación de la suscripción. Para empezar, que no hay alternativas al consumidor. Si uno quería ver una película antes, tenía básicamente cuatro canales: la gran pantalla, el alquiler, la compra y la reposición en cadenas de televisión. Si uno quiere ver lo próximo de un cineasta o showrunner con un acuerdo de exclusividad con la plataforma X, pues solo le queda la suscripción a la plataforma X. No hay rodeo, porque todos los poderes se aglutinan en un solo embudo, el de la plataforma X.
¿Y qué ocurre con el cinéfilo, esa especie en peligro de extinción de la que hablaremos en el próximo artículo? Pues que se ve obligado a estrategias rocambolescas —suscripciones a múltiples plataformas entre un grupo de amigos; suscripciones fugaces de un mes, aprovechando a veces hasta los siete días gratuitos, para ver esa película imperdible; hablo de casos que conozco de primera mano— si quiere ver tal película o serie que solo se encuentra disponible en una plataforma. Y el coste de esto, si uno quiere verlo todo, es evidentemente prohibitivo. Hagamos una rápida suma: HBO+Amazon Prime+Disney Plus+Netflix+Apple Plus+Filmin= 467,52 euros; más que el polémico (no para mí) cheque cultural. Y el que paga no posee absolutamente nada. En el momento en que la economía, o lo que fuere, lo obligue a desenchufarse, no tendrá nada. Nada en absoluto. Pero pagar, pagó.
El videojuego ha vivido esto desde el principio. En los noventa, uno elegía si era de Sega o de Nintendo; de Mario o de Sonic. Pero elegir significaba perderse lo exclusivo del otro bando. Y justo cuando el videojuego había logrado una suerte de democracia con la resurrección del ordenador y una plataforma como Steam, que no busca más que ser distribuidor, sin exclusivas de ningún tipo, el resto de la cultura da pasos atrás. Spielberg, Fincher, los Coen, Woody Allen, Nicolas Winding Refn, Shonda Rimes, Ryan Murphy y tantos otros sellados por contratos multimillonarios bajo telones de acero llamados Disney Plus, Amazon Prime, Netflix… Incluso los muertos, como ha pasado con la reciente compra del legado de Roald Dahl por Netflix o el de Tolkien por Amazon. Y ahora, Microsoft, planea llevar ese mismo modelo de suscripción (del no-poseer, pero siempre pagar) al videojuego con sus mareantes adquisiciones. La cultura partida en minifundios, esos que conocemos tan bien los gallegos, es la cultura como torre de Babel, donde el papel de los maestros del pasado es servir de porteros a un club en el que solo se nos aceptará mientras paguemos lo que vale. Y pocos tienen el dinero, y aún más el tiempo, para descubrir qué merece la pena de cada club.