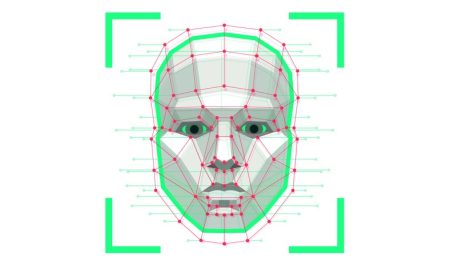Viajar al futuro se ha vuelto de lo más económico. Antes, que si el Delorean, que si la Máquina del Tiempo, que si vivir en el dominio de Skynet… todo tremendamente farragoso. Hoy basta con descolgarse por algunos centros comerciales. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué se trama en esos nidos del consumo para que el día de mañana haya aterrizado en ellos precozmente? La respuesta hay que buscarla en un nombre propio: Sam Altman.
Sam es un tipo al uso. Normativo. Si te lo cruzaras por la calle, lo más seguro es que ni lo reconocerías. Luce un cráneo de frente prominente a la que siguen unas cejas tan discretas que rozan la inexistencia. Es como un Howard Wolowitz menos judío. Esos labios gruesos, como de bollo, insinúan el gusto por la polioperación, casi tanto como su nariz barnizada de rectitud, sin alcanzar el semitismo. Los ojos… sí, quizás, en tanto que espejos del alma, sean lo más extraordinario de su rostro. Son orbes de un verdor terrible, que diría Labatut, salpicados por dos pequeños vinilos negros en sus centros. Hay una lectura milagrosamente genial, y maníaca, en ellos.
Oh, papá Altman, pecho exuberante de nuestros hambrientos temores, ¿qué nuevo paso en la evolución nos has traído? Veo a Sam, como un Moisés lanudo, en la cima de un edificio de Silicon Valley, abrazando dos tabletas con cada brazo. “Hijos míos, Worldcoin es mi nuevo regalo. Dadme vuestros iris, y yo os daré criptomonenas”. Una ley sencilla, golosa, como un chocolate con Peta Zetas... Y, para que luego digan que en España vamos bulímicos de fe, ya hay casi 400 mil nacionales que han vendido sus almas… perdón, sus iris, al diabl…, perdón, a Worldcoin.
La nueva ofrenda, o así la describen apóstoles del sabio Altman como el gerente regional para Europa de Worldcoin, Ricardo Macieira, sirve para proteger a la humanidad de su gemelo artificial. En vista de que, como suele ocurrirle a los dioses, la creación de la inteligencia artificial (IA) se ha asilvestrado, el inventor de la epidemia vende ahora la vacuna. Con Worldcoin, los seres terrenales podrán blindar su individualidad al máximo, dando fe con el código generado a partir de sus iris de su naturaleza humana. Altman alumbra así un “pasaporte de humanidad” en este nuevo escenario bipolar.
Parece, de buenas a primeras, todo un win para el nuevo creyente. Pero, entonces, ¿por qué papá Altman ofrece dinero a cambio? Para avivar el interés, dice. Sin embargo, hay una máxima que rebota en esta cúpula del trueno… un rezo apócrifo, tan antiguo como válido: “Si no eres el cliente es porque eres la mercancía”. Me escuece espantosamente la curiosidad por ver en directo una lectura de iris. Un impulso me empuja a descolgarme, beato y confiado, hasta uno de los templos prefabricados desperdigados por la geografía española para enfrentarme a las misas individuales de Worldcoin.
Así que, aquí estoy, en el Centro Comercial Príncipe Pio de Madrid, un lunes a las 11:00. La luz deslustrada por el chirimiri devora la mañana. Hay cuatro gatos huérfanos, haciendo compañía a los currelas de los comercios. Recién desvirgo las laberínticas puertas automáticas, veo una ligera acumulación de cuerpos a mi izquierda. Nada exagerado, una decena.
Camino erguido en dirección a la cola. Frente al rosario de personas, un stand blanco nuclear, pulido, tatuado por dos eslóganes ambiguos y la palabra WORLDCOIN en grande. La instalación, con tablas para haber salido de la feria ARCO, envuelve dos oscuros palos culminados por un par de orbes plateados como Silver Surfer. El origen de la creación, pienso, podría ocultarse en ellos.
Al grupo de feligreses que espera los percibo tranquilamente-nerviosos. Como si fueran a perder un chollo si pestañean. Son todos, y digo todos, latinos. No puedo asegurar la bandera de sus DNI, pero reconozco en ellos un fenotipo andino. Un prejuicio étnico que al igual identifico en el buen samaritano que se acerca sonriente hasta mí, y me pregunta: “Hola, ¿puedo ayudarte? ¿Tienes cita?”.
El cazador de transeúntes es un menda ajado, maltratado físicamente, al que no me costaría imaginar tocando la flauta de pan en el metro o en un albergue público. Lleva un mono de trabajo azul, más de mecánico que de asistente de tecnología. “No, pero quizás puedas ayudarme tú”, le respondo. Le explico, brevemente, que estoy escribiendo sobre el tinglado en el que trabaja. Recién escucha la palabra “reportaje”, su expresión de “otro que ya está en el bote”, muta en el gesto de haber olido un pañal sucio. “No, no, no… yo no puedo. Voy a preguntarle a la chica”, me dice.
Se aleja en dirección al lado contrario del stand, donde una chavala joven discute con el otro empleado que carga el mismo mono de mi reciente interlocutor. Son tres, en la localización. El tridente Worldcoin de Príncipe Pio. Aprovecho el impase para husmear un poco en la vida de quienes han venido aquí con intención de canjear sus iris (o, para que no haya malentendidos, el código, llamado “irishash”, que la compañía extrae de ellos). Un pibe, como recién raptado de un videoclip de L-Gante, se presta generoso a conversar conmigo.
Omar Ruiz es un joven de veintipocos años, tatuado hasta en el interior de los carillos, y vestido igual que uno de esos vatos locos posmodernos, con gorra plana y pantalones vaqueros plisados por debajo de las nalgas. Toda la pinta de macarra que gasta la solventa con una voz enternecedora, cercana y sincera. Vive rápido, se ve por su aspecto que conoce la calle y sus luchas de ego… pero eso no lo ha desparasitado de una actitud razonable. Según me cuenta, el mismo espíritu expansivo y ambicioso que ha llevado a muchos conocidos suyos a comerciar con sus iris es el que lo ha traído aquí: “Todo el mundo lo hace. Los bitcoins son el futuro ¿no? Es la moneda con la que se mueve todo. El efectivo está por desaparecer y hay que estar a la última lo antes posible. Es lo mejor para ganar dinero”.
La fraternidad de su voz me incita a seguir interrogándole. Lo percibo un pijo nervioso. Le pregunto sí conoce las consecuencias, lo que implica que Worldcoin tenga sus datos biométricos; únicos, inimitables, tan suyos como su conciencia. Responde: “No sé muy bien, la verdad. Ahora que lo dices, sí que tengo dudas, porque me estoy enterando de que se quedan con esos datos… Pero, bueno, tengo la cita en 15 minutos… A ver qué hago”. Omar, como si le hubiese ayudado a quitarse la venda de los ojos, se hunde en la pantalla de su móvil mientras se despide.
No pasan dos segundos desde la huida de mi joven camarada antes de que el viejo asaltante malogrado vuelva a mí. Con una cara salpicada de incomodidad, pena y algo así como la ceguera del mandado, interviene: “La chica me ha dicho que nada de reportajes. Nada, nada. ¿Vale?”. A lo que intento descubrir por qué, el hombre niega con la cabeza como el esclavo que teme el látigo del amo. Asumo que ir de frente no ha sido la mejor idea. Ahora seguro que no voy a conseguir información, la poca de la que disponga según veo, este insignificante trío de acólitos del jefe Altman. Intento, por lo tanto, seguir escarbando en el personal…
Repto decidido hasta un grupo de cinco mujeres/niñas. Y digo esto porque no alcanzo a saber si la madurez de su rostro se debe al paso del tiempo o al maquillaje, aplicado como yeso fresco en pared de gotelé, que les impone un rictus de maniquí. Las Spice Girls iberoamericanas atienden rápidamente mi presencia como si la esperasen. Antes siquiera de poder hurgar en los motivos que las han traído frente al stand de Worldcoin un lunes por la mañana, la más alta y pizpireta de ellas, me dice: “No te podemos responder nada, papá. Lo siento”, mientras señala con el dedo a la, imagino, coordinadora de Worldcoin.
No hace falta ser un lince. Mientras hablaba con Omar, la moza ha descargado unas directrices dictatoriales sobre el grupo de pretendientes para que no hablen conmigo. Me quedan pocas opciones, salvo tirarme el órdago… Me deslizo, por tanto, en dirección a la gerifalte. Mirada de cerca, se trata de una joven rubia, caucásica a más no poder, de unos veintipico años, con ojos como zafiros antillanos y mofletes de panceta. Me mira como si ella fuese una madre en un parque infantil, y yo un tipo sospechoso con bigote y gabardina rondando los aledaños de la zona de recreo.
Al llegar a su altura, le digo sonriente si me permite unas preguntas. La cabecilla salta iracunda, airada, como si hubiese cosechado una almorrana mañanera, y berrea una negativa categórica a responder: “¡Estoy trabajando! ¡No puedo perder el tiempo!”. Su hostilidad es reveladora. Por mucho que insista, la reacción es cada vez más nerviosa. A cada segundo; más irritada. La tensión, finalmente, es tan densa que una motosierra tendría dificultades para sajarla. “Por favor, ¡te voy a pedir que te vayas!”, me dice. Cumplo con sus deseos de caudilla. Al fin y al cabo, y tras echar un vistazo a mi alrededor, aquí ya no hay mucho que escarbar.
Zumbo a buen ritmo de nuevo al metro, línea 6, pues me dirijo a la estación de Avenida de América, donde mis fuentes me indican que otro asentamiento de Worldcoin pesca iris en la capital. De camino, pienso en la reacción de la coordinadora. Ese pronto no era el de alguien sin prevenir. Había, sin duda, directrices, órdenes, mando y jerarquía, haciendo presión por el silencio…
Quizás esta animadversión se deba a las múltiples denuncias que ha recibido la empresa por vulneración del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Como bien dice el abogado y experto en justicia digital y protección de datos Borja Adsuara, para recabar datos biométricos es necesario un consentimiento bien informado. Y está claro, por Omar y la mirada de patos huérfanos de quienes esperaban frente a la instalación de Worldcoin, que informados… informados… no estaban quienes iban a comerciar con su identidad ocular.
Nada más escapar del metro en la parada de Avenida de América, veo un batiburrillo de personas al fondo, justo a la derecha de las escaleras que llevan a las dársenas. Mi estrategia, en esta ocasión, consiste en hacerme el longui, el membrillo, el vende-iris… así que me pongo a la cola. Si el anterior stand estaba salpimentado por el orgullo panamericano, en esta ocasión es el panafricanismo lo que reina. Unos ocho o nueve hermanos nubios, altos como pinos bien regados, aguardan en la fila hablando entre sí. Su lengua, vaya por delante, no la ubico ni en un mapa. Aun así, muy discretamente, me arrimo a ellos con una sonrisa, y los saludo. Ellos, galantes, me retornan el gesto.
Esta vez, se vuelven las tornas. La comandante del sarao es una joven latina, bajita, un poco tordo, abombada y maciza, de pelo rizado y mirada precavida, mientras que los guardaespaldas son dos maromos blancos con look de carretilleros vallecanos. Lo que no cambia es su gesto soslayado, tirando a pánfilo, como de soldado encarnando el principio de “la banalidad del mal”, de Hannah Arendt.
Por fin, veo el proceso de rastreo del iris. Uno se imaginaría una luz, tipo desneuralizador de Men In Black, saliendo del reluciente orbe. Pero no. Es como si el aparato estuviera cascado. De no ser por el visto bueno de la jefa de mando, nadie sabría si le han escaneado el iris, o se trata de una cámara oculta.
En vista de que los kapos (en el sentido más Birkenau del término) andan despistados, me lanzo a interrogar a los dos jóvenes africanos que tengo delante. Por desgracia, no saco mucho en claro. Niegan con la cabeza o asienten. “No”, “sí” y “amigo” son su comodín verbal. Al preguntarles si saben lo que están a punto de vender, me dicen: “Cripto, ¿no? Dinero”. Otros clientes de Worldcoin bien informados, sí señor…
Tomo un poco de perspectiva… me vuelvo a dar cuenta de que soy, salvo por los “ayudantes”, el único blanco del lugar. Si tuviera que apostar, además, diría que de mileurista no pasamos ninguno de los presentes. No veo cripto-bros con gorras Dolce & Gabbana y zapatillas Balenciaga por aquí… Me alejo un poco de la cola para intentar interrogar al único hombre que debe superar los 40 años.
Ángel Pérez (que para el mundo hispano sería como el John Smith gringo) está en el stand de Avenida de América porque su hijo se lo ha pedido: “Me dijo que lo hiciera porque él está en esto de las criptomonedas. Tiene Bitcoin y Ether, y dice que estas WLD se venden a más de ocho dólares”. Cuando le vengo con la ya trillada preguntita sobre si no le escama dar su información biométrica, su sentencia es tan lógica como deprimente: ¿“Y qué más da? Nos tienen controlados todo el día. Eso no va a cambiar. Pero si se consigue dinero con esto, lo que compres sí marcará la diferencia para ti”.
Es curioso… de las tres personas que he logrado interrogar, ninguna me ha hablado de un “pasaporte de humanidad” frente a la invasiva IA. Todos han hablado de dinero. No sé yo si el supuesto objetivo de Altman con Worldcoin es la prioridad, o la excusa.
De pronto, ¡alarma! La coordinadora aparca el orbe que sostenía entre sus manos y se dirige rápidamente hacia mí. “Oye, ¿tú tienes cita?”, me suelta inquisitorialmente. Todo el mundo me mira. Me siento como un mequetrefe. Le devuelvo una negativa. “¿Entonces tú qué haces aquí? Te veo preguntando mucho”, añade. Su puta madre… ¡Qué rapacidad! He debido cantar como una gallina con ligueros al apuntar las declaraciones de Ángel en el móvil. Tonto, lerdo, mamón… Ainch…
Chapoteando ya en el brete, decido morir al palo y preguntarle a la muchacha. “Es que”, digo compungido, “estaba preguntando de qué va esto. ¿En qué consiste? ¿Qué hacen con la información?”. En un instante; déjà vu. La hostilidad de Príncipe Pio naufraga hasta la Avenida de América. Salvo que, esta vez, se torna más telenovelesca. La mujer, con acento de parcera, medio chilla, medio se me encara, diciéndome que me largue si no tengo cita, y que ella no está aquí para responder preguntas. Yo trato de calmarla, bajarle los humos con una sana dosis de elegancia y buenas maneras, pero está claro que tiene una tarea asignada.
Un par de pases de ping-pong en forma de reprimendas después, me marco la peliculera: “Oye, este es un país libre, y preguntaré a quien me dé la gana”. Pero, ahhhhh, no es débil, ni mucho menos amedrentable, la señora. “¡A quien hable con este hombre!”, dice en alto, “¡no le haremos el escáner!”. Me cagüen la leche… Todos los presentes me clavan la mirada. Me gritan mudos que me dé el piro. Y, por si no fuese suficiente con su acecho, dos adolescentes lo gritan. “¡Vete, hombre! ¡Que nos vas a joder!”. Me digo a mí mismo: “Chico, ahora sí que te han puesto entre la espada y la pared, ¿eh? ¿Cómo vas a salir de esta?”.
Los nervios me estallan tal que si me despertase desnudo en mitad del instituto. Es como si hubiese levantado mi carné del KKK en una reunión de los Panteras Negras y los Boinas Cafés. Al final, salgo con el rabo entre las piernas… ya me conozco esta película, y no termina bien para mí. La escapada se acompaña por una antagónica mezcla entre silencio sepulcral por parte de unos, y un envalentonamiento, tipo hooligan, por parte otros tres adolescentes que se unen a los dos anteriores con los berridos en favor de mi huida. Veinte metros después, entro en el metro y templo la angustia. Estoy a salvo, o eso quiero creer…
En la página web de Wolrdcoin, en el punto 3.1, se habla de este primer proceso de captación de iris como “la prueba de campo”. Estos primeros códigos servirán, según dicen, al software para “aprender”, y distinguir a los humanos de los no-humanos. Si se trata de una actividad tan inocua, tan clarividentemente sana y altruista, ¿por qué quienes están a cargo de realizar los escaneos tienen directrices así de hostiles? Cuando las preguntas son motivo de gresca, algo apesta en Dinamarca…
La corrupción no es un virus que brote de las alcantarillas, sino que cae, bien organizada, desde las cúpulas. Y este Watergate de centro comercial tiene todos los ingredientes para ser los cimientos de una torre opaca, de dudosa honestidad, encabezada por el nombre WORLDCOIN. Cuando las declaraciones de los representantes huelen a excusa perfumada, basta con deslizarse a la parte baja del tobogán y comprobar el tejemaneje telúrico, tan dictado como alejado de los altos despachos, pues el guion de los soldados rasos siempre es más despistadamente honesto que el de los altos mandos.
La acritud ojeriza nunca es buena señal, pero menos aun cuando parece dictada. La animosidad alrededor de la empresa de Altman, cabe asegurar, que algo apesta en Worldcoin…
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.