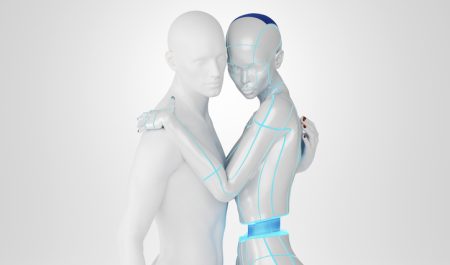Cuando dos personas caen enamoradas, ambas partes suelen convencerse de que lo experimentado es tan único como ellos mismos. Se encomiendan a una benévola conspiración del destino que los ha querido reunidos y encoñados; colmándose de enloquecedoras carantoñas hasta la diabetes de los espectadores de sus vidas. Hordas de vibraciones emocionales les recorren las venas con la determinación de una bala atravesando el aire… creyéndose, al menos por un instante, parte de algo superior. Poseídos por esa intensa plenitud, los tortolitos depositan en el ser amado toda esperanza, salpimentada por una pasión que se cree inextinguible. El contrario se torna en el centro de gravedad de la persona, haciendo de toda renuncia un pagaré justo con tal de transitar hasta esa hermosa orilla de omnipotencia situada en el roce con el cuerpo amado. Sayonara al buen juicio, baby. Esa enloquecedora sensación lo dulcifica todo y, como un chute de éxtasis en toda la médula, el romanticismo a cámara lenta de una sonrisa se vuelve adictivo… ¡Adictivo de la hostia!
Veamos, que todo esto no es más que el resultado subjetivo del juego de química de nuestro cerebro lo tenemos claro ¿no? La belleza, la sensibilidad desbordante que patea la puerta de nuestra percepción como una drag queen cabreada de madrugada, es el resultado de una alteración de las hormonas. De hecho, para algunos investigadores es algo menos honroso todavía. La experiencia de amar representa poco más que un ‘soborno biológico’. Así lo ve la antropóloga evolutiva de Oxford (Reino Unido) Anna Machin, quien en su libro Por Qué Amamos: La Nueva Ciencia Detrás de Nuestras Relaciones más Cercanas, afirma que amamos para sobrevivir, siendo el romanticismo sólo una construcción cultural consecuencia de la tergiversación del deseo. Como decía Platón en El banquete; amamos lo que añoramos y, cuando nos damos de bruces con ello, no somos capaces de soltarlo. De ahí los brotes posesivos y el nacimiento del peligroso miedo, por el que cometemos indecibles atrocidades.
Pensemos en los ermitaños, en los ermitaños iluminados, claro, no en esos ramos de amargura inaguantables que no tolera nadie porque no se soportan ni a ellos mismos. Los ascetas solitarios encomendados al nirvana no requieren de otros porque, objetivamente, bregar con nuestros semejantes es una tarea muchas veces indigna. De ahí la admiración que les profesamos. Porque, siendo todos borregos gregarios adoradores del tribalismo, estos seres de luz logran purgar la indispensable necesidad de la raza. Al igual que han abandonado el deseo para recrearse sólo en la satisfacción de la necesidad, también han sido capaces de ir contra natura al extirparse la inversión evolutiva de querer a alguien.
Su soledad, sin embargo, es una experiencia exótica. Cabría decir, poco recomendable. Cómo desentrañó John Cacioppo en su ensayo La soledad: la naturaleza humana y la necesidad de conexión social, estar solo puede convertirse en algo tan lesivo físicamente y demacrado como ventilarse tres cajetillas de Marlboro al día. De ahí que el progreso biológico venga acompañado de la triquiñuela química del amor. Así, aunque nos dé repelús compartir oxígeno con otros seres humanos, lo hacemos y seguimos pariendo sin importar los devaneos huraños que florecen en la conciencia.
¡Se ha abierto la coctelería! La mezcla estrella: una base de oxitocina con una buena dosis de dopamina. Luego, añadimos un chorrito de endorfina, que le da jovialidad al asunto, otro poquito de feniletilamina (el ingrediente secreto de las anfetas), animando así las pulsaciones por si las gotitas previas de adrenalina se quedan cortas, una pizca de acetilona para que la entrepierna de los vaqueros tenga que ir a la lavadora, y… ¡tachán!, tenemos un Love in the body de primera. Con el mejunje, las ranas y los sapos son príncipes y princesas así que, ¡cuidado!, se corre el peligro de estar dispuesto a convertirlos en ancas fritas antes que compartirlos. Parece lógico, si atendemos a la interpretación que hace Freud de la transferencia, entendida en el amor como la proyección de una imagen ideal que, al no lograr edificar en nosotros, encontramos en el contrario, dando lugar así a una experiencia de plenitud. Y eso, admitámoslo, es difícil de compartir.
Pero nada es para siempre y, antes o después, nos hacemos tolerantes al contenido de la coctelera. Si Frederic Beigbeder decía que El amor dura tres años, no es tanto por caer en la monotonía, porque el sexo se haga aburrido o porque los suegros sean material defectuoso; cenizo y criticón. Como el farlopero que pasa del gramo al kilo con la dependencia, el cerebro humano se acostumbra a las dosis que ese objeto de amor estimula. Y así, sin beberlo ni comerlo, poco a poco la magia se desvanece. ¿Cómo es posible entonces que haya quien afirme, incluso décadas después, amar a otro ser? Aquí entra en juego la sustancia maestra; la betaendorfina. Sobre esta hormona y neurotransmisor, Machin afirma: “Funciona exactamente igual que un opiáceo. Es altamente adictiva. […] Obliga a satisfacer un deseo irreversible”. Y, a diferencia de las anteriores, “sustenta la sensación de amor a largo plazo”.
Siguiendo estas tesis químicas, ya en 2004 se realizó un experimento, publicado en la revista Nature, dedicado al estudio de los topillos de la pradera (no, no es un eufemismo para hablar de jóvenes tortolitos). Son mamíferos, tipo pingüino, que se emparejan de por vida. Son los eternos amantes de instituto del mundo animal que se entierran juntos en una parcelita del cementerio. A estos simpáticos roedores se les suprimió la vasopresina, una hormona que, aunque tiene que ver con la contracción de los vasos sanguíneos, se descubrió determinaba el interés de estos animales por sus insustituibles parejas. Una vez desinhibida, las ratillas silvestres pasaban de sus parejas como si se hubieran descargado Tinder. Otra prueba más de que el romanticismo, como tal, es un constructo social, avalando las tesis ya citadas de Machin.
Por tanto, conociendo los ingredientes del amor y habiendo logrado pasearnos por la Luna, con lo agobiante que es ir por ahí, sería de recibo ser capaces de idear una melodía artificial que produzca esa sensación en nuestro coco. ¡Y así es! Esas famosas pócimas de amor caballerescas están a nuestro alcance. Ojo, nadie vaya a pensar que estoy aquí para realizar una apología del cristal; ese marroncito tan rico que haría que un sionista y uno de Hamás se abrazaran hermanados una noche.
En esto, la ciencia, más concretamente el campo de la optogenética, ha derribado barreras. Con una combinación de métodos genéticos y ópticos, aplicando haces de luz a la red neuronal asociada al amor, se puede conseguir avivar los sacrosantos fuegos del apego, la pasión y ese posesivo deseo del otro. Lo suyo sería preguntarse, ¿quién ha perdido tanto el norte como para dejarse toquetear el pastel de carne cerebral a fin de probar esta teoría? Pues ese es el asunto, que sepamos, nadie de momento, esta invocación del amor artificial se llevó a cabo en la Universidad de Emory (EEUU) con los ya mencionados topillos de la pradera.
Se abre, no obstante, un debate interesante. ¿Estarían las personas dispuestas a vender el libre albedrío del encuentro amoroso, subastar ese arte que Fromm encontraba en el amor, a cambio de poder consumirlo a placer? Sí, sería un espejismo, pero un gozoso y resarcido alivio al terrible vacío que nos deja el querer perdido. Al fin y al cabo, acudimos a cualquier restaurante de comida rápida y sabemos que el plato distará mucho de lo que nos venden las imágenes promocionales. Con todo, allí acabamos. Engullendo una versión cutre, escasa, con suelas de zapato cargadas hasta arriba de potenciadores de sabor. Para muchos ya es difícil combatir la tentación de darse ese banquete de comida chatarra con regularidad. ¿Cuántos resistirán entonces morder la manzana de experimentar una sensación de enamoramiento?
Vale que enamorarse hace tiempo pasó de moda. Que lo mejor es fluir, malinterpretar la filosofía oriental como un chubasquero de LiquiGlide y sustituir a quien, aunque sólo sea por una nimia diferencia, desmorone la proyección de nuestra imagen ideal. O, al menos, eso es lo que parece comprarse a nuestro alrededor. Aunque, personalmente, creo que se trata más de una máscara oportunista que de un verdadero sentimiento colectivo de desapego. La deserotización sólo beneficia a quien se lucra de la eternamente insatisfecha búsqueda del erotismo. No olvidemos que, incluso cuando reprimimos el amor, hay quien encuentra beneficio.
Volviendo más a su creación que a su supresión, la optogenética como artífice de un simulador hiperrealista del enamoramiento es sólo uno de los senderos que nos esperan en este terreno. Pensemos en Neuralink, la empresa del mesías-Musk. Si ya han logrado que un mono se conecte a una pantalla mentalmente, no tardarán demasiado en poder aplicar discretas descarguitas al hipotálamo y a las glándulas pineal y pituitaria, encargadas de liberar las hormonas antes citadas, para que así disfrutemos de sentirnos enamorados, puede que incluso sin saber de quién o qué. Del universo, en su conjunto, tal vez…
Respecto a esto último, el filósofo Slavoj Žižek tiene una tesis muy interesante. Nos habla de su afinidad por la física cuántica, según la cual, el universo estaría repleto de un vacío cargado positivamente donde las particularidades emanan de la perturbación de ese vacío. Al producirse un desequilibrio, las cosas se crean. El universo es un vasto no-nada donde las cosas nacen por una catástrofe cósmica. Es decir, por error. La mejor expresión de ello en los humanos es, precisamente, el amor. Por eso, para Žižek, quienes hablan de ‘amar el universo’ son repugnantes en la medida en que no se puede amar lo que desequilibra, pues el amor es un acto extremadamente violento. Una selección fragmentada destinada a desestabilizar. El amor es el mal, y que vengan los hippies a pedirle explicaciones al erudito esloveno.
Imaginemos ahora que, siendo así, si no elegimos de quien nos enamoramos, sí podamos llegar a elegir enamorarnos. Como acudir al dealer de confianza para narcotizar el malestar, pero esta vez sin necesidad de metanfetaminas o antidepresivos (si es que acudimos al camello legal, es decir, al farmacéutico). Un carnaval de luces de navidad en el cerebro más glamuroso que el de Vigo, y a disfrutar de una duradera sensación de plenitud. Siendo el amor, eso sí, la potente y adictiva droga que es, no cabe imaginar el negocio de quien consiga invocarlo a voluntad en el corazón ajeno.
Incluso sin haber logrado un consenso absoluto sobre lo indecible del amor, más allá de sus orígenes químicos, puede que pronto seamos capaces de alumbrarlo automáticamente, sin esfuerzo, ni azar, para nuestro deleite narcisista, echando por tierra lo que Mauro Gallardo expuso en un artículo de la revista Ethic: “A fin de cuentas, en eso radica el amor como entrega: en darlo sin más, ausente de cualquier egoísmo. Solo impulsado por una fuerza generosa que persigue y busca el bienestar y la libertad del otro sin que eso implique, en ningún caso, renunciar a nuestra propia felicidad”. Si podemos elegir amar, como elegimos marca de cereales, poco quedará de entrega y de generosidad, salvo las de la masturbación.
Baudelaire dejó escrito que “el amor es el anhelo de salir de uno mismo”. ¿Quién sabe? Puede que, dentro de poco, el amor sea la ventaja de no tener que hacerlo.
Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.