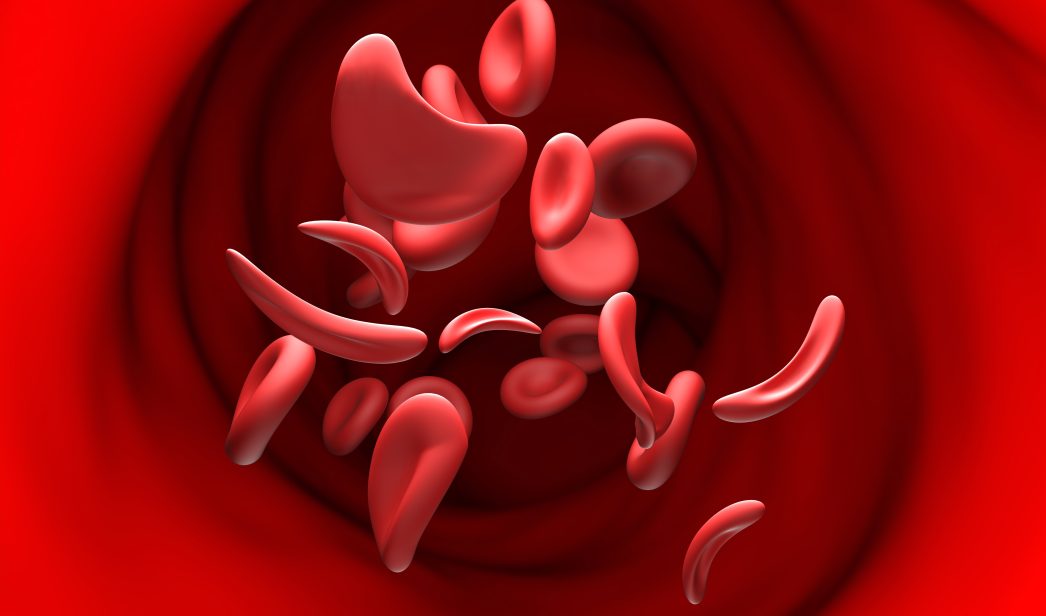Cuando Marilia regresa el lunes por la noche, Celia ya se ha dado cuenta de que la cuidadora de su madre es la persona más importante de su vida. Un sentimiento tan patético como poco recíproco. Por las fotos que Marilia ha ido colgando en los diversos escaparates que ofrece la sociedad de la información, ha pasado el puente en la gloria bendita, bebiendo cerveza barata, comiendo todo tipo de masas y bailando en la Casa de Campo junto a montones de parientes. Celia le entrega las llaves del purgatorio y se va a su casa sin mucho ánimo pero con gran necesidad de alejarse de allí. Antes de salir del portal, busca el móvil en el bolso con la intención de avisar a Juan Luis de su regreso a casa. Como no lo encuentra, se acerca a una lamparita de latón que ilumina un óleo bastante malo de un barco en medio de una tormenta. Cuando tiene el número seleccionado en la pantalla, se arrepiente. ¿Por qué tendría que avisarle? También es su casa. ¿O no? Lo cierto es que no. Juan Luis la heredó de su abuela. Le vendría bien ir dando un paseo para despejarse. Por otra parte, no tiene ganas de poner en bandeja a su consciencia todo el set de preocupaciones que circunvalan distraídamente su cerebro. Para un taxi y dedica los diez minutos que dura el trayecto a refrendar las quejas del taxista.
Los VTC conducen como el culo, los patinetes eléctricos van como locos y los repartidores en bicicleta son un peligro por la noche sin luces ni chaleco reflectante. «Que se venden en los chinos, hombre», protesta el conductor. El otro día estuvo a punto de llevarse por delante a uno que, encima de ir con una chaqueta negra, era negro.
A Celia todo lo que dice el buen hombre le parece igual de demencial que a él, pero lo que de verdad la tiene fascinada desde hace tiempo es la extendida costumbre de pedir comida a domicilio. Antes pensaba que era el colmo de la vaguería, pero estaba equivocada. Si tenemos en cuenta que la tecnología no es ni más ni menos que la extensión de nuestras capacidades biológicas para obtener energía del medio, recibir un montón de calorías en la puerta de tu casa es lo más eficiente que ha inventado el ser humano. Eso sí, luego hay que echarse a la calle como faisanes a hacer diez mil pasos antes de acostarse.
—¿Y qué me dice usted de la afición a la mierda esa del sushi? —El taxista levanta las dos manos del volante para dejarlas caer otra vez—. ¿A usted le gusta el sushi?
—No especialmente —contesta Celia.
—¡Pescado crudo! Eso cuando es pescado —el taxista busca a Celia por el retrovisor—, que yo no sé si eso es así siempre. Hay uno que le dicen pez mantequilla —se ríe con displicencia—. ¡Qué cojones será eso! Aquí toda la vida hemos sido de mero, rape, bacalao… Usted me entiende.
Celia se ríe con ganas para evidente satisfacción del taxista.
—¿Y qué me dice de ese arroz pastoso?
—Tremendo —concede Celia.
—Para comer arroz con pescado, cómete un buen arroz del senyoret, hombre, con el arroz suelto, con sus buenas gambas, con su sepia… Bien cocinado, ¡y con su azafrán! —advierte con el dedo—. No vaya usted a comparar… Cuidado, que ahora, en lugar de azafrán, le echan cúrcuma a todo. ¿Conoce la cúrcuma? A mi mujer le ha dado por ahí y no hay quien lo soporte.
—Suelta el volante para quejarse con todo el cuerpo—. Hasta a las lentejas me la echa.
—Es en la siguiente esquina. —A Celia le da apuro interrumpir—. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted.
—Los jóvenes de hoy no saben comer. —Para el coche y el taxímetro—. Nueve cincuenta. ¿Con tarjeta?
Celia asiente y saca la cartera.
—No creo que sea solo cosa de jóvenes —dice Celia.
—No le digo yo que no. —El taxista teclea el precio en el datáfono con el dedo índice y se lo acerca a Celia—. Los padres quieren comer tontadas y los hijos viajar en coches negros como si fueran banqueros. Y el taxi a tomar por culo.
—Toda la razón —coincide Celia mientras guarda la tarjeta.
—Lo que yo le diga.
Cuando por fin entra en casa, Celia se encuentra a Lidia, la presidenta de la clínica, sentada en su sofá. Juan Luis, en un sillón contiguo. Ambos tienen una copa en la mano. Hasta que él no se levanta a saludar a Celia, Lidia no lo hace. Lleva unos vaqueros ajustados y una americana del mismo verde eclesiástico que los zapatos y el bolso de cadenita. Celia se pregunta cómo puede dirigir una empresa supuestamente innovadora alguien que no se ha enterado de que los coordinados no se llevan desde hace más de veinte años.
—Me alegra verte…, Celia…, ¿verdad? —pregunta Lidia después de darle un par de mandobles en la cara con los pómulos.
—Celia Fernández, sí. Trabajo como genetista en la clínica y también hago las fecunda…
—Ya lo sé, ya lo sé —interrumpe Lidia—. Sé perfectamente quién eres, pero soy fatal para los nombres. —Mira a Juan Luis con complicidad—. A Juan Luis todavía le llamo Juan Pedro de vez en cuando, que es el nombre de un antiguo novio.