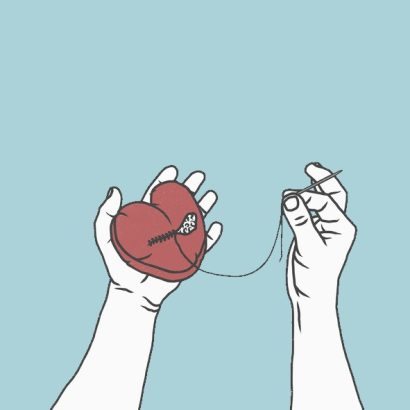La resiliencia podemos asimilarla como una de las tecnologías de las que dispone el organismo humano para sobrevivir y prevalecer. Nos sirve como respuesta técnica para adecuarnos a la civilización y su principio de realidad. La noción de resiliencia concuerda con la voluntad de una persona para, tras un trauma, un gran sufrimiento o una angustia existencial persistente, ser capaz de relanzar su deseo de superación y reconocimiento ante los demás (el ansia de vida o resiliencia interna), mediante el descubrimiento de nuevos objetos de amor (una vez quedan atrás los antiguos) sobre los que fijar la atención, las energías y el propósito (la resiliencia externa).
Esta capacidad para forzar el relanzamiento del Yo es producto de los depósitos de resiliencia de los que dispone cada uno. Sin duda que hay factores tales como la personalidad y las defensas cognitivas y emocionales adquiridas (que equivalen a la gestión del temperamento, los lazos de afecto con otros, la red social de amistades) que facilitan y aceleran la recuperación. Y es ahí cuando el ambiente social (el estatus económico, sociocultural y familiar) en el que el sujeto construye esas defensas, junto a su propia predisposición genética, terminan de cumplimentar la ecuación psicobiológica que explica por qué hay una variación adaptativa entre personas que atraviesan adversidades similares.
Las investigaciones científicas de los últimos 15 años han ido acumulando evidencias sobre la correlación entre ciertas mutaciones genéticas y la respuesta adaptativa al ambiente. En los años noventa, se descubrió que hay una dependencia entre el gen 5HTTLPR y la capacidad de la persona para resistir el estrés emocional. Este gen lo podemos tener cada uno de nosotros en una versión larga o corta. En el caso de la segunda, que se calcula que está presente en el 40% de la población, resulta que modula con menos intensidad que la variante larga un proceso crítico de homeostasis entre neuronas, produciendo un volumen reducido de una proteína clave en el cerebro. Las consecuencias para el individuo son la tener de una mayor propensión a estados de nerviosismo, episodios de depresión, actos de imprudencias y las adicciones.
Esta dinámica parecería muy simple en cuanto a clasificar el genotipo de cada sujeto. Pero el ambiente tiene mucho que decir al respecto. En varias investigaciones estadounidenses desarrolladas dentro de programas de ayudas a familias afroamericanas en riesgo de exclusión social (recogidas en el magnífico libro sobre genética de Siddhartha Mukherjee) se constató una paradoja inesperada: en las interacciones que hacía el programa para prevenir y dar apoyo a los niños y adolescentes con la variante corta del gen 5HTTLPR dentro de esas circunstancias sociológicas, el nivel de impacto para modificar sus estados psíquicos y encauzarlos hacia hábitos saludables y mejorar el rendimiento académico, resultó ser más del doble de efectivo que sobre un grupo de control similar, pero con el gen largo (es decir, los más resistentes de manera innata).
La conclusión exponía que, en función del ecosistema donde se crece, los jóvenes con mayor predisposición a caer en depresión, aislamiento social, delincuencia o drogodependencia (porque tenían el gen corto), aprovecharon el apoyo de los pedagogos, asistentes sociales y psicólogos con una gran efectividad y el resultado de su adaptación para salir de la pobreza era notable. Mientras que los que tenían biológicamente una menor probabilidad de caer en malos hábitos o sucumbir a las malas compañías, se mostraron reluctantes, rechazando casi siempre la ayuda. Y si finalmente la aceptaban, no generaba cambios significativos sobre su conducta, creencias y estados anímicos.
En este ejemplo, bajo mi punto de vista, se puede observar un reflejo del principio de enantiodromía natural postulado por Heráclito, en el sentido de la inversión de una cosa en su contrario que hay presente en todos los fenómenos de la naturaleza: de lo peor cabe esperar lo mejor y a la inversa. Así, habría dado un proceso de resiliencia latente que puede brotar desde el eslabón más débil entre los débiles.
Por ello, se descubre que hay una esperanza ética basada, a su vez, en el análisis científico, que legitima el derecho de cualquier sujeto para transformarse en aquello que, a pesar de las apariencias, parece imposible que pueda alcanzar (esto es, en su contrario, incluido el logro de convertirse en lo que es considerado socialmente como “lo mejor”), anulando la perspectiva binaria de reducir a las personas a su biologismo (de si tiene el gen o no lo tiene) o al determinismo social vulgar (si una persona nace en una familia pobre, con ciertos antecedentes y baja cualificación cultural, tendrá tan pocas posibilidades de salir de ese ambiente que sería un despilfarro que el Estado invirtiese en él).
Otra forma de entenderlo es que todos tenemos en nuestra personalidad y carácter una impronta que debe superarse a sí misma, y para que ese proceso de destrucción y creación tenga lugar sucesivamente, la resiliencia se convierte en la variable esencial para que la transición entre los dos polos opuestos se produzca. Si no hay resiliencia difícilmente se llega a la otra orilla. Además, decimos que la resiliencia es variable porque, a lo largo del tiempo, puede desarrollarse y entrenarse o bien puede quedar atrofiada o inhibida. Se puede perder toda la capacidad que una vez se poseyó del mismo modo que se puede ganar lo que nunca se tuvo. En consecuencia, lo que una sociedad debe cuidar a nivel colectivo son las garantías de que se reproduzca un ecosistema cultural y político apropiado para que este componente técnico esté distribuido entre la mayor parte de la población que sea posible y que luego funcione de la manera adecuada.
El psiquiatra francés Boris Cyrulnik apela a una idea crucial para concienciarse de la importancia de tomarse en serio esta misión: “El entorno esculpe nuestro cerebro”. De manera que el cerebro de cada persona tiene una evolución diferente a tenor de las presiones sociales y naturales que le afectan y en las que se desenvuelve su vida. Por ello, es absurdo conformarse con analizar la salud o el sistema inmunológico de una persona sin tener en cuenta la influencia del entorno que le rodea o bien reducir su psiquismo exclusivamente al genotipo sin tener en cuenta cuáles son sus amarres materiales, familiares y sociales (estos lazos o estructuras de afecto y protección condicionan cómo será tanto la respuesta inmunológica como de temperamento de una persona ante el estrés).
La conclusión es tan de sentido común como preocupante: cuando el entorno es tóxico o precario (deshumanizado, nada compasivo sino egoísta, individualista, cargado de agresividad y cruel), el cerebro de una persona con facilidad puede tener fallos de funcionamiento. Sin embargo, si reparamos el entorno, inmediatamente se puede reiniciar el cerebro. Este puede ser circuitado con un propósito renovado y se pueden esperar unos resultados totalmente distintos.
Y emerge una evidencia todavía más importante: la no educación no determina que una persona vaya a ser siempre de la misma manera. El desafío es que la educación sistemática sí que lo puede facilitar, de ahí la trascendencia de que esta responda a estándares democráticos, científicos y morales que, adicionalmente, absorban la dialéctica natural que descifró Heráclito (las posibilidades de todos los organismos de poder evolucionar hacia algo diferente son a priori las mismas en igualdad de oportunidades). Bajo este prisma, aplicar estímulos con un componente humanista a un cerebro que ha estado aislado afectivamente o que ha crecido bajo la creencia de que no tiene nada valioso que ofrecer a la sociedad, dará lugar a unos resultados sorprendentes y siempre benignos.
Con este razonamiento se puede dictaminar que hay una interdependencia constante entre la genética, el ambiente y el psiquismo del ser humano. Este triángulo, a mi modo de analizarlo, constituye un microbioma propio, con reglas y expectativas particulares. El microbioma es el ecosistema que hay dentro de nuestro organismo en el que las células humanas conviven con aproximadamente 100 billones de células bacterianas no humanas (repartidas por nuestro intestino, manos, cara, boca y aparato respiratorio). En el recuento genético subyacente, se estima que albergamos tres millones de genes microbianos frente a los solo 22.000 genes de los que está compuesto nuestro genoma.
Hoy en día, está reconocido que la microbiota es un estimulador decisivo para nuestro sistema inmunitario fruto de la evolución de millones de años (de tal modo que nuestras células y las bacterias en algún momento del transcurso de la historia de nuestra especie se dieron cuenta de que para la supervivencia de ambas partes iba a ser más provechoso colaborar que seguir peleando). Una vez se produjo esta alianza, nuestro sistema inmunitario y las bacterias unir fuerzas frente a patógenos y virus. Este enfoque nos debería de abrir los ojos sobre lo que significa ser uno mismo y lo que es el otro, dado que nuestro cuerpo se halla habitado por cientos de millones de seres vivos imprescindibles para conservar nuestra propia salud.
La resiliencia queda computada como una propiedad que define a nuestro sistema inmunológico porque simboliza su destreza para procesar el estrés y eliminar las mutaciones cancerígenas ya sea por sí solo ya sea con la ayuda de la farmacología. Así que en nuestro triángulo de la resiliencia es fácil que adjudiquemos a cada elemento una misión de protección y estimulación. Lo importante es que nuestros genes, los factores ambientales y el desarrollo de nuestra personalidad forjen un frente común para combatir con eficacia las adversidades. Se trata de establecer también una cultura de higiene cultural que nos prevenga de tener que hacer uso de la resiliencia de manera recurrente, al mismo tiempo que nos permita tenerla con suficiente músculo para confrontar con los traumas que el ciclo de la vida sin duda nos traerá.
En la actualidad, hay quienes piensan que la resiliencia, como noción general, se ha ideologizado peligrosamente, hasta el punto de que se ha convertido en un elemento de presión social que incluso podría generar discriminación entre personas. De un modo torticero derivado de la distorsión política e informativa característica de nuestra época, la resiliencia se está adscribiendo como una competencia o cualidad que forma parte del autodesarrollo de cada sujeto, asumiéndose que es una responsabilidad individual tenerla, casi como si fuera parte nuclear de su talento. Nada más lejos de la verdad científica.
Estaríamos traicionando los presupuestos de la teoría de la resiliencia si admitimos que la obligación de recobrarnos al pasar por un accidente o un sufrimiento profundo solo depende legítimamente de nuestra voluntad (la cual, hay que subrayar, es un producto cultural que tiene su causa en el inconsciente colectivo). Asumir como cierta esta falsa creencia designaría que el modo correcto en el que tenemos que existir en el mundo es ser ineludiblemente resilientes (estigmatizando a quienes no lo son), y estableciendo que tal obligación forme parte central de lo que supuestamente nos hace ser confiables y competitivos. El código de ADN resiliente, si se llegara a objetivar categóricamente, nunca debería ser utilizado para abandonar a su suerte al afortunado que lo posea. Enseñar bien lo que es la resiliencia se está convirtiendo en una materia igual de exigente que otros aspectos vinculados con la desigualdad social o con la brecha en conocimientos tecnológicos.
Se ha comprobado que el triángulo de la resiliencia tiene su epicentro en el ambiente. Si deseamos una sociedad y unas empresas con ciudadanos y profesionales resilientes habrá que poner los medios que lo hagan posible por anticipado (lo contrario sería dar el consentimiento al empuje de lo anticivilizatorio y al egoísmo salvaje). No se trata de exacerbar una moda por la que las personas deban tener entre sus habilidades más destacadas su capacidad para la resiliencia, sino de prevenir colectivamente que el cerebro de cada uno se haya podido desarrollar sin padecer unas carencias afectivas y comunicativas severas que hayan limitado sus posibilidades de implicación y socialización (lo que quiere decir que no esté privado de experimentar la empatía, el altruismo, la integridad y el compromiso).
Cuando una persona procedente de un entorno normalizado ha vivido en el pasado algunas situaciones desagradables o traumáticas, lo cierto es que posee un registro en su experiencia para saber cómo se va a desenvolver ante situaciones parecidas en el futuro, y si se siente con la estima intacta o reforzada por haber superado los posibles estragos o efectos de la desventura o de la mala suerte (por lo general, con la ayuda de otros) caben pocas dudas de que tendrá muchas opciones no ya de sobrevivir sino de realizarse.
Después de este recorrido, queda patente que los factores básicos que hay que conjugar técnicamente y activar socialmente en cualquier tipo de organización humana tienen sus raíces en provocar en las personas que la componen una respuesta psíquica y genética especiales para que estas se sientan motivadas, cuidadas, valoradas, comprometidas, autónomas y competentes a la hora de realizar sus tareas, perfeccionar sus aptitudes y cooperar sin dobleces con los demás. Si se mantiene en el tiempo esta regla de oro, la resiliencia fluirá con naturalidad en cualquier colectivo cuando las circunstancias cambien y los sacrificios sean inevitables sin que por ello el propósito de la civilización corra el riesgo de colapsar ni material ni moralmente.
Sobre la firma

Alberto González Pascual. Doctor en Ciencias de la Información y de Pensamiento Político, y profesor universitario. Responsable del programa de Transformación Cultural de ESADE. Director de Cultura, Desarrollo y Gestión del talento de PRISA. Su último libro es Los Nuevos Fascismos. Manipulando el resentimiento (Almuzara, 2022).