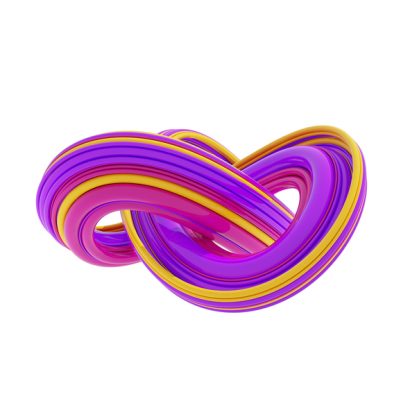Hay veces, no siempre, que tener cuerpo resulta muy molesto. Te levantas cansado, te das una hostia contra la esquina de la mesa, te acatarras o te sale una metástasis en el lugar menos pensado. Es verdad que el cuerpo también da algunas de las mayores satisfacciones de la vida, pero también es verdad, y esta es la verdad más grande de todas las verdades, que todos los cuerpos, al cabo de los años, se acaban muriendo. Y, mientras no encontremos evidencia en contra, la mente se muere con ellos.
Es un fastidio ir montados en una máquina que no podemos controlar y de la que apenas conocemos el funcionamiento. Dentro de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos suceden complejísimos procesos bioquímicos que el profano difícilmente logra comprender. Hay algunos iluminados que abogan por el control mental del cuerpo, que hasta dicen que puede uno puede curarse con la mente, pero yo prefiero que el cuerpo funcione solo, que si no vaya lio estar pendiente de que el corazón lata, los pulmones respiren y el ADN se autorreplique y se traduzca a proteínas. Seguramente la cagaríamos todo el rato y se reproducirían los tumores y las arritmias por doquier. Seríamos aún más feos.
Es curioso, también, que, por lo general, nunca hayamos visto nuestras propias entrañas, que una cosa tan nuestra como nuestro corazón o nuestro páncreas nos resulte tan ajena. A lo más profundo de nuestro estómago jamás ha llegado un fotón, a no ser que nos hayan hecho una endoscopia, que es casi como explorar el espacio exterior en vez del interior. Algunos productos audiovisuales se crean para enseñarnos cómo funciona nuestra maquinaria biológica, por ejemplo, la legendaria serie de animación Érase una vez la vida o aquella película de ciencia ficción, Viaje alucinante (Richard Fleischer, 1966), basada en una novela de Isaac Asimov, en la que unos humanos reducen su tamaño y conducen una especie de nave espacial diminuta por el torrente sanguíneo de un científico moribundo, con el fin de salvarle.
Lo que sí que es alucinante es el proyecto de la transferencia mental, esos visionarios transhumanistas que tratan de separar la mente del cuerpo. Una primera aproximación sería descargar nuestra mente de nuestro triste y caduco cuerpo biológico en una memoria electrónica, por ejemplo, en un gagdet tecnológico. Se llama mind uploading. Qué delicia pasarse la vida en el ciberespacio, de cañas virtuales con Alexa o Siri, dando likes a diestro y siniestro. La empresa Neuralink, fundada por el omnipresente visionario Elon Musk, ya anda detrás de conseguir una buena conexión entre la mente humana y la máquina, con el fin, en el largo plazo, de conseguir una simbiosis entre la inteligencia humana y la artificial.
Yendo más allá de la mera conexión, la empresa Nectome promete hacer una copia digital de los cerebros en un superordenador. Por lo pronto, la compañía se propone conservar los cerebros de quien lo requiera hasta que la descarga sea posible, con una pequeña pega: hay que embalsamar los cerebros aún vivos, no valen muertos. A ver quién se atreve a jugársela, decapitándose a voluntad, en pos de un futuro incierto. El MIT, que en principio iba a financiar el proyecto, al final se rajó: “La neurociencia no ha avanzado lo suficiente como para saber si algún método de preservación del cerebro es lo suficientemente potente como para preservar todos los tipos de biomoléculas relacionadas con la memoria y la mente. Tampoco se sabe si es posible recrear la conciencia de una persona», dijo en un comunicado.
Es que la transferencia mental también tiene muchas complicaciones filosóficas: ¿Conservar un cerebro significa conservar la conciencia que lo habita? ¿Una copia digital de mí mismo sigo siendo yo? ¿Y si hacemos dos copias, habrá dos réplicas de la misma persona? Muy en el fondo, ¿quién soy yo y cómo me defino? El filósofo David Hume ya sostenía en el s. XVIII que eso que llamamos identidad personal es una ficción, un relato inventado para abarcar las muy diferentes cosas que vamos siendo a través del tiempo. ¿Nunca se ha arrepentido usted al día siguiente de poner algo en Twitter? ¿Quién era ese yo de ayer que tuiteó? Quizás estaba borracho, claro, ¿quién soy yo ebrio? ¿Soy el mismo o un primo lejano? Pero tampoco hace falta el concurso del alcohol para que llegue el arrepentimiento. Hay toda una rama de la filosofía dedicada a ahondar en qué es eso de la identidad personal, y las ideas al respecto son múltiples y complejas.
En el extremo más extremo de la transferencia mental estaría el conseguir que la mente humana no necesitara ningún soporte físico, algo parecido a lo que en algunas tradiciones religiosas o supersticiosas se entiende por el alma, o el espíritu o los fantasmas, algo que está por ahí flotando y que no tiene ninguna entidad hecha de átomos. Aunque, bien pensado, ¿Qué hace una mente sin cuerpo un viernes por la noche? ¿No es preferible aceptar nuestra finitud y vivir en consecuencia, pudrirse en algún momento habiéndolo pasado razonablemente bien?
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.