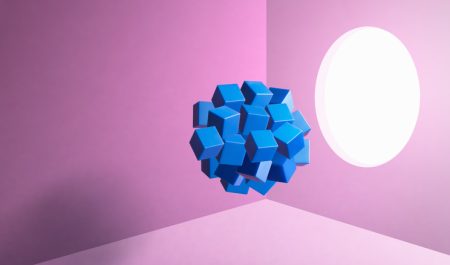Me regalaron unos auriculares inalámbricos de esos que te incrustas en la oreja como si te hubiese infestado una larva de mosca. No era proclive a ellos, y eso que había escuchado a unos impetuosos chavales decir que llevar auriculares con cable era ya, de un día para otro, cosa de boomers. Además, llevar esa cosa metida en el espacio íntimo del oído y solo sujeta por el rozamiento de sus paredes me parecía un paso más en la carrera hacia el cíborg poshumano.
Pero, sobre todo, más allá de consideraciones filosóficas, tenía miedo a perderlos. En los últimos años había perdido decenas de auriculares con cable, desparecían misteriosamente por casa, y cada poco tenía que ir al bazar de los bangladesíes a comprarme otros. Alguien me dijo en Twitter que los auriculares con cable acababan en el mismo lugar que los calcetines perdidos, un limbo paralelo a nuestra existencia, lleno de auriculares y calcetines. Como son baratos, vivía con la alegría antiecológica del usar y tirar.
Los auriculares inalámbricos, en cambio, son un artefacto tecnológico mucho más complejo y, por tanto, más caro. Mi lógica defectuosa me decía que, si perdía los auriculares con cable, cómo no iba a perder los inalámbricos que, además, no estaban sujetos por nada. Si se te cae uno al suelo puede escurrirse para siempre por la ranura de una alcantarilla (¿se pierden por ahí los calcetines?). Recordé cuando se pusieron de moda los auriculares blancos de Apple, y cómo aquello cambio el aspecto de la realidad: llevarlos negros era ser un pringado. Pero el afán de dejar de ser boomer y molar, usando y perdiendo auriculares caros, me podría conducir a la ruina.
Resulta que ahora que estoy usando los inalámbricos nunca los pierdo. Supongo que su mayor precio hace que tenga más cuidado, y es curioso el extraño placer que me produce sacarlos y meterlos en su cajita de suaves curvas oblongas cada vez que los quiero usar o dejar de usar. Es como tener un pequeño tesoro, como poner sortijas en el joyero, como coger pastillas del pastillero: algo que se hace finamente con dos dedos. El único engorro es que hay que cargarlos. Otra cosa más que hay que cargar.
Los auriculares, con o sin cable, me hacen ciborg. Muchas veces me los pongo al salir de casa y, sin darme cuenta, hago todo el trayecto callejero sin escuchar nada. Simplemente los llevo puestos como si fueran una parte más de mi cuerpo. Cuando alguien me telefonea durante la caminata no tengo que ponérmelos. Y si me encuentro con alguien que no deseo pararme a saludar, puedo fingir que estoy conversando a través de ellos. De alguna manera me protegen del mundo: estoy ahí, en el espacio público, pero también recluido en un pequeño espacio íntimo.
He entrevistado a cíborgs actuales que se han implantado chips por debajo de la piel. A una bailarina, la catalana Moon Ribas, que lleva implantados unos dispositivos que le hacen sentir las vibraciones sísmicas del planeta y bailar a su ritmo (esto es hermoso). Pero, aunque la interacción del cuerpo con lo tecnológico, lo cíborg, se relaciona con un futuro poshumano, tiene ya una larga historia. Hay una tecnología nada novedosa que realza las capacidades humanas y nos hace ver donde algunos no ven: las gafas, que se inventaron en la Italia del silgo XIII, aunque tienen antecedentes en al Antiguo Egipto o el mundo grecolatino. Francisco de Quevedo, desde este punto de vista, ya era un cíborg.
Hoy tenemos gafas (las normales y corrientes, porque las Google Glasses fueron un fracaso), auriculares, smartwatches, gran variedad de medidores biométricos, marcapasos, y todo tipo de artefactos que se colocan en el cuerpo humano y potencian sus capacidades o remedian sus incapacidades. Pero, sobre todo, el smartphone, que es el ingenio más avanzado que nos convierte en ciborgs: un ordenador constantemente pegado a nuestro cuerpo y, lo que, es más, una máquina que posee nuestra atención como un pulpo. El smartphone es un nuevo órgano que llevamos pegado al cerebro.
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.