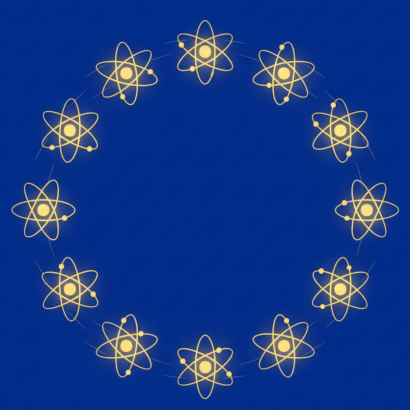Asistimos al nacimiento de la industria cuántica. Cada semana aparecen anuncios de inversiones millonarias, avances inesperados y nuevos logros. Todo hace pensar que los ordenadores cuánticos están más cerca de lo que imaginábamos. Su llegada se percibe como inexorable.
Pero las metáforas importan. No es una carrera donde los proveedores tecnológicos marchan en línea recta hacia una meta, sino un ecosistema complejo lleno de actores que dependen unos de otros para prosperar, crecer, adaptarse y evolucionar.
Universidades, startups, centros tecnológicos, grandes corporaciones, inversores y proveedores especializados se asientan sobre el terreno, a veces sin siquiera ser conscientes de formar parte del ecosistema cuántico. Cada uno de ellos sigue sus propios intereses, pero para avanzar se necesitan. Ahora bien, pensar que la colaboración entre ellos va a surgir de manera espontánea es utópico.
Esto se hace evidente al observar cómo cada protagonista se mueve, se relaciona y enfrenta sus propios desafíos. Para entender estas interdependencias, conviene empezar por la base: las universidades, que alimentan de talento la industria pero que enfrentan un problema.
1. Universidades: el desafío de anticipar la demanda siete años antes
Como es bien sabido, las universidades son el motor de la investigación básica, imprescindible para asentar los cimientos de la nueva era cuántica. Son la cantera de la industria, origen del talento.
Pero hoy la ciencia comienza a dar paso a la ingeniería. Se necesitan investigadores, pero también ingenieros cuánticos capaces de aplicar la teoría en entornos reales. ¿Pueden las universidades dar respuesta a esta demanda? Se tardan hasta siete años en formar a un graduado desde que se diseña un plan de estudios. Es decir: alguien habría tenido que anticipar el momento actual años atrás y asumir el riesgo de apostar por titulaciones que solo ahora sabemos que tendrán demanda.
Para no quedarse atrás, las universidades han tenido que buscar soluciones prácticas: doctorados industriales que mezclan teoría y práctica, microcertificaciones o programas ad hoc para compañías. La UPM, por ejemplo, desarrolla redes cuánticas en colaboración con Telefónica, permitiendo a los estudiantes practicar en infraestructuras reales. La Universidad de Deusto, por su parte, ha capacitado a más de 250 personas en Quantum Machine Learning, mostrando cómo la formación experimental puede adelantarse a la demanda industrial.
Las universidades, cuando están en contacto con el mercado, pueden sortear su propia inercia institucional y crear vías rápidas de formación que respondan a las necesidades del sector. Pero formar talento no basta: alguien tiene que desarrollarlo. Ahí entran las startups.
2. Startups cuánticas: del pensamiento mágico a su aplicación real
Ese talento necesita un espacio donde arriesgar, experimentar y fallar rápido. Startups como Qilimanjaro o Multiverse computing aportan dinamismo al ecosistema y asumen riesgos apostando por tecnologías aún inmaduras, con la esperanza de que algún día generen beneficios.
Abandonar el pensamiento mágico que rodea la computación requiere un proceso lento de prueba, error y ajuste continuo. El primer paso es identificar problemas con la suficiente complejidad para mostrar su valor, pero lo bastante prácticos para que alguien esté dispuesto a pagar por ello.
Algunos ejemplos de optimización empiezan a surgir: elección de pienso en una piscifactoría, combinaciones de lúpulos para mejorar los sabores de la cerveza o materiales para pintura de automóviles. Son ejemplos mundanos, sí, pero que generan un retorno económico claro.
Llegar a ellos no es sencillo. A veces requiere un laborioso proceso de prueba y error. Precisamente para probar que la tecnología funciona en entornos controlados, próximos a la realidad industrial, están los centros tecnológicos.
3. Centros tecnológicos: subiendo peldaños del nivel de madurez
Cuando una startup desarrolla un proyecto prometedor pero no cuenta con los recursos para industrializarlo, entra en escena un actor clave: los centros tecnológicos. Estos organismos conectan la innovación de las startups con la realidad de las empresas y se sitúan en medio, ayudando a madurar la tecnología y a convertir ideas prometedoras en soluciones viables.
Por un lado, acompañan a las startups, proporcionándoles el soporte necesario para crecer y superar los límites de sus recursos. Por otro, facilitan la adopción de la innovación y validan la tecnología, ayudando a integrarla de manera segura en las empresas. Están en ambos extremos a la vez y hacen posible que las ideas pasen del concepto al mercado. CTIC, por ejemplo, con su emulador Qute, permite a las empresas experimentar sin necesidad de realizar inversiones prohibitivas en hardware.
El desafío es permanente: los centros tecnológicos deben gestionar la incertidumbre de elegir qué innovaciones serán útiles. Pero todo esto solo tiene sentido si hay empresas dispuestas a probar, invertir y aplicar estas tecnologías en problemas reales. Sin ellas, incluso la mejor innovación quedaría en un prototipo de laboratorio.
4. Empresas usuarias: convertir promesas en resultados
Los centros tecnológicos reducen el riesgo de adopción, pero al final son las empresas quienes deciden qué innovaciones merecen la pena. ¿Vale la pena invertir en una tecnología que aún no tiene ROI claro? Encontrar dónde aplicar la computación cuántica para generar un impacto real no es sencillo. Hoy muchas empresas solo identifican unos pocos casos concretos. Pero incluso estos pequeños experimentos son estratégicos: permiten desarrollar capacidades únicas y posicionarse en la primera línea de la innovación. Estar presentes hoy significa influir en cómo evolucionará la tecnología mañana.
Las grandes corporaciones lo saben, y ya están explorando su potencial. Repsol optimiza la logística de residuos para avanzar hacia combustibles 100% renovables. Iberdrola planifica redes que se adaptan en tiempo real a la variabilidad de las renovables y los vehículos eléctricos. Estas compañías están avanzando en su curva de aprendizaje: prueban, fallan, ajustan y repiten: prueban, fallan, ajustan y repiten. Cada experimento genera un conocimiento que, a largo plazo, puede convertirse en ventaja competitiva.
La suma de todas las pruebas que se están realizando produce un efecto multiplicador que impulsa a toda la industria. Pero mucho dependerá también de decisiones que escapan a su control: qué hardware cuántico acabará imponiéndose y quién lo fabricará.
5. Los proveedores tecnológicos: qué tecnología prevalecerá
Todo lo anterior, talento, innovación, validación y aplicación, se sostiene sobre una base tecnológica que aún está en construcción. ¿En qué tecnología debemos apostar, superconductores, iones atrapados o spins de diamantes? Hoy no está claro qué tipo de hardware prevalecerá.
Se están dando dos movimientos interesantes. Por un lado, aparecen nuevos jugadores como D-Wave, IQM o Quantinuum, que traen ideas frescas y tecnologías que los gigantes aún no han probado. Por otro, entre esos gigantes empiezan a notarse diferencias claras: IBM prefiere controlar toda la cadena tecnológica alrededor de sus propios sistemas, mientras que Amazon apuesta por un enfoque centrado en el acceso a distintas tecnologías, propias o de terceros.
Además, la computación cuántica no busca sustituir a la clásica, sino complementarla, creando sistemas híbridos mucho más potentes que cualquiera de las dos por separado. No basta con desarrollar un prototipo; es necesario diseñar hardware fiable, integrar CPUs, GPUs y QPUs en arquitecturas híbridas y facilitar el acceso remoto para que las startups puedan experimentar en condiciones reales. Sea cual sea la tecnología que finalmente se imponga, este camino exige inversiones masivas y sostenidas a lo largo del tiempo.
6. Los inversores: capital que cierre la brecha del escalado
Ninguno de los actores anteriores puede funcionar sin el combustible financiero adecuado. Los inversores son el oxígeno que mantiene vivo el ecosistema.
En Vizcaya, por ejemplo, fondos locales han apostado por startups cuánticas desde fases tempranas, apoyados en la estrategia impulsada por BIQAIN (Bizkaia Quantum Advanced Industries), que ha contribuido a transformar prototipos en productos tangibles y que cuenta con un presupuesto de 20 millones para los próximos años. Sin esta confianza inicial, muchas innovaciones nunca habrían salido del laboratorio.
Pero invertir en cuántica no es sencillo. No se trata solo de financiar las primeras fases de los proyectos, que suelen cubrirse bien, sino del escalado, cuando las necesidades alcanzan los 30 o 40 millones de euros. Ese vacío suele ser cubierto por inversores anglosajones o asiáticos.
El problema aparece cuando la empresa quiere crecer y competir a nivel global. Entonces surge lo que el Banco Europeo de Inversiones llama la «brecha del escalado europeo«: el dinero desaparece y muchas compañías venden antes de despegar. Las startups europeas terminan, casi sin querer, siendo un vivero de innovación para otros.
Los números son difíciles de ignorar. Cerca del 75% de las startups de alta tecnología en fases avanzadas terminan adquiridas por firmas extranjeras. A los diez años, levantan un 50% menos de capital que sus pares en Estados Unidos, una diferencia que impacta directamente su capacidad de crecer y competir globalmente.
¿Puede Europa convertirse en un continente cuántico?
Hasta aquí seis piezas del ecosistema, cada una con sus retos y oportunidades. Ahora bien, ¿cómo hacemos que encajen?
Europa aspira a su soberanía tecnológica. Tiene una estrategia. Para no quedarse atrás, en los últimos años ha realizado una apuesta por la investigación a través del Quantum Flagship y por abordar los desafíos económicos, éticos y de seguridad del Quantum Act. Su inversión no trata de contentar a todos: apuesta por pocos proyectos, pero bien financiados.
A nivel nacional, España, por su parte, ha lanzado recientemente un plan con una inversión de 800 millones de euros y siete pilares estratégicos. Ese impulso es clave, pero la industria cuántica se construye de abajo arriba.
No basta con apostar por startups prometedoras. La clave está en que todos los actores se mezclen y respiren el mismo aire. Casos como BIQAIN en Vizcaya muestran cómo la energía local, conectando universidades, startups, inversores y empresas bajo una visión común genera dinamismo. Es aquí, sobre el terreno, donde las interacciones espontáneas se transforman en colaboraciones estratégicas. En definitiva, lo que se necesita es una política industrial que entienda la cuántica como un ecosistema interdependiente y en formación. Donde cada ecosistema local se conecta con el resto, creando una malla. Es así como Europa se va a convertir en un verdadero continente cuántico.