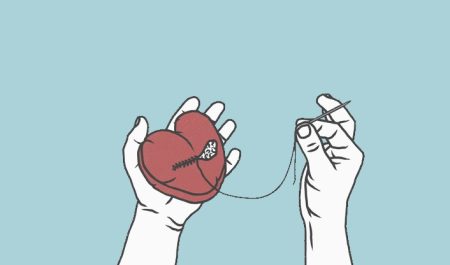Tras dos décadas colaborando con la Universidad, nunca he podido dejar de reflexionar sobre la importancia de comunicar al alumnado un propósito trascendente sobre el proyecto que nos reúne en el aula. Esto implica trasladarles un discurso no focalizado en satisfacer los deseos y las esperanzas individuales, a menudo mediatizadas por la herencia paternofilial y la cultura dominante de lograr a toda costa la indexación en la maquinaria del mundo laboral, sino uno capaz de expresar un compromiso de reciprocidad y cooperación más allá, incluso, de aprender la naturaleza de la ciencia. Un discurso que, particularmente, especifique un principio de responsabilidad para acrecentar la talla ética de ambas partes, profesores y alumnos y, por extensión, de la maravillosa diversidad que compone la sociedad dentro del espacio sagrado de lo académico.
En seguida comprenderá el lector que el núcleo filosófico y psíquico de este impulso no está hecho en sí mismo de un material novedoso, aunque la modernidad líquida que nos rodea se esfuerza con su ubiquidad hipnótica en ofuscarnos y distraernos para que olvidemos que su composición es inalterable y que posee una dureza a prueba de todo tipo de desilusiones sociales. Me refiero a que la lógica de la educación superior reúne un principio ontológico sencillo, agradable y exigente: cubrir la necesidad de inteligibilidad. Un deseo tan primitivo como ilustrado, puesto que deja a la luz de todos que hay establecida en cada persona una voluntad natural de ser comprendida. Una necesidad genuina que fue elevada por la esfera de la Universidad a estatuto universal para combatir aquella crítica desasosegante de que la sociedad no existe salvo como ilusión o anhelo mágico.
La inteligibilidad incorpora una dinámica cognitiva y emocional tan simple en su estructura como sofisticada en sus efectos: una persona aprende a entenderse a sí misma cuando, a su vez, otros tratan de entenderla sometiendo sus criterios y argumentos a un escrutinio lógico o de verosimilitud. En el esfuerzo de hacerse inteligible al prójimo, uno descubre igualmente s lo que todavía le faltaría para hacerse inteligible para sí mismo.
Esta evaluación de nuestras propias ideas y acciones es lo que nos impulsa a buscar las razones correctas que nos empujan a actuar teniendo en cuenta la situación de los demás. Es a partir de ese punto donde adquirimos la capacidad de saber explicárselas. Para lograrlo, la condición necesaria no pasa por estar bien informados, sino por querer estarlo.
El dilema de fondo explota delante del monumento al saber cuando a una buena parte de la sociedad el hecho de estar desinformada no le supone ninguna carga de ansiedad, ni un sentimiento de culpabilidad y, menos aún, la sensación de que su libertad de pensamiento y su autonomía intelectual se encuentren secuestradas en la práctica.
Cuando el canon de la cultura hegemónica justifica que el sujeto puede prescindir de su obligación ética de hacerse inteligible a la sociedad, crece un sentimiento colectivo de apatía y desidia por el que las personas se encaminan a la comodidad de ceder sus decisiones a las prescripciones hechas por terceros (comenzando por la rutina mecánica que adopta el alumno de aceptar y copiar lo que un profesor expone desde una tarima elevada), prestándose sin apenas resistencia a la manipulación retórica y la servidumbre educacional, y resguardándose en una afable ignorancia para inhibirse de la responsabilidad de lo que sucede en el mundo.
El resultado de la devaluación del deber de inteligibilidad desemboca en la evitación de la discusión racional ante cualquier tipo de autoridad. De forma que “¿para qué voy a invertir tiempo y esfuerzo en explicarme o en discutir si sé por descontado que el otro no podrá comprenderme y que, por ende, tampoco podré cambiar su opinión ni lograré que me dé la razón?”.
Esta maniobra de sortear el diálogo crítico da lugar, en el mejor de los casos, al hábito de la confrontación sentimental y descontextualizada históricamente que practicarían sin remilgos los miembros de una comunidad, grupo o facción contra otros grupos caracterizados como adversarios o diferentes de acuerdo con un conjunto de antagonismos superfluos y de mitos estigmatizadores sobre faltas o cuentas pendientes casi siempre fruto de malentendidos. Esta inercia social representaría justo lo contrario a lo que aspira el estatuto de la ciencia, es decir, lo que se implantaría en este supuesto negativo es un estado propio de la polarización ideológica, envenenando la utilidad social de cultivar en la juventud la aspiración de alcanzar un conocimiento verdadero y científicamente válido.
Hoy en día, los medios de comunicación líquidos y el capitalismo de plataforma han introyectado entre los más jóvenes el sesgo informativo de que para que alguien te entienda de manera efectiva lo más conveniente es optar por mensajes breves, directos e impactantes. Esta fórmula no tendría por qué ser necesariamente mala para el florecimiento de una mentalidad democrática de no ser porque ha sido tomada exclusivamente en su vertiente facilona o, dicho con otras palabras, hemos consentido que no haya la obligación de tener que demostrar razonadamente aquella cosa que uno cree que representa “su verdad”. Como consecuencia, la superficialidad y la apariencia de verosimilitud se consideran pruebas suficientes para que la comunicación quede aceptada y se propague según el grado de simpatía que obtenga.
Corregir activamente esta deriva irracional, que forzosamente conduce a un narcisismo de reminiscencias patológicas, tiene que formar parte de la misión cívica de las universidades para rescatar el zeitgeist de los intentos de privatizar el propósito de cómo ella misma (esto es, el espíritu universitario en clave aristotélica) tiene que contribuir al progreso de la humanidad y a la mejora de la salud de la democracia sin disolverse cual azucarillo en la soluble unilateralidad del orden económico.
En una entrevista reciente, el rector de la Universidad de Nueva York (CUNY, en EEUU y conocida como “el Harvard proletario”), Félix V. Matos Rodríguez, el primer latino y persona de color en llegar a ese puesto directivo, hacía una reflexión que bien podría servirnos para responder esta cuestión. En su parecer, el principal desafío ético de la Universidad consiste en cultivar a las próximas generaciones de ciudadanos para que sepan tomar la antorcha con la que dirigir la sociedad hacia el bien común. Esto es algo que la Universidad hace potencialmente, pero Matos Rodríguez diagnostica una carencia insoslayable: a pesar de estar haciéndolo, en realidad, la Universidad no lo hace con la suficiente intencionalidad.
Estoy de acuerdo. Como agente institucional, una universidad se compromete a que, gracias a los diferentes años académicos y a las docenas de asignaturas que un joven adulto recibe, el graduado llegará a convertirse en un sujeto histórico instruido en la ciencia, políticamente activo y comprometido cívicamente. Sin embargo, algo no está funcionando como debería si el resultado práctico que observamos en nuestras respectivas sociedades occidentales se resume en la primacía de una mentalidad colectiva lacerada por ideales desgastados que pasa a ser adoptada por generaciones descreídas, polarizadas e intolerantes entre sí, en cuya forma de relacionarse, las conversaciones sobre temas relevantes o sin consensos amplios se convierten en un imposible porque nadie quiere mantenerlas, salvo para dar rienda suelta a descalificaciones y a la agresividad, sin prestarse a escuchar lo que el otro, que no opina como ellos, pueda enseñarles. No hay deseo de inteligibilidad frente al que piensa diferente.
Cuando la opinión pública de un país se entretiene en detestar al otro en vez de juzgar sus ideas, ya no podemos estar tranquilos con respecto a que la producción de ciudadanos instruidos, intelectuales y académicos esté siendo excesiva por parte del sector de la Universidad, sino que lo que probablemente habrá dado será lo contrario, una alarmante escasez o una inefectividad de facto.
Mario Vargas Llosa, en su discurso de entrada a la Academia Francesa, equiparó la persistencia de la novela como mercancía cultural con un mecanismo de prevención para sortear la desaparición de la democracia, pero se le olvidó indicar que la disolución del interés por la buena literatura es una pulsión de otra cosa mucho más angustiosa y trascendente relacionada, en primer lugar, con que grupos dentro de la sociedad experimenten regocijo al poder usar la violencia para degradar a otros seres humanos por el hecho de considerarlos una amenaza, y, en segundo lugar, con el recurso intensivo de placebos (mediante el abuso de la farmacología o a través del consumo exuberante y el lenguaje de la publicidad) para que las personas puedan llegar a ser autoinmunes al sentir de la vergüenza una vez que han aceptado que la injusticia y la propaganda son fenómenos comunes e ingobernables.
Estas son el tipo de negaciones que deben ser integradas en la mentalidad del universitario. Una mentalidad en la que está cosido como requisito tener el coraje de someterse al tribunal de la posteridad: forjando el anhelo compartido de que, en el futuro, la sociedad reconocerá la intención que tuvimos en el presente de lograr la mejor versión del mundo que era posible imaginar. Si no cumplimos con este requisito, el coste del lapsus vendría a ser como si una multitud comenzase a tartamudear sobre algo que supuestamente sabía, olvidando lo que una vez lo aprendió.
LA UNIVERSIDAD QUE NECESITAMOS
En la Visión 2030 de la UE, el sector universitario tiene ante sí grandes retos para los que tiene previsto reunir grandes dosis de inteligencia, actitud política y recursos. El principal de todos ellos coincide con nuestra tesis: hay que reforzar el compromiso del sector con la sociedad y aumentar la confianza de los ciudadanos y de las empresas en la misión y utilidad de las universidades.
¿Cómo lograrlo sin estrellarnos por una falta de visión ética? Para empezar, hay que tomar conciencia de que la evolución del contexto social europeo nos depara un escenario a todas luces conflictivo, caracterizado por un enconamiento de los nacionalismos y los populismos. Vinculado con el envejecimiento severo de las sociedades avanzadas, esto dará lugar a que, ante la necesidad de acoger una mayor diversidad de migrantes, acrecentar la educación cívica y los mecanismos de inclusión social se volverá imprescindible. En esta realidad, lo que se espera de la Universidad es que, por un lado, sirva de torniquete ante la esperable hemorragia o inflamación del malestar con el funcionamiento democrático y, por otro, que para hacerlo con efectividad sea capaz de resolver la dualidad funcional de su propia tradición (causante de una buena parte de sus disfuncionalidades).
Para explicar esta dualidad, recordemos que, aderezada por la Ilustración y después por las reformas napoleónicas, la concepción de la Universidad pública en Europa se vinculó con la generación de cuadros de profesionales para gestionar la administración del Estado, liderar el funcionamiento de la economía y dar servicios cada vez más modernos a la sociedad. Bajo este prisma, lo importante era invertir en el propio proceso formativo de las masas para ir acumulando una élite con un generoso grosor demográfico cada vez más transversalizado, lo que constituía una política activa para elevar el capital de un país a la vez que se redistribuía la riqueza.
En consecuencia, tener un caudal amplio de notables profesores y excelentes currículos académicos para extraer después a los mejores profesionales fue la prioridad inicial. Pero la aceleración industrial de la segunda mitad del siglo XIX y el inicio del siglo XX, con el auge de los avances científicos y tecnológicos transferidos al mercado (las revoluciones en las telecomunicaciones y el transporte, los avances en las industrias militar, aeroespacial y energética, y los descubrimientos en el área de la salud), dieron una segunda naturaleza al propósito de la Universidad: había que formar investigadores con habilidades avanzadas dentro de los laboratorios y departamentos de las facultades para que produjeran descubrimientos e innovaciones patentables que garantizaran el progreso social y económico, incentivando en lo posible la movilidad de estos investigadores para visitar otros centros e intercambiar talento y conocimientos.
Las sucesivas crisis económicas y de legitimidad política han desdibujado en las últimas décadas ambas dimensiones dentro de la marcha cotidiana de las universidades, aunque por diferentes razones. Atenderé solo a algunas de ellas. Por ejemplo, en lo que respecta al proceso formativo del alumno, este se ha ido debilitando bien por una parvedad en instaurar una estrategia educativa para absorber la interdisciplinariedad en los procesos de revisión y mejora constante de las titulaciones, bien por justo lo contario, es decir, por rebajar precipitadamente el tiempo de formación y el grado de exigencia científica para así circunscribir el resultado final a las demandas de ciertos sectores de la economía para obtener mano de obra con la que cubrir sus necesidades cortoplacistas.
En el extremo de la realidad del personal docente e investigador, el problema acuciante ha venido siendo la falta de inversión para focalizarse en la tarea investigadora y encarrilar sus propias carreras profesionales hacia el descubrimiento constante en vez de ser prisioneros de la docencia.
El resultado global ha sido el de quedarse corto en lo uno y en lo otro. Por tanto, una proporción elevada de alumnos queda en exceso insatisfecha, al no haber aprendido la mentalidad universitaria adecuada y estar cegados por la ansiedad de lograr una inserción laboral inmediata (algo que tampoco se produce como debería) o, si no, quedar dominados por la desconfianza al no haber salido de la cueva platónica para desocultar su auténtica pasión.
En el caso del profesorado, la queja ha estado motivada, primero, por su aislamiento progresivo de la realidad empresarial, ya que esta no les ha valorado lo suficiente ni tampoco se han creado los canales adecuados para entenderse mutuamente, haciendo casi imposible la transferencia recíproca de conocimientos. Y, después, por tener que superar una interminable carrera de obstáculos para asegurar sus propias condiciones laborales y poder dedicarse al I+D+I de una manera sostenible, lo que provoca que los perfiles más talentosos, ante la falta de incentivos, busquen lugares fuera de la Unión para instalarse.
Tanto en el marco de The European Research Area (ERA) como en The European Education Area (EEA), todas estas aporías sistémicas están reconocidas y saben que hay que poner soluciones urgentes. A su juicio, será crítica la inversión para investigación, así como fomentar la movilidad de los propios investigadores, amplificando la cooperación e interoperabilidad a la hora de poder hacer uso de bases de datos de los países miembros para impulsar el ritmo de los proyectos y lograr resultados prácticos que sean disruptivos (ciencia y datos abiertos bajo una protección adecuada de la propiedad intelectual e industrial, pero en términos cada vez más cooperativos y solidarios).
Otra de las palancas de actuación identificada como prioritaria consiste en dotar a las universidades de fondos suficientes para digitalizar sus actividades educativas de manera integral. Es decir, toda la oferta de titulaciones presenciales se debería ir produciendo también en su versión digital para apoyar el nivel de inclusión social que será necesario dada la acuciante transformación demográfica que se espera hacia la mitad de este siglo en Europa (ciertos estudios calculan que faltarán 44 millones de trabajadores en la UE y GB hacia 2050), lo que exigirá plantear un cambio de registro en las políticas migratorias. Además, la perspectiva digital servirá para ensayar con nuevos títulos más flexibles en su estructura para que estén más pegados a la realidad cambiante del tejido productivo y de la propia sociedad.
EMPLEABLES HASTA LOS 67
Conjeturar cómo será el futuro no es algo naíf sino un deber terrenal. La edad de jubilación tiende a retrasarse en toda la UE, y esto nos resitúa ante una deliberación que debe realizarse con ambición y sin complejos. Ser empleable hasta los 67 años no puede ser una fuente de estrés constante, sino que la sociedad debe comenzar a fundar un ecosistema productivo que proporcione seguridad a esta nueva e inminente forma de vivir.
Nos hemos acostumbrado a realizar estudios de posgrado o másteres en dos momentos de nuestra vida profesional. El primer momento, el más frecuente, se localiza cuando acabamos el grado o licenciatura, sirviendo como pasarela para ser más efectivo en el inicio de la vida laboral. El segundo momento se establece en una fase intermedia, como un eslabón para dar un salto promocional dentro de la profesión que cada uno lleva con el fin de llegar a ser un directivo o sencillamente para reciclar conocimientos técnicos con los que adaptarse a los cambios tecnológicos que se van introduciendo en el negocio.
En mi experiencia, el mundo real al que nos dirigimos tendría que abrir una fase avanzada o una nueva ventana dentro del paradigma de la formación para toda la vida (Life-Long Learning), el cual, paradójicamente, vendría a ser el más radical, puesto que ya no estaría orientado ni a prepararnos para comenzar ni para perfeccionarnos ni para estar actualizados, sino para atrevernos a dar un giro de 360 grados. Lo que denominaríamos una reinvención. Esto implicaría formarse en una carrera o título diferente al que elegimos con 18 años para ocuparnos en un sector o especialización por vez primera en nuestra vida profesional.
En esta especulación, para asegurarnos la debida cobertura humanista y social, sería crucial que se abriese formalmente un periodo formativo institucionalizado dentro de la propia misión de las universidades, con la consiguiente dotación de recursos (tanto por parte del Estado como del sector empresarial), para que las personas pudieran hacer sin un gran sacrifico este reinicio, sirviendo este como un mecanismo de sostenibilidad para que los últimos 10 o 15 años de cotización de los trabajadores por cuenta ajena del sector privado no estuvieran tan expuestos a la obsolescencia de su currículo ni a que sus posibilidades de reinserción laboral fueran menores por perder atractivo y potencial para las empresas.
Generar intencionalmente un espacio de formación superior para reinventarse en la madurez podría ser igualmente un salto cualitativo para el capital intelectual y ético de una sociedad, ya que un perfil que ha cumplido 50 años ha atesorado tanto profesional como vitalmente un patrimonio biopolítico que le ayudará a lidiar con otros factores limitantes a la hora de activar la agilidad cognitiva y memorística que se necesita para aprender una disciplina nueva, al mismo tiempo que su propia producción posterior dentro del mercado en el que se introdujese se vería enriquecida por todas sus experiencias previas (un surplus de experiencia e intelecto que el propio tejido productivo estaría dispuesto a retribuir en consonancia).
El mundo real que tenemos por delante implica un cambio decisivo en el orden de los significantes que forman la proposición de aprendizaje-continuo-a-lo-largo-de-la-vida, para pasar a la proposición de aprendizaje-permanente-a-lo-largo-de-una-vida-larga. Parece lo mismo, pero exigirá de estructuras organizativas reformuladas y de una mentalidad colectiva que entienda el desafío que se nos viene encima para anticiparse e invertir en darle una solución efectiva y realista.
LA PARADOJA OPPENHEIMER
Habiendo terminado la lectura de la reciente biografía del científico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin, hay dos cuestiones que quisiera resaltar sobre la trayectoria de este ser humano tan singular, y que casan con los argumentos que hemos ido exponiendo tanto sobre la responsabilidad que tiene la Universidad de formar ciudadanos críticos con ilusión por cambiar la realidad, como por que ella misma pueda defenderse de intromisiones indebidas que, a la larga, pueden ser catastróficas para el desarrollo de la humanidad.
Oppenheimer fue un físico teórico brillante que dirigió el proyecto colosal de investigación y fabricación de la bomba atómica de hidrógeno en Los Álamos (EEUU), lo que culminaría con las detonaciones nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki (ambas en Japón). Desde su infancia fue identificado por sus familiares y profesores como un superdotado en toda la extensión y hondura de la palabra. Capaz de hablar alemán y holandés con soltura tras unos pocos meses de inmersión durante sus estancias investigadoras en estos países mientras desafiaba a sus maestros, muchos de ellos premios Nobel, y, con la misma facilidad, podía darse el lujo de aprender sánscrito para leer del original el poema hindú Bhagavad Guitá, o italiano para recitar de memoria a Dante.
A pesar de aquella polimatía excéntrica y, para algunos, maldita, resultó ser un profesor muy querido por sus alumnos y discípulos en las universidades en las que impartió docencia (Caltech, Chicago Berkeley, Princeton), tanto por su exigencia académica como por su tolerancia y solidaridad para apoyar a los alumnos que tenían que esforzarse como un mortal común para seguir sus clases.
Oppie, como le apodaron sus amigos, creció yendo a la Escuela por la Cultura Ética de Nueva York, fundada por Felix Adler, un reformista liberal y defensor los derechos civiles de las minorías desde 1876. La visión deísta de Adler moldeó su mentalidad social: una en la que había que tomar posición y celebrar la acción y la responsabilidad hacia el mundo. Una en la que la voluntad individual para superarse y enfocarse en un propósito de justicia social pasó a ocupar la posición del ideal del Superyó en su inconsciente y que ya no le abandonaría en toda su vida. Esto le llevó a participar activamente en los esfuerzos de su país para acabar con Hitler. Pero, tras la caída de la bomba y el fin de la guerra, cuando quiso recuperar su autonomía política e intelectual apoyando la doctrina del desarme nuclear, pasó de héroe nacional a traidor, calumniado y acusado de comunista y judío taimado y antiamericano.
En la época de oro de la ciencia en la Universidad, sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo, esta fue secuestrada por la industria armamentística. Precisamente Bird y Sherwin cuantifican que el número de laboratorios privados que se abastecieron intensivamente de catedráticos e investigadores de las universidades estadounidenses pasó de solamente cuatro en 1890 a casi 2.000 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que este fenómeno tuvo lugar dentro de una coyuntura mundial extraordinaria, pero desde entonces la dependencia de la investigación y el I+D+I del sector universitario de EE. UU. con respecto a los intereses industriales y militares no ha dejado de persistir, poniendo en peligro la independencia de sus fines educativos y la diversidad de pensamiento que se fomenta dentro de sus facultades.
En nuestro futuro imaginado, y quizá ingenuo, la Universidad en Europa no perdería su autonomía, independencia, neutralidad y ecuanimidad para así no dejar de discernir cuando el plano ético de sus acciones quedara sustituido por los intereses de la economía o de otros supuestos como el nacionalismo, el totalitarismo, el racismo o el fascismo. Es cierto que no sería fácil conseguirlo, pero su estatuto moral debería balancearse entre, en uno de los extremos, tomar decisiones ante cuestiones delicadas y actuar con audacia, evitando caer en un conservadurismo e inmovilismo infructuoso y regresivo, y en el otro extremo, tomarse tiempo para reflexionar con diligencia sobre las razones por las que debe actuar en cada momento para estar segura de por qué hace lo que hace.
Ciertamente, como creía Oppenheimer, en la vida real tiene que haber espacio para ejercer las dos posibilidades, aunque una de ellas prime sobre la otra en determinados momentos de la historia. De cualquier forma, la Universidad del futuro deberá ser un lugar de valor y reflexión, una institución ética y bien equilibrada que brinde una formación integral a sus estudiantes y contribuya al desarrollo de la sociedad. Si hacemos bien las cosas, la Universidad europea será un faro de conocimiento y sabiduría para las futuras generaciones. O no será.
Sobre la firma

Alberto González Pascual. Doctor en Ciencias de la Información y de Pensamiento Político, y profesor universitario. Responsable del programa de Transformación Cultural de ESADE. Director de Cultura, Desarrollo y Gestión del talento de PRISA. Su último libro es Los Nuevos Fascismos. Manipulando el resentimiento (Almuzara, 2022).