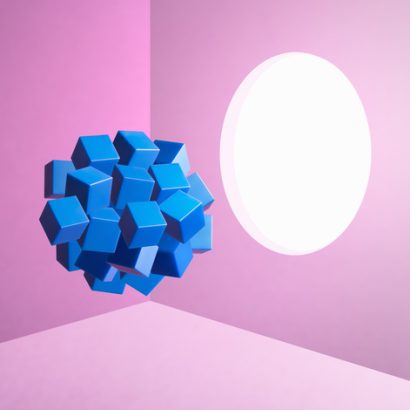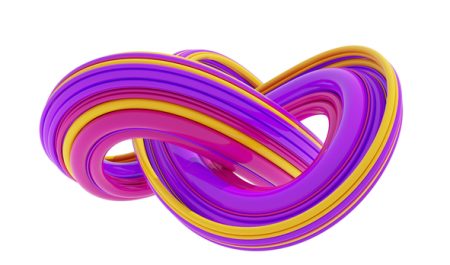Cuando me desperté estaba acompañado por dos enfermeras desconocidas y por un señor talludito que dormía a mi lado como si su cuerpo hubiera sido arrojado desde un helicóptero. “Esto debe ser el cielo”, pensé primero. “Tengo ganas de irme a beber cerveza a un after”, pensé después. Poco a poco el mundo se iba colocando en su sitio y los elfos y las brumas se iban disolviendo, al tiempo que yo decía cosas inconexas a las enfermeras (y al señor durmiente adyacente, al que se le caía la baba de la boca abierta). Entre las tonterías, les prometí escribirles un artículo, y aquí está.
Era todo obra del Propofol, un potente analgésico de acción ultrarrápida y duración efímera, que me había sido administrado para realizarme una endoscopia. La misma sustancia que se culpó de la muerte de Michael Jackson quien, según se dijo, era adicto a su uso con fines relajantes. Gracias a este fármaco me habían mirado por primera vez por dentro, habían explorado unas profundidades de mí mismo que ni siquiera yo conozco, porque vamos en un cuerpo de prestado, que funciona a su bola, y menos mal que es así, porque ignoro cómo realizar el metabolismo de las proteínas o la glucólisis anaerobia.
Si bien la tecnología ya había colonizado el mundo exterior a mi cuerpo y, en una medida no desdeñable, las profundidades de mi cerebro, si ya somos todos un poco ciborg, todavía quedaba terra incognita, poblada por dragones, dentro de mi organismo. La miniaturización de lo tecnológico permite montar una cámara y un foco en el extremo de un cable muy delgado, que es el que nos introducen por la boca (otras veces por el ano) para comprobar cómo funciona nuestra maquinaria digestiva. Así pueden ver lejos, como el vigía que mira por el catalejo las costas a descubrir, pero hacia dentro de nosotros mismos.
– Es la primera vez que la luz va a entrar dentro de mi esófago – le dije a la doctora, porque me había percatado, pensando en la sala de espera, de que nuestros órganos internos viven sumidos en una oscuridad eterna.
– Sí, sí, túmbese ahí.
Siempre que le digo cosas poéticas a los médicos pasan de mí, como aquella vez que le dije unos versos a la ecógrafa cardíaca y ni caso (luego le escribí un poema en un libro). La médica me puso una vía en la vena, y oxígeno en la nariz, y un mordedor en la boca, por donde iban a introducir una cámara en pos de una esofagitis o una úlcera, quién sabe. Lo más flipante fue la velocidad a la que actuó el sedante: eso sí que es biopoder, y no lo que sale en los libros de Michel Foucault.
“Ahora nos vamos a ir relajando”, me dijo la doctora, y antes de que acabase la frase ya me caía por un precipicio placentero hacia la más absoluta oscuridad. ¿Será así la muerte? ¿Ese blackout instantáneo? Ya veremos. Tanto temí la gastroscopia y no me enteré de nada: me habían contado historias horrorosas de endoscopias sin sedación, de arcadas insufribles, de la sensación de tener una serpiente maligna avanzando por tu interior, de médicos que te comentaban las imágenes alucinantes de tu esófago como se comenta un partido de fútbol.
A mí, afortunadamente, me sedaron como a M.A. Barracus, del Equipo A, cuando Murdock le daba no sé qué droga en las hamburguesas para sortear su miedo a volar. “No pienso montarme en un avión con ese maldito loco”, gruñía M.A, y luego se quedaba sopa durante todo el vuelo. Me gustaría tener Propofol a mano para sortear las peores partes de la vida. Cómo no entender a esos que utilizan sustancias, legales o ilegales, para soportar los peores trances existenciales.
Todo esto tiene algo de ciencia ficción. Bien mirado, no sé qué han hecho con mi cuerpo en ese lapso. Quizás me han implantado en el cerebro el famoso chip de Bill Gates, ese que decían que venía con la vacuna de la covid, pero que nada. O tal vez se han hecho fotos divertidas con mi cuerpo inerte, como hacen los adolescentes en las fiestas y hacían en las suyas los torturadores de la prisión de Abu Ghraib. No lo creo. Cuando me desperté, en aquella sala ignota llena de pacientes zombis que trataban de recuperar la seguridad vertical caminando de un lado a otro, la temida gastroscopia ya había tenido lugar: la experiencia había sido extirpada de mi película personal como si se hubiera editado un video. La herramienta de las tijeritas aplicada a la vida.
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.