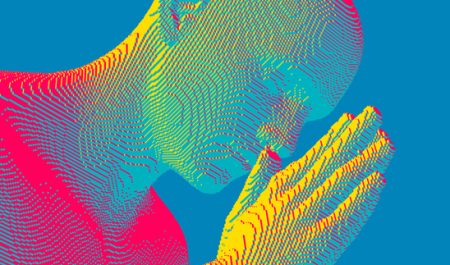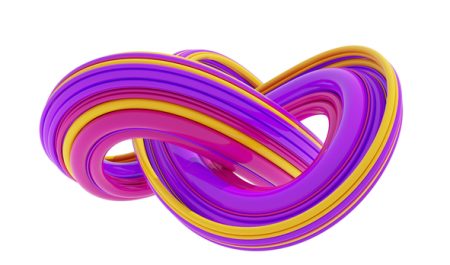Una de las cosas que más me echaban para atrás a la hora de tener hijos era la vertiente tecnológica de la paternidad, es decir, cómo educar a mi prole en el correcto uso de la tecnología en mitad de un entorno adicto, casi ciborg. ¿Cómo enseñar a un churumbel analógico a lidiar con lo digital si hasta los padres, muy a nuestro pesar, vivimos en una lucha constante con la electrónica y no sabemos liberarnos de su influjo? A pesar de la amenaza tecnológica, y de todos los demás riesgos existenciales que sufre la humanidad, he sido padre, porque la biología es tozuda y la esperanza resiliente. Ahora me veo en la tesitura de criar a un bebé, más tarde educar a una cría, en un mundo lleno de estímulos y gagdets tecnológicos, seductores como ese galán engominado y bien parecido que en ciertas películas encarna al Diablo.
Es conocido que muchos de los trabajadores y gurús tecnológicos de Silicon Valley son como los buenos narcotraficantes: no quieren para ellos la buena mierda que trafican, de modo que sus vástagos van a colegios donde no entra ni una sola tablet. Mantienen sus pequeños cerebros a salvo del carnaval de dopamina que operan en el nuestro para mantener nuestra atención cautiva y sus bolsillos llenos. El dilema que se plantea es el siguiente: conseguir que la guajina, inocente como un garbanzo, no caiga en la adicción tecnológica al mismo tiempo que no se quede descolgada de los avances que son ya necesarios para vivir: tampoco se trata de criar a una cavernícola o a una anarcoprimitivista tipo John Zerzan.
¿Cómo hacerlo? En principio parece una tarea hercúlea, y sé que hay métodos disponibles que pronto, cuando mi hija tenga un poco más de raciocinio, tendremos que empezar a poner en práctica. Por lo pronto, su madre y yo intentamos utilizar lo menos posible el smartphone en su presencia para que no lo vaya conceptualizando como un instrumento necesario para vivir (que es lo que es) o incluso una parte más de nuestro cuerpo. Como digo, nos resulta difícil, porque para casi cualquier tarea es necesario un móvil y el dichoso aparato se acerca a nuestras manos y nuestro cerebro como por arte de magia. Cuando menos te lo esperas lo estás usando y acabas por caer en el agujero del conejo que nos lleva a los extremos más extraños de Internet cuando solo íbamos a consultar la hora.
A veces la niña le da alcance y, lo que resulta terrorífico, se queda obnubilada con las pantallas y comienza a mover el dedo por ella como ve hacer a los padres. Hay quien vería en esto unas grandes cualidades para lo tecnológico, un increíble potencial en la industria, nosotros tendemos a verlo como una futura adicta. A veces pienso que deberíamos rendirnos a la evidencia de que nuestro mundo ya no es solo el que transcurre en el espacio físico tridimensional sino también en el espacio virtual y que, por tanto, la niña debería explorar ese espacio igual que explora esto que tocamos con los dedos. Pero cuando leemos, vemos y nos informamos sobre la forma maliciosa en la que está diseñada la tecnología (véase el documental El dilema de las redes sociales en Netflix o el libro Comerciantes de la atención de Tim Wu, publicado por Capitán Swing, o la obra del ciberdisidente Jaron Lanier) no podemos más que ponernos a la defensiva. Aunque nunca logremos defendernos del todo. Lo que más me atribula de las nuevas generaciones es que nunca conocerán un mundo sin redes sociales, de modo que no podrán comparar su existencia cautiva con la existencia, un poco más libre, de la vida sin smartphone. Una vida donde la gente leía revistas en la sala de espera del dentista, donde miraba a la gente pasar desde la terraza, se sumía en sus pensamientos en la cola de supermercado o evaluaba sus posibilidades sexuales con los otros viajeros del vagón de metro. Una vida donde no había que estar disponible 24/7, ni sometido a un aluvión de estímulos e información constante. Un mundo donde todo importaba un poco menos y podíamos estar con los amigos mirando el cielo en silencio. El smartphone, gran invento de nuestro siglo, fue, de hecho, la culminación de este problema, cuando se liberó a Internet de un ordenador fijo y se nos lo echó encima: el smartphone prometía ampliar la libertad pero solo hizo más larga la cadena. A ver cómo se lo contamos a la pequeña.
Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.