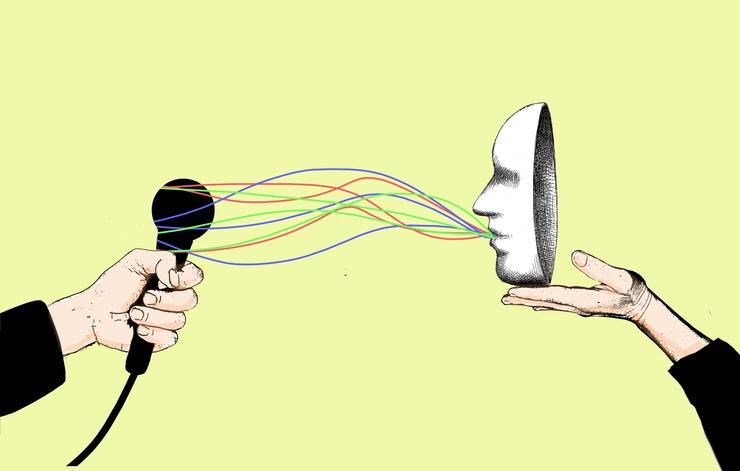Existen multitud de intervenciones públicas, tanto a pequeña como a gran escala, con una intencionalidad clara. Pero ¿en qué se fundamentan? Independientemente del ámbito de decisión, siempre es mejor basarla en datos. Por ejemplo, sabemos que las campañas de concienciación de la DGT, con anuncios de gran dureza, son efectivas para evitar accidentes en la carretera (aunque tampoco hace falta recurrir a imágenes tan desgarradoras). Y si sabemos que funcionan, ¿por qué no exportarlas a otros ámbitos? Hay numerosos ejemplos de iniciativas que han sido probadas y sobre las que existe evidencia directa o a través de estudios rigurosos.
El enfoque empleado por la DGT, utilizando anuncios mostrando las consecuencias de una conducción irresponsable, se ha utilizado con frecuencia para intentar modificar conductas de riesgo como, por ejemplo, el abuso en el consumo de drogas.
Las políticas públicas basadas en la intuición pertenecen al pasado. Antes de implementar una, un paso lógico es verificar si alguien lo ha pensado antes y qué resultados obtuvo. Además, saber qué está funcionando en otros lugares puede servir de inspiración.
En Suecia, por ejemplo, se les ocurrió ajustar el menú en los comedores de las escuelas públicas para reducir el impacto ambiental en la elaboración de sus comidas. La idea era explorar si, al cambiar ciertos ingredientes o métodos de preparación, sería posible disminuir la huella de carbono de las comidas sin comprometer su aporte nutricional ni aumentar el coste. El resultado fue una reducción de 331 gramos de CO2 por comida. Teniendo en cuenta que se sirven 200 millones de comidas anuales, el ahorro asciende a 66 kilotones de CO2eq. Esta intervención refleja cómo pequeños cambios pueden generar un gran impacto a escala.
La lista de iniciativas llevadas a cabo, cuyos resultados conocemos, es extensa y cubre múltiples ámbitos, desde la educación hasta la sanidad o el medio ambiente. A finales de los años 90, el Gobierno de Tony Blair impulsó el desarrollo de políticas basadas en hechos. El punto de partida era documentar distintas intervenciones públicas, incluyendo sus resultados, para crear una base de conocimiento que hoy conocemos como “banco de evidencias”. La idea era sencilla: tomar mejores decisiones y no reinventar la rueda. Si algo ya había sido probado y funcionaba, ¿por qué no imitarlo?
A lo largo de los años, estos bancos se han multiplicado. Hoy en día, universidades, fundaciones y organismos internacionales mantienen repositorios que recopilan datos y análisis para tomar mejores decisiones. Un ejemplo es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que mantiene una base de conocimiento sobre diversos aspectos del sistema judicial, como medidas de transparencia, acceso a la justicia o implementación de nuevas tecnologías. Al consolidar estos datos, el CAF puede ofrecer análisis comparativos y recomendaciones para mejorar los sistemas judiciales. Eso sí, la información tiene que ser actualizada constantemente para que no pierda su vigencia.
Simultáneamente a la aparición de nuevos bancos de evidencias, el volumen de investigaciones científicas que los alimentan ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, en 2022 se publicaron solo en el ámbito de las ciencias sociales más de 165.000 artículos, y esto es solo un 5% del total de los artículos científicos publicados en el mundo ese año.
El desafío aquí es cómo procesar y aplicar todo este conocimiento. Ahí es donde entran las “evidencias sintéticas”, que básicamente son resúmenes de los estudios más recientes sobre un tema para ofrecer una visión clara de la frontera del conocimiento en cada momento. Este enfoque lleva años siendo usado en medicina, ya que permite trasladar los avances científicos rápidamente a los hospitales, ayudando a los profesionales sanitarios a tomar las mejores decisiones.
Un ejemplo fuera del entorno médico de cómo se producen lo ofrece la red de investigadores Campbell Collaboration. Su misión, tal como ellos mismos la definen, es ambiciosa: «Reunir en un solo lugar todo el conocimiento del mundo para resolver problemas vitales«. Recientemente han publicado un mapa de las intervenciones públicas, junto con las últimas investigaciones, en materia de protección de los derechos de la infancia.
Aunque no se menciona explícitamente, detrás de todo esto se encuentra la inteligencia artificial (IA). Está claro que sin ella no seríamos capaces de absorber todo el conocimiento generado. No solo por el ingente volumen de información, sino también por la velocidad a la que se crea. Hoy en día, con procesos de cotejo y revisión manuales, la evidencia sintética quedaría obsoleta antes incluso de ser publicada. Esto resulta especialmente crítico en contextos donde las circunstancias evolucionan con rapidez, como lamentablemente hemos experimentado durante las últimas crisis sanitarias.
En septiembre, el Gobierno británico anunció una inversión de 54 millones de libras para desarrollar una base de datos y herramientas destinadas a recopilar y analizar intervenciones en áreas como el cambio climático, el envejecimiento saludable de la población, entre otras. Incluso, algunos apuntan a que esta base de conocimiento podrá consultarse a través de un chatbot. En este caso, la IA, además de realizar un trabajo de analizar y la clasificar la información, también facilitará el acceso a las evidencias, dando un renovado impulso a las políticas basadas en hechos. Se acabaron las excusas.
En un mundo polarizado, marcado por la desinformación y donde cada vez es más difícil distinguir la verdad de la mentira, al menos las políticas públicas podrán apoyarse en algo sólido. Por suerte, como publicó recientemente la revista Nature,»los científicos están construyendo gigantescos bancos de evidencias para crear políticas que realmente funcionen«. Ahora solo falta que se usen de forma efectiva.